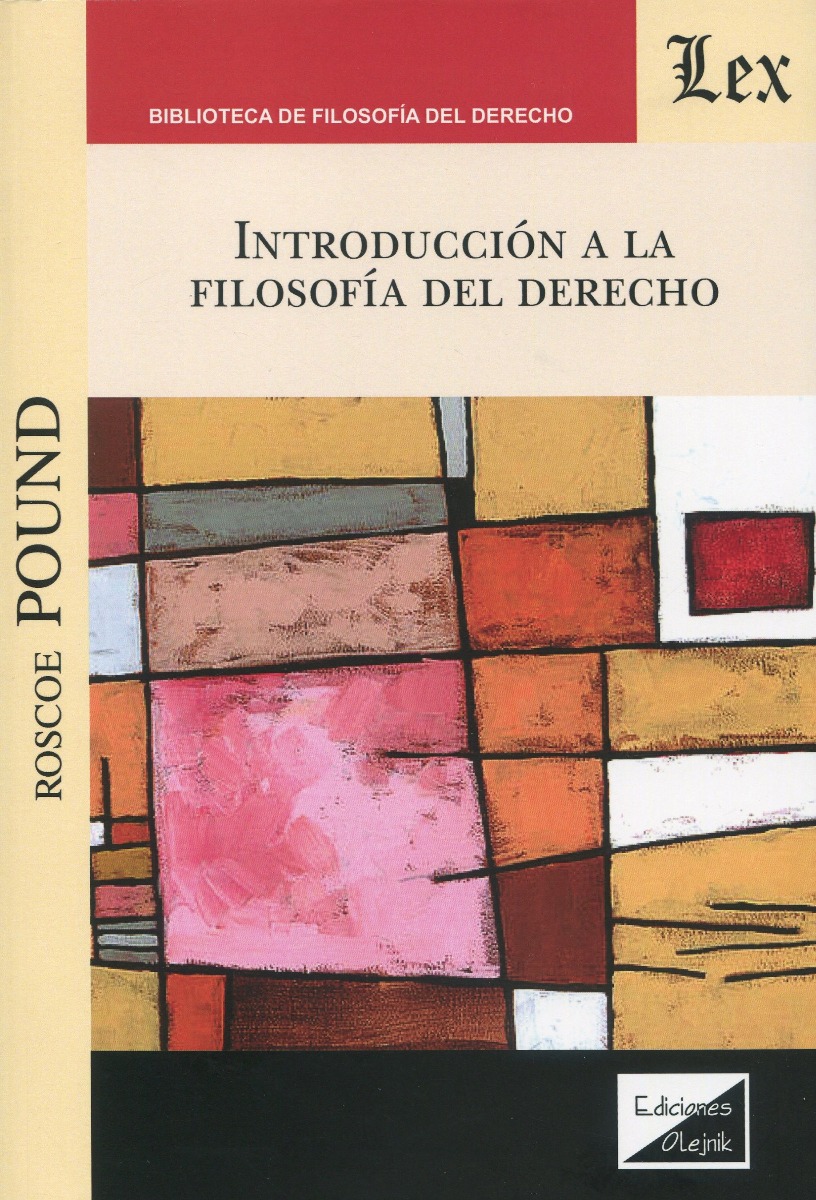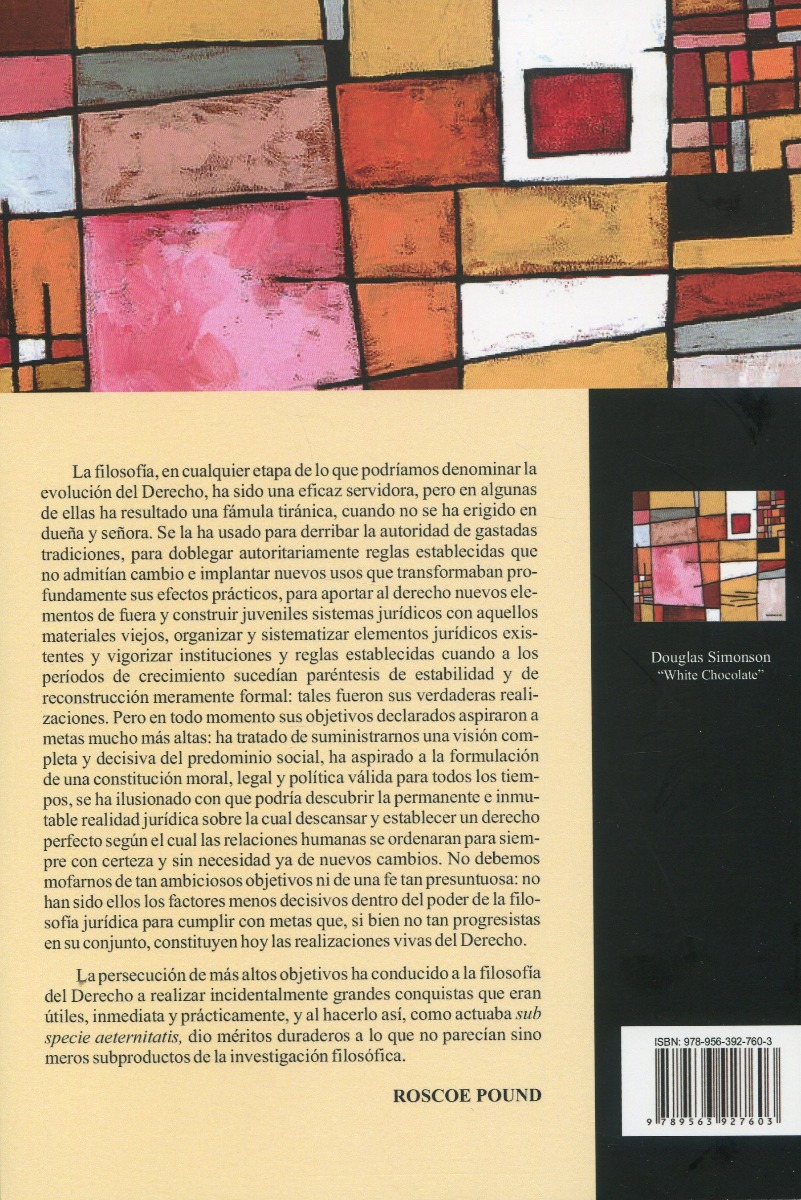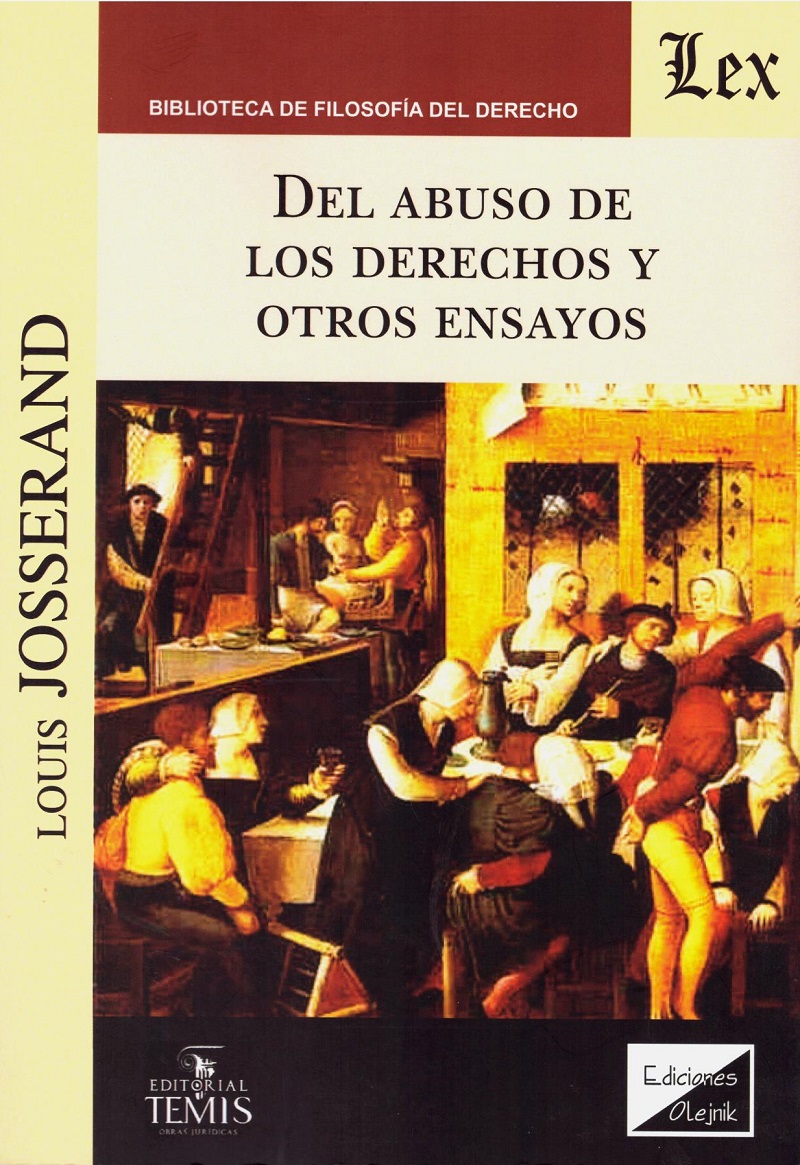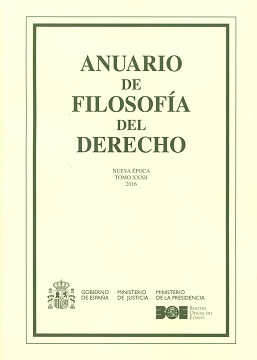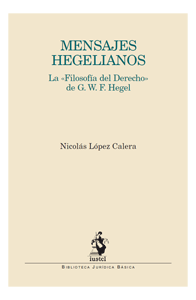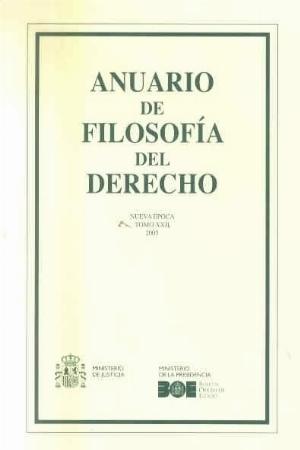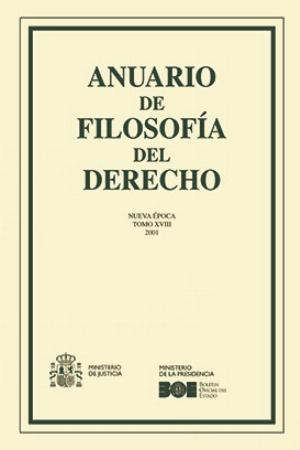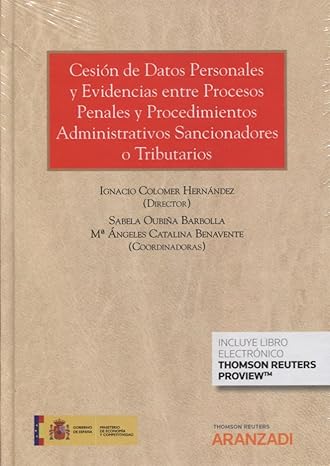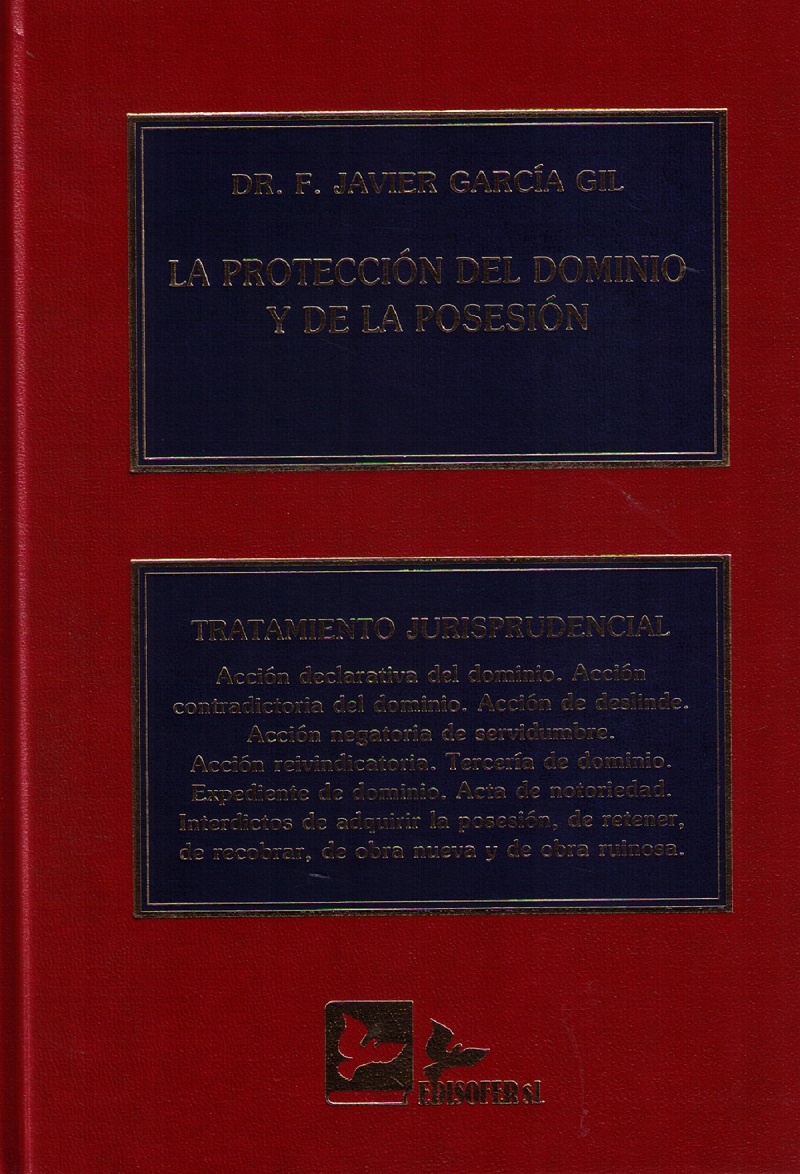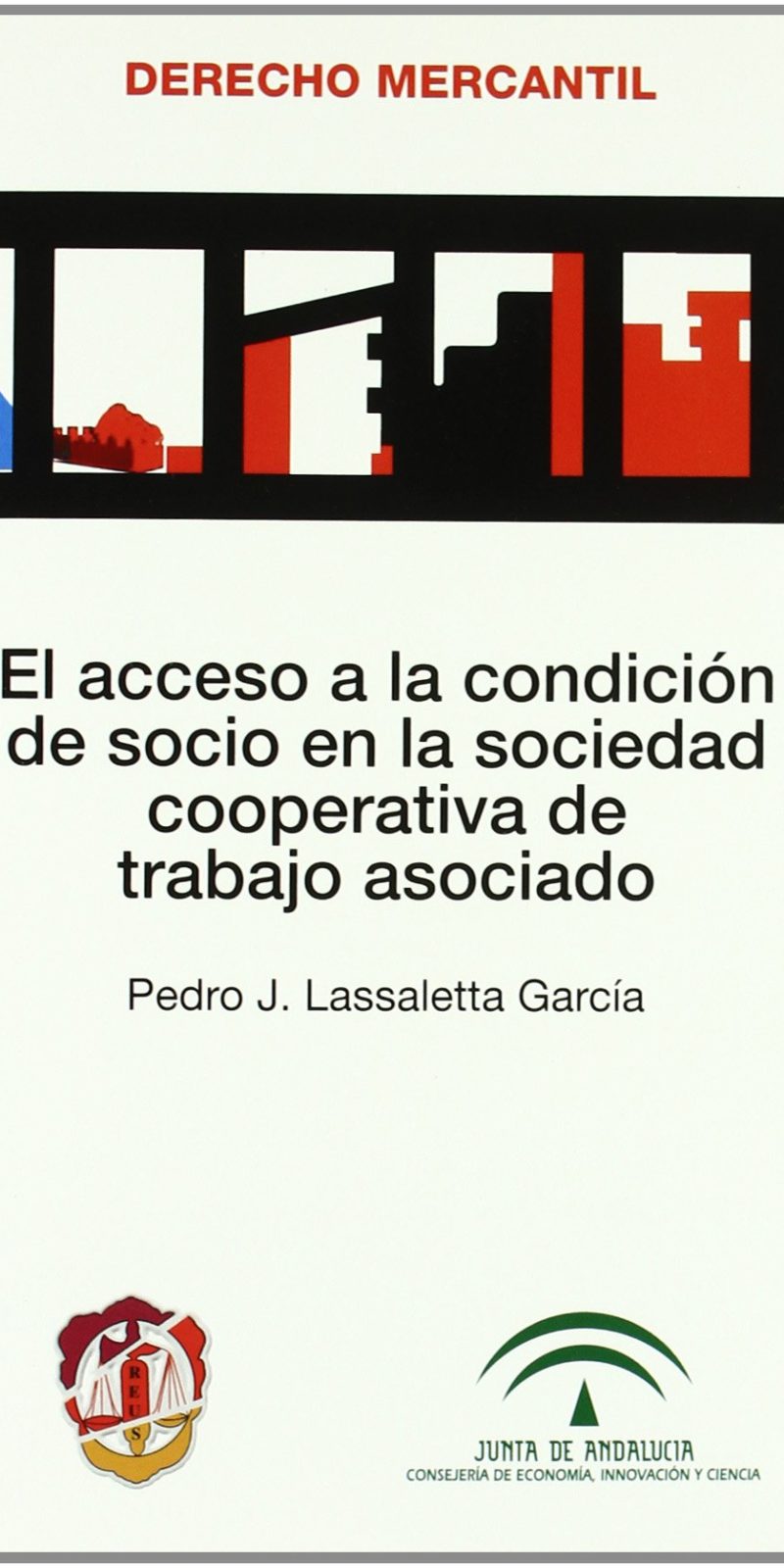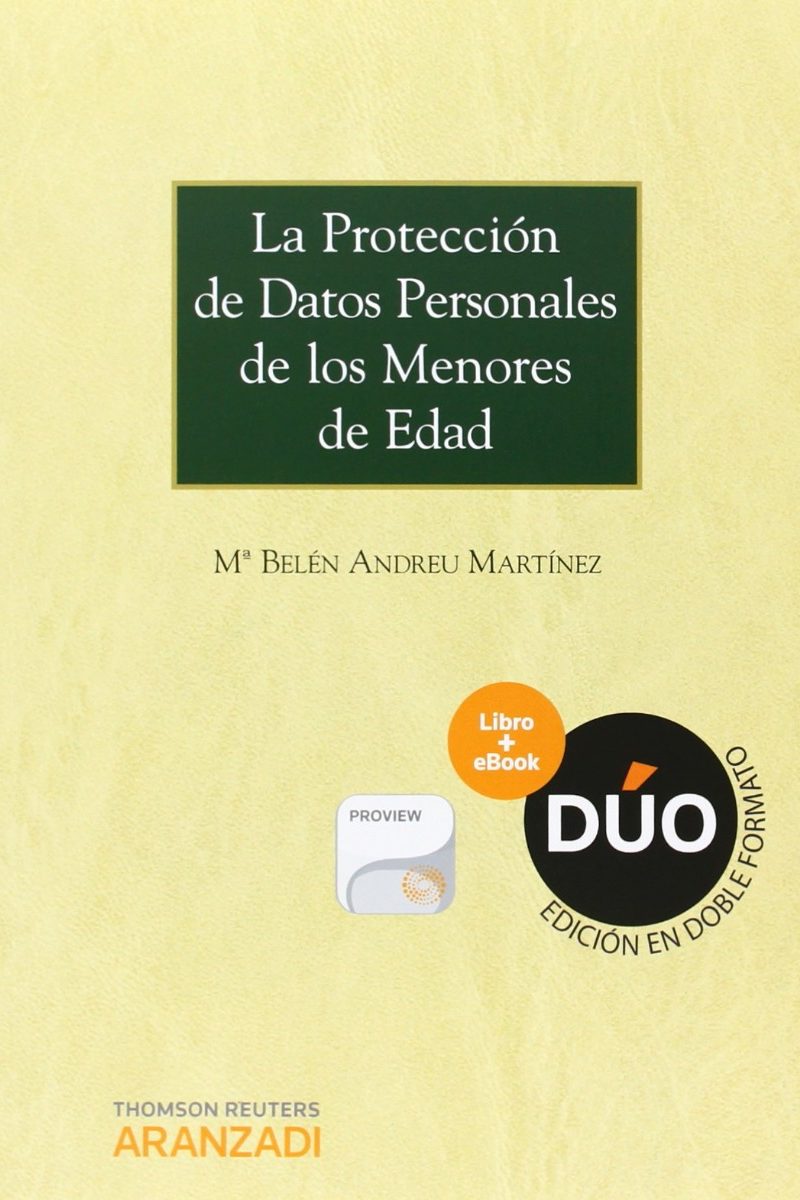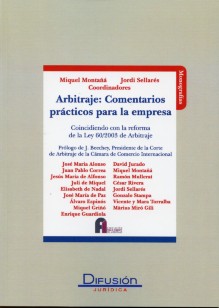La filosofía, en cualquier etapa de lo que podríamos denominar la evolución del Derecho, ha sido una eficaz servidora, pero en algunas de ellas ha resultado una fámula tiránica, cuando no se ha erigido en dueña y señora. Se la ha usado para derribar la autoridad de gastadas tradiciones, para doblegar autoritariamente reglas establecidas que no admitían cambio e implantar nuevos usos que transformaban profundamente sus efectos prácticos, para aportar al derecho nuevos elementos de fuera y construir juveniles sistemas jurídicos con aquellos materiales viejos, organizar y sistematizar elementos jurídicos existentes y vigorizar instituciones y reglas establecidas cuando a los períodos de crecimiento sucedían paréntesis de estabilidad y de reconstrucción meramente formal: tales fueron sus verdaderas realizaciones.
Pero en todo momento sus objetivos declarados aspiraron a metas mucho más altas: ha tratado de suministrarnos una visión completa y decisiva del predominio social, ha aspirado a la formulación de una constitución moral, legal y política válida para todos los tiempos, se ha ilusionado con que podría descubrir la permanente e inmutable realidad jurídica sobre la cual descansar y establecer un derecho perfecto según el cual las relaciones humanas se ordenaran para siempre con certeza y sin necesidad ya de nuevos cambios. No debemos mofarnos de tan ambiciosos objetivos ni de una fe tan presuntuosa: no han sido ellos los factores menos decisivos dentro del poder de la filosofía jurídica para cumplir con metas que, si bien no tan progresistas en su conjunto, constituyen hoy las realizaciones vivas del Derecho.
La persecución de más altos objetivos ha conducido a la filosofía del Derecho a realizar incidentalmente grandes conquistas que eran útiles, inmediata y prácticamente, y al hacerlo así, como actuaba sub specie aeternitatis, dio méritos duraderos a lo que no parecían sino meros subproductos de la investigación filosófica.
ROSCOE POUND