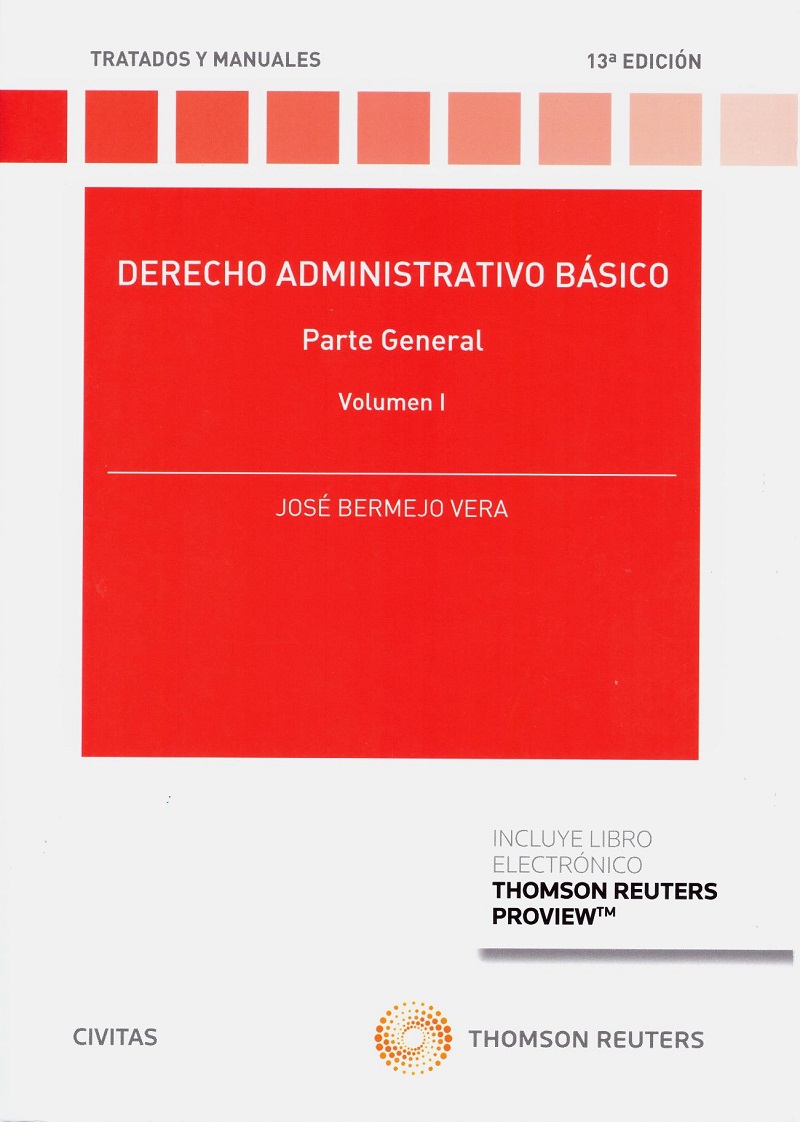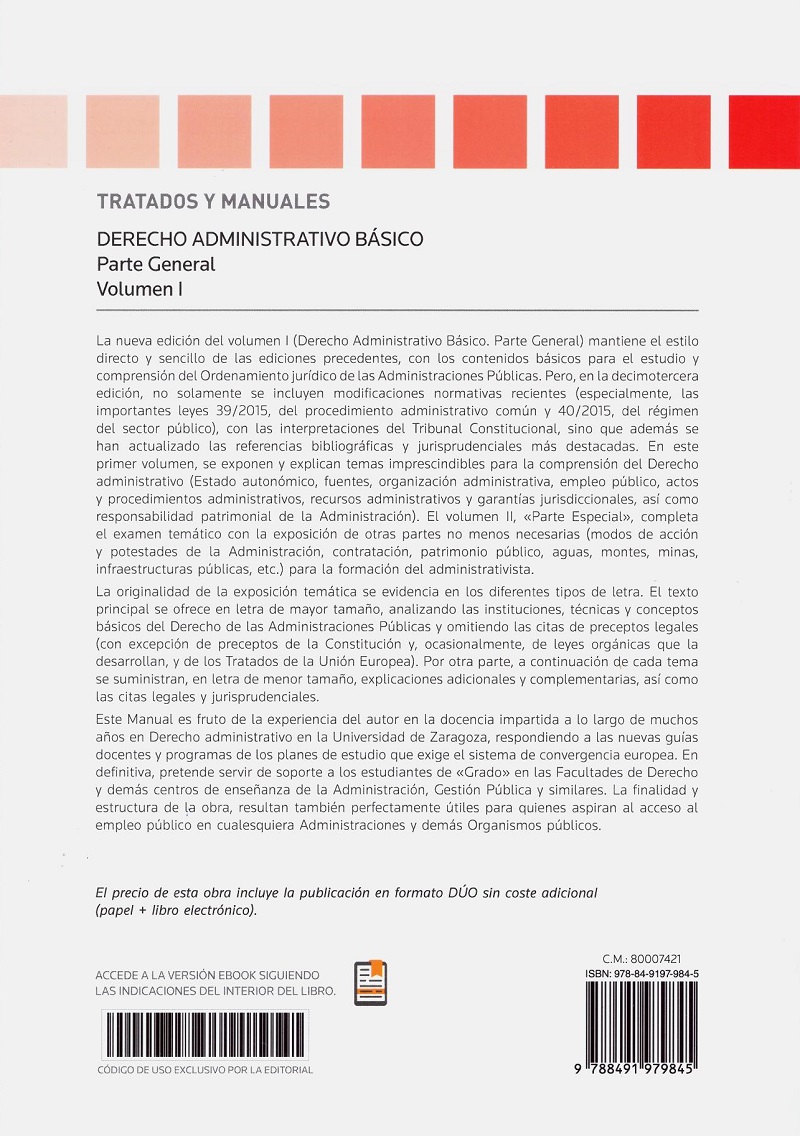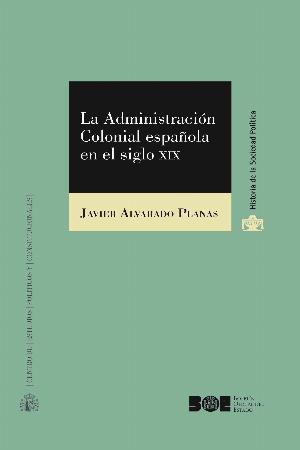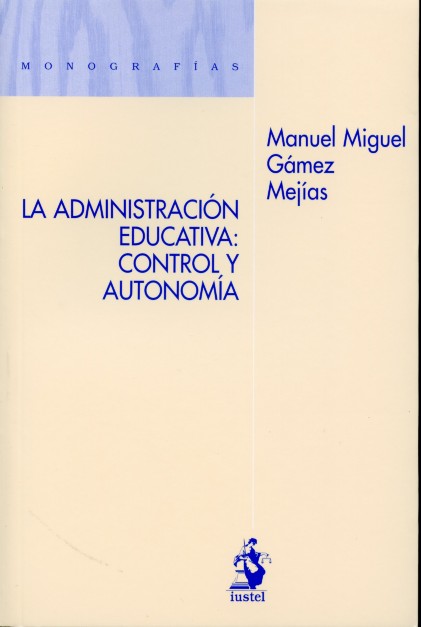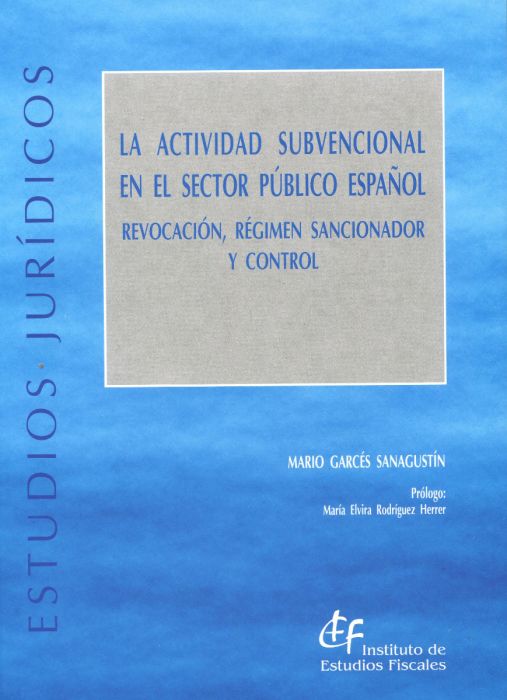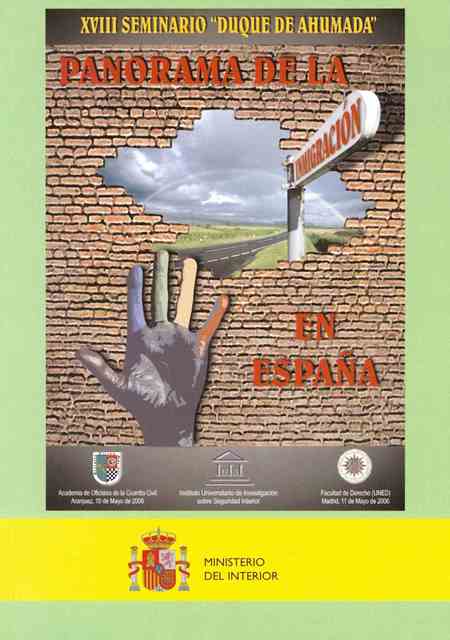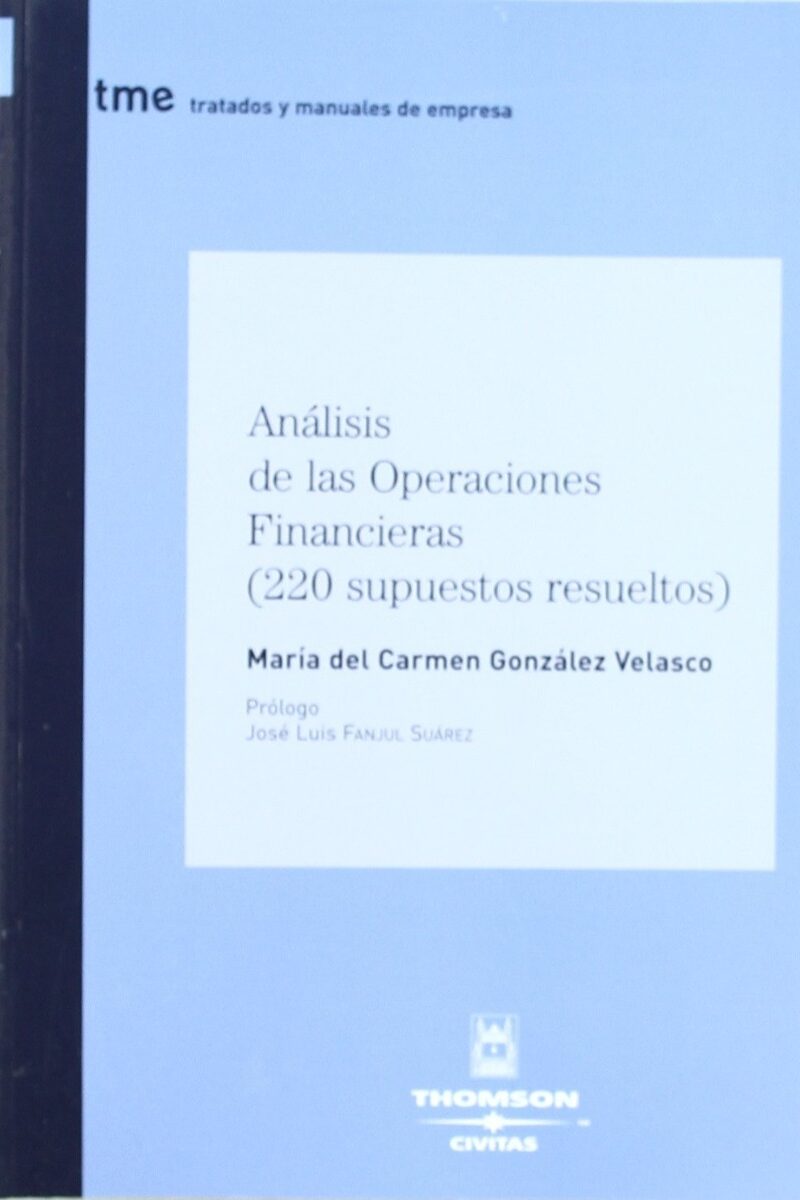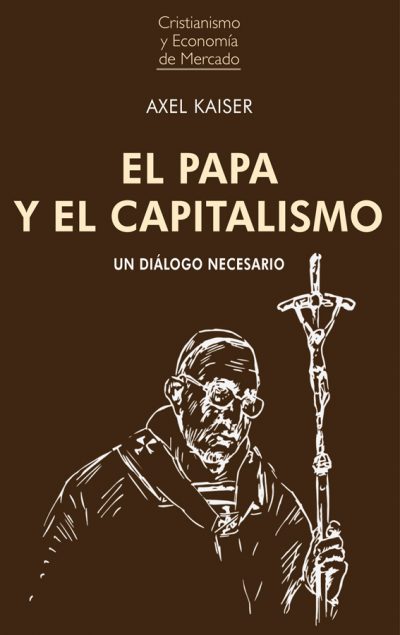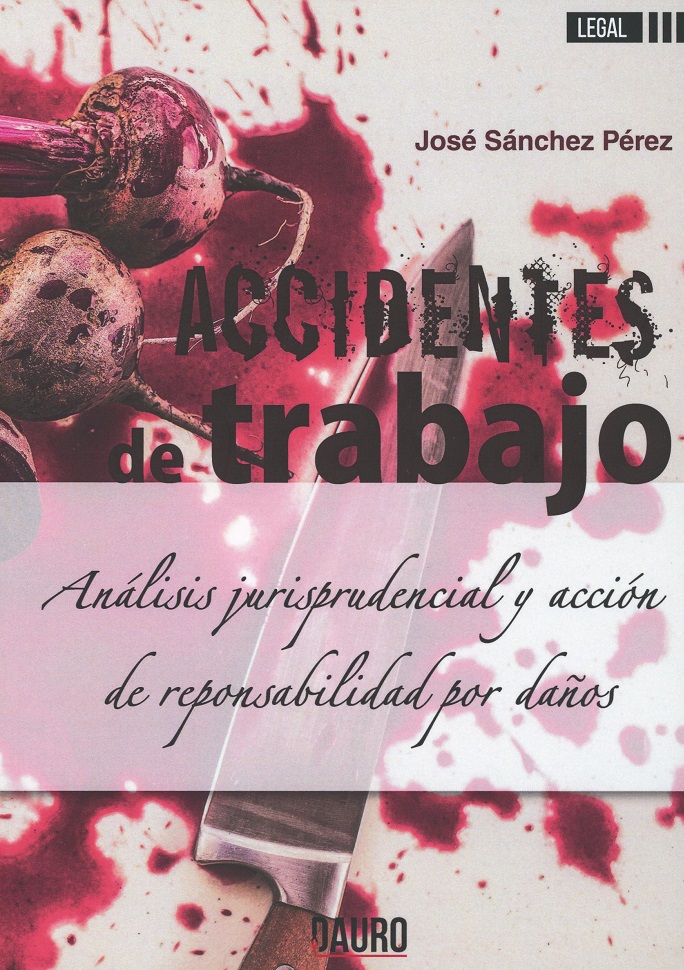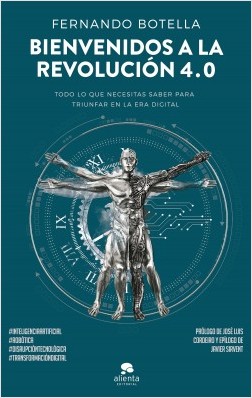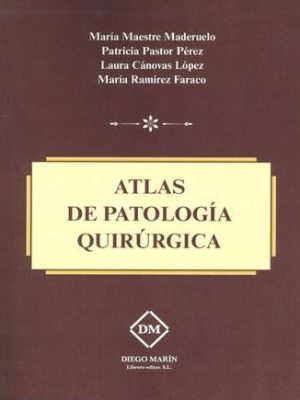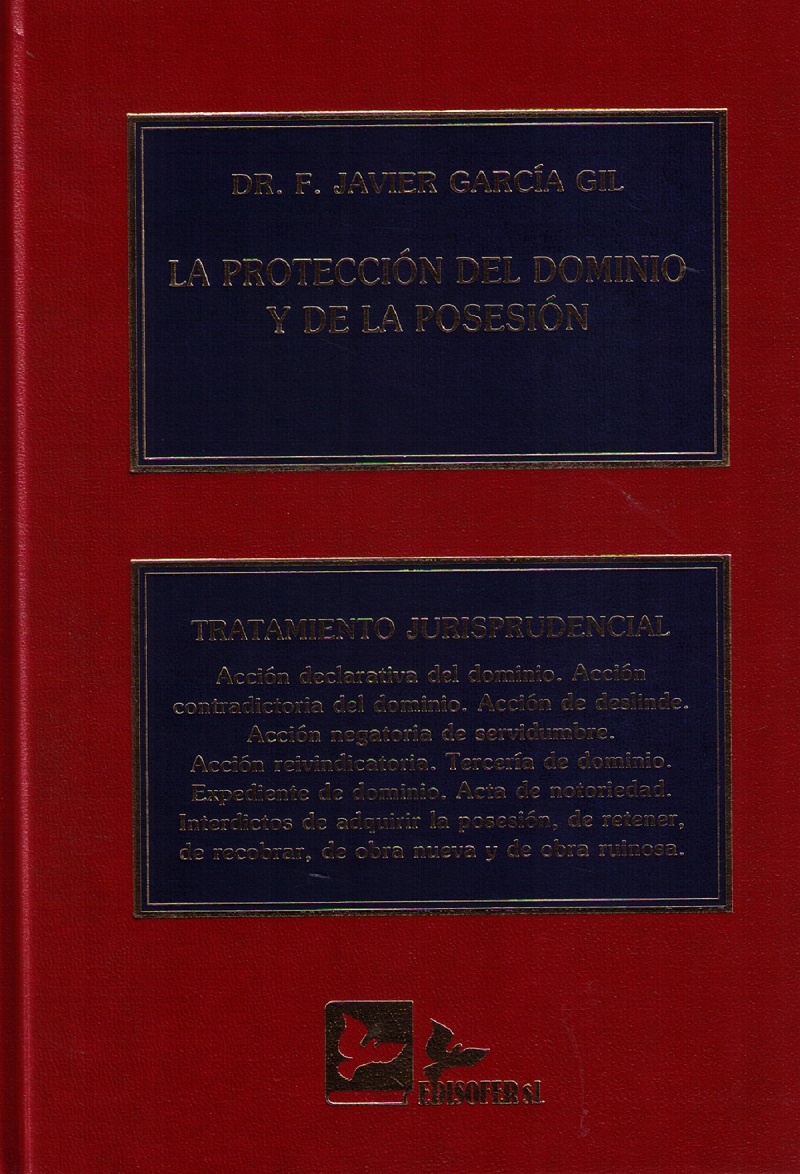Parte VI. Las garantías jurídico-administrativas y la responsabilidad patrimonial de la administración (JOSÉ BERMEJO VERA)
1. ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CORPORACIONES LOCALES: LOS CONCEPTOS DE AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO
Con la aprobación de la Constitución española de 1978 se produjo en España una profunda reorganización política y jurídica. Nuestro Estado, organizado de modo unitario y centralista por el régimen político establecido en España tras la guerra civil de 1936-39, se basa ahora, desde la unidad sustancial, en la plenitud de reconocimiento y garantía de la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española «patria común e indivisible de todos los españoles» (art. 2 CE).
a) La organización política del Estado responde íntegramente a los principios alumbrados en la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. La doctrina de Montesquieu sobre la división de poderes cuajó, como es perfectamente conocido, en el modelo de organización estatal basado en la separación del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, aunque la interpretación de ese básico principio se llevó a cabo de forma muy diferente a la de los Estados de origen anglosajón, lo que quizás puede explicar el fortalecimiento de la Administración pública contemporánea –sin duda, brazo del Poder ejecutivo– en el Derecho continental europeo respecto al de los países anglosajones. Por otra parte, en los Ordenamientos de corte continental europeo se adoptó la fórmula –también incorporada en España desde 1978– del Tribunal Constitucional, inexistente en los Derechos anglosajones. Este importantísimo órgano debe contribuir al fortalecimiento del nuevo Estado autonómico, a través de la resolución de los conflictos constitucionales, además, por supuesto, de la función de depuración del Ordenamiento jurídico, corrigiendo decisiones de los Poderes ejecutivo y judicial e incluso del propio Poder legislativo, para adaptarlos al espíritu y la letra de la Constitución como norma básica del Estado. Pero, aunque el conjunto de sus relevantes competencias pudiera producir la impresión de que es un órgano constitucional superior a los demás Poderes, se trata de una institución que, alimentada por la fuerza jurídica de aquéllos, vela por su equilibrio y, muy en particular, por el correcto reparto o distribución de los poderes en un Estado compuesto o complejo, como lo es el Estado español desde 1978.
b) En este contexto social y político, la Constitución es la suprema norma legal que la Nación española reconoce, y así lo expresa su propio preámbulo. En contraposición a las llamadas Leyes Fundamentales del franquismo, promulgadas entre 1938 y 1967, el nuevo texto constitucional reúne las características mínimas exigibles de un Estado social y democrático de Derecho. Pero nuestro Estado –se suele decir– ofrece un aspecto bifronte, porque, en primer lugar, se presenta como el modelo de organización unitaria de la Nación española, englobando los elementos básicos que territorialmente lo integran –Comunidades Autónomas, Provincias, Islas y Municipios que son partes del todo, aunque, naturalmente, con un alcance político y jurídico muy diferente– y, en segundo lugar, sólo como el aparato organizativo general o central, incluyendo sus órganos delegados periféricos:
“…el término Estado es objeto en el texto constitucional de una utilización claramente anfibológica. En ocasiones (así, arts. 1, 56, 137 y en la propia rúbrica de su Título VIII, por mencionar sólo algunos ejemplos) el término Estado designa la totalidad de la organización jurídico-política de la nación española, incluyendo las organizaciones propias de las nacionalidades y regiones que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado inferior de autonomía; en otras, por el contrario (así, en los arts. 3.1, 149, 150), por Estado se entiende sólo el conjunto de las instituciones generales o centrales y sus órganos periféricos, contraponiendo estas instituciones a las propias de las Comunidades Autónomas y otros, entes territoriales autónomos” (STC 32/1981, de 28 de julio (RTC 1981, 32), FJ 5).
c) No obstante, el carácter unitario del Estado español y de la Nación española es pilar básico de la Constitución, sin que ello impida reconocer otros núcleos políticos de extraordinaria relevancia –las Comunidades Autónomas–, dotados del correspondiente poder para estructurarse, organizarse y ejercer muy importantes competencias. La peculiar terminología utilizada en el texto constitucional para estas novedosas instituciones permite diferenciar a las CCAA, fruto del ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza (art. 2 CE), de otras Entidades públicas de base territorial, como las Provincias e Islas y los Municipios que ostentan también cierto grado de autonomía, pero que carecen de la capacidad para expresar, a través de decisiones normativas de rango legal, su cuota de poder político. Así lo señaló el TC, en una de sus primeras Sentencias (STC 4/1981, de 2 de febrero (RTC 1981, 4), FJ 3). Al justificar el Tribunal la constitucionalidad de los controles de legalidad establecidos por una antigua Ley de Régimen local de 1955 en favor de la Administración del Estado sobre la actividad de las Corporaciones Locales, señaló expresamente «que la autonomía hace referencia a un poder limitado» y que «autonomía no es soberanía». Por otra parte, este mensaje quedó refrendado por otra importante decisión de 1982, al subrayar el TC que,
«…las Comunidades Autónomas no son Entes preexistentes a los que el Estado ceda bienes propios, sino Entes de nueva creación que sólo alcanzan existencia real en la medida en que el Estado se reestructura, sustrayendo a sus instituciones centrales parte de sus competencias para atribuirlas a estos Entes territoriales y les transfiere, con ellas, los medios personales y reales necesarios para ejercerlas. El Estado, como conjunto de las instituciones centrales, pierde las facultades que las Comunidades Autónomas ganan…» (STC 58/1982, de 27 de julio de 1982 (RTC 1982, 58), FJ 2).
d) Por ello, los conceptos de autonomía, o autogobierno, identificable totalmente a nuestros efectos, son claves para explicar el alcance y significado de los poderes e instituciones del Estado. Como se sabe, sólo en los Estados se reconoce la soberanía, mientras que, para otras instituciones o poderes internos, incluso dotados de capacidad legislativa, se utiliza la autonomía (o autogobierno)… Aunque no resulta fácil saber dónde empieza y dónde termina la autonomía, concepto que sólo puede ser entendido en el contexto social y las circunstancias de tiempo y lugar en que opera, el TC, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, ha delimitado poco a poco el significado y alcance de la autonomía. Recordemos que, en su ya citada Sentencia de 2 de febrero de 1981, señaló que,
«… la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía –y aun este poder tiene sus límites–, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución» (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3).
e) En el período de la transición política (1975-1978), el reparto o distribución del poder se hizo «de arriba a abajo». Ello explica, en parte, las continuas reivindicaciones de nuevos poderes en su forma técnico-jurídica de «competencias», y las consiguientes transferencias desde el Estado centralista y unitario preexistente hacia las CCAA de nueva creación. La fijación de los límites de la autonomía de las CCAA se llevó a cabo a partir del núcleo de competencias que correspondía en exclusiva al Estado (en su significado de organización política de las instituciones centrales) y no, como sucede en los Estados federales, a la inversa. En síntesis, podría decirse que, mientras la soberanía (del pueblo español) supone una capacidad propia de autodisposición, sólo limitada por las reglas jurídico-formales de la Constitución (y reglas, además, que son susceptibles de revisión o reforma a través del procedimiento de los arts. 166 a 169 de la propia Constitución), la autonomía (de las poblaciones de cada Comunidad Autónoma) supone una capacidad otorgada de autodisposición, limitada por las reglas jurídico-formales y jurídico-sustanciales del texto constitucional –inamovible para los pueblos autonómicos por sí solos– y también por las del Estatuto autonómico correspondiente.
f) Hay que distinguir, pues, entre soberanía y autonomía. La primera tiene un amplio contenido y habilita a su titular –el pueblo español– para, directa o indirectamente (es decir, a través de representantes), adoptar las decisiones políticas y, sobre todo, legislativas que crea conveniente, incluyendo las cesiones de soberanía, como, por ejemplo, la atribución «a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución» (art. 93 CE) y la revisión o reforma del propio texto constitucional. La autonomía de las CCAA tiene un contenido mucho más limitado, permitiendo a su titular –el pueblo autonómico correspondiente– adoptar, directa o indirectamente (a través de sus representantes), decisiones políticas o legislativas en el ámbito de las competencias que la Constitución y el Estatuto de autonomía correspondiente le asignan de forma expresa. La capacidad jurídico-política de las CCAA, en efecto, deriva del respectivo Estatuto, al que la Constitución le atribuye el carácter de «norma institucional básica» (art. 147 CE).
Por ello, no resulta viable, jurídicamente, la pretensión de «decidir» de forma autónoma sobre el status político y constitucional de ninguna de las CCAA. Por supuesto, los distintos «pueblos» autonómicos intervienen decisivamente, a través de sus representantes en los Parlamentos territoriales, en la conformación de sus instituciones de autogobierno y en las determinaciones de ejercicio de las competencias que, tanto la CE como sus Estatutos de autonomía, les atribuyen. Sin reformar previamente el texto constitucional –cuestión compleja, pero posible, a la vista de los arts. 166 a 169 CE–, ninguno de los «pueblos» autonómicos puede autodisponer sobre asuntos de soberanía nacional, cuyo único titular (que está en el origen de la Constitución y de cuantas normas derivan de ella) es el «pueblo español» en su conjunto. De manera que el ejercicio del supuesto derecho inalienable al autogobierno (tal y como figura en el preámbulo del Estatuto catalán de 2006) no es sino el que el art. 2 CE reconoce y garantiza a todas las nacionalidades y regiones integrantes de la Nación española y en las condiciones que en dicho texto supremo se determinan (SSTC 103/2008, de 11 de septiembre (RTC 2008, 103), FJ 3; y 31/2010, de 28 de junio (RTC 2010, 31), FFJJ 7-10; 259/2015, de 2 de diciembre; 90/2017, de 5 de julio y 136/2018, de 13 de diciembre).
g) En cualquier caso, es claro que los poderes de las Comunidades Autónomas, derivan de una autonomía cualitativamente muy superior a la del resto de los otros Entes públicos constitucionalmente reconocidos y ubicados en el territorio estatal dentro del de las CCAA (Administraciones locales: Municipios, Provincias, Islas, etc.), con capacidad mucho más limitada, reducida a la que las leyes permiten, fundamentalmente, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 (LRBRL) y leyes autonómicas de régimen local y leyes sectoriales. De este modo, la autonomía local, aun garantizada constitucionalmente (art. 137 CE), debe configurarse a través de la Ley, bien sea del Estado o de las CCAA, según el orden de distribución de competencias que se concreta en los Estatutos de autonomía.
No obstante, un llamado «Pacto local» (Ley de 21 de abril de 1999 de modificación de la LRBRL), fortaleció el principio de autonomía de las Entidades locales, fundamentalmente porque introdujo en el Ordenamiento alguna medida práctica de defensa dicha autonomía, hasta el punto de que ahora los Entes locales pueden plantear ante el TC conflictos en defensa de la autonomía local, impugnando las leyes estatales o autonómicas que lesionen la autonomía constitucionalmente garantizada, por un procedimiento especial (art. 75 LOTC). La Ley de «medidas para la modernización del gobierno local», de 16 de diciembre de 2003, acentuó la autonomía de los Municipios, especialmente los considerados «Grandes», esto es, los de más de 250.000 habitantes, capitales de provincia de más de 175.000 e incluso otros de inferior población que sean capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas, o presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
En el año 2013, una Ley de «Racionalización y sostenibilidad de la Administración local» ha tratado, sin demasiado éxito, de sacudir los cimientos del régimen local, clarificando –y reduciendo– las competencias de los Municipios con el objetivo primordial de evitar duplicidades competenciales con otras Administraciones Públicas. Se trata, confesadamente, de hacer efectivo el principio de «una Administración una competencia», así como de aplicar, por medio de la racionalización de la estructura municipal, los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, acentuando los controles presupuestarios y evitar así intervenciones administrativas desproporcionadas.
h) Más restringida, claro está, es la «autonomía» nominal, al igual que la presunta «independencia», que se reconoce a determinados Organismos y Entidades públicas empresariales del Estado, de las CCAA –y Ciudades de Ceuta y Melilla– o de las Administraciones locales, incluidos ciertas entidades, expresa y específicamente constituidos para la garantía de la imparcialidad y objetividad absolutas en la gestión de importantes actividades particulares, pero de reconocido interés general. Se trata de las llamadas «Administraciones independientes» (por ejemplo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, etc.), cuyos dirigentes son designados previo conocimiento y aceptación de cualificadas mayorías parlamentarias y cuya gestión, sin dejar de ser también administrativa, entra de lleno en el territorio del decisionismo político. Decimos, en síntesis que se trata de una autonomía «nominal» porque no se permite a tales Entes –rectius, sus órganos dirigentes– fijar libremente sus objetivos, ni por supuesto sus funciones y competencias, ni, en ciertos casos, adoptar decisiones concretas. Pero, aun si admitiéramos que en estos organismos existe un cierto espacio o margen de libre decisión, respecto de los titulares de órganos gubernamentales (es decir, «políticos» puros), lo cierto es que ninguna de sus decisiones puede caracterizarse como «política» desde un punto de vista funcional y formal, aunque lo sea realmente en su fondo o contenido.
i) En definitiva, y de acuerdo con las previsiones del texto constitucional (arts. 137 a 158 CE), se ha ido dando cumplimiento al controvertido derecho a la autonomía. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes «podrán acceder a su autogobierno y constituirse en CCAA con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos» (art. 143 CE). También los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica, así como incluso las provincias sin entidad regional histórica o los territorios no integrados en la organización provincial podrían llegar a constituirse en CCAA a través de un procedimiento especial (arts. 143 y 144 CE).
La Constitución de 1978 estableció ciertas diferencias respecto al procedimiento de acceso a la autonomía de los distintos territorios y pueblos españoles. Esta diferenciación inicial supuso un trato también distinto, al menos en una primera fase, en la génesis y constitución de las diecisiete CCAA, además de las mencionadas Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Como consecuencia de ciertas reivindicaciones históricas y políticas de gran alcance, ya manifestadas en el debate del importante art. 2 CE –y de alguna manera plasmado en la expresión «nacionalidades y regiones»–, se establecieron cauces distintos para el ejercicio del derecho a la autonomía. Mientras algunos territorios y pueblos pudieron acceder al régimen de autonomía máxima –o de primer nivel– por el procedimiento previsto en el art. 151, a causa de haber refrendado en el pasado (etapa de la II República) Estatutos de autonomía propios, y asumieron desde el principio todas las competencias no reservadas en exclusiva al Estado en el art. 149 CE, otros debieron conformarse con un régimen de autonomía reducida, por el procedimiento de acceso previsto en el art. 143 CE y asumir las competencias del art. 148 CE. Inicialmente Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron a la autonomía a través del procedimiento del art. 151 y, posteriormente, Andalucía. Después, las islas Canarias y el País Valenciano consiguieron aumentar las competencias de sus Estatutos por medio de la aprobación de sendas leyes orgánicas específicas, aprobadas en 1982 (Lotraca y Lotrava). Sin embargo, en 1981, y después de la realización de un conocido Informe elaborado por varios expertos previo encargo gubernamental, se firmaron unos Pactos autonómicos para homogeneizar el proceso de elaboración de los Estatutos de Autonomía y, en buena medida, sus propios contenidos materiales o de competencias. Para ello se presentó en el año 1983 un proyecto de Ley orgánica y de armonización del proceso autonómico (LOAPA), recogiendo los criterios del mencionado Informe, proyecto que fue recurrido –de acuerdo con la norma entonces vigente– ante el TC. La STC 76/1983, de 5 de agosto (RTC 1983, 76), declaró inconstitucionales varios de los preceptos de ese proyecto, despojándolo de su carácter orgánico y armonizador, fundamentalmente porque, según el Tribunal, era necesario distinguir entre Poder constituyente y Poder constituido, de tal modo que el Legislador –como Poder constituido– no podía replantear los criterios de distribución competencial que la propia Constitución –como Poder constituyente– había establecido. Aquella Ley quedó vigente sólo en parte, con la denominación de Ley del Proceso Autonómico, de 14 de octubre de 1983, tratando de garantizar, aunque sólo en una pequeña medida, ciertos principios básicos de la organización del Estado y algunos derechos preexistentes de los funcionarios estatales.
j) En la actualidad, si el mapa de la organización político-territorial está casi completamente cerrado, no lo está el problema de la distribución competencial entre el Estado y las CCAA. Queda pendiente, por una parte, el desarrollo de la organización definitiva de los territorios –Ciudades Autónomas– de Ceuta y Melilla, cuyos Estatutos autonómicos de «Ciudad especial» (STC 240/2006, de 20 de julio (RTC 2006, 240)) se aprobaron en el año 1995 y, por otra, sobre todo, la definición competencial de la mayor parte de las CCAA. Ya se han aprobado –o reformado- nuevos Estatutos autonómicos en las Comunidades de Cataluña (2006), Andalucía, Aragón, País Valenciano, Islas Baleares y Castilla-León (2007), Navarra (2010), Extremadura (2011), Murcia (2013) y Castilla-La Mancha (2014).
k) Precisamente desde estas nuevas normas estatutarias, según señala ahora el TC, cabe también interpretar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Superado ya el alcance temporal que tuvo el art. 148 CE, son los Estatutos de Autonomía los cauces normativos idóneos para llevar a cabo la función de determinar las competencias asumidas por las CCAA, sin que tal determinación pueda incidir en el despliegue de las competencias reservadas al Estado en exclusividad. De esta forma, podría decirse que la propia Constitución ha dejado «desconstitucionalizado» un espacio indefinido de materias o poderes asumibles tanto por el Estado como por las CCAA. El legislador estatutario debe interpretar necesariamente la Constitución al ejercer la función atributiva de competencias a la Comunidad Autónoma, realizando, en consecuencia, operaciones de interpretación del texto constitucional. Es obvio, sin embargo, que esa regulación normativa estatutaria no puede en ningún caso quebrantar el marco del art. 149.1CE, desnaturalizando el contenido de las «materias» hasta el punto de desfigurarlas e impedir la posibilidad de reconocerlas jurídicamente en su sentido tradicional, presente y futuro. En definitiva, la única condición, en este sentido, es que el Estatuto de Autonomía, por ser norma de eficacia territorial limitada, haga una delimitación y concreción de las competencias autonómicas y que, al hacerlo, no obstaculice las funciones propias de la competencia estatal (STC 247/2007, de 12 de diciembre (RTC 2007, 247), FJ 7).
En este contexto de la organización jurídico-política del Estado se inscribe el concepto y la función de la Administración pública, brazo principal del Poder ejecutivo, a la que alude el art. 103 CE, o, más propiamente hablando, las Administraciones públicas, pues plurales son, como se ha expuesto, los Poderes ejecutivos en el Estado de las autonomías. Todo ello condiciona las características singulares del Derecho administrativo, rama o disciplina jurídica que regula la organización, procedimiento de actuación, funciones y objetivos de las Administraciones públicas.
A. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a) ¿Cómo se puede conceptuar o caracterizar a la Administración pública? El sustantivo «Administración», de uso muy frecuente, equivale en principio a gestión o servicio de los asuntos propios o ajenos. Por lo general, la «acción de administrar» se identifica con el hecho de que una persona –física o jurídica– gestiona o sirve a los intereses particulares de otra persona –también física o jurídica–, quien, previamente, le ha encargado o encomendado dicha gestión o servicio. De ahí que, cuando se habla de Administración pública, es fácil entender que nos encontramos ante una persona –en este caso, siempre jurídica– que gestiona o sirve intereses públicos (es decir, colectivos o generales).
La Constitución, norma suprema de nuestro Ordenamiento jurídico se limita a describir la finalidad y razón de ser de la Administración pública, en singular, especificando que «sirve…los intereses generales», o sea, del conjunto de ciudadanos, sin desviarse hacia intereses particulares. Esta gestión debe hacerla «con objetividad», es decir, de manera imparcial, de acuerdo con una serie de principios –eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación– y, sobre todo –y este es el punto más importante– «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho» (art. 103 CE). Sin embargo, se trata de un concepto plural –de Administraciones públicas hemos de hablar– que deriva de la peculiar organización, como hemos visto, del Estado español. Con el término de Administración pública se expresa, en suma, la parte de la estructura de cada una de esas organizaciones públicas (Estado, CCAA y Administraciones locales [Provincias e Islas y Municipios]), a través de la cual se desarrollan actuaciones y se cumplen tareas exclusivamente encaminadas a la consecución de los intereses generales., con riguroso sometimiento a las normas del Derecho administrativo.
Cabe preguntarse entonces, ¿qué es o qué representa la Administración pública en el conjunto del Estado? ¿Qué debe entenderse por Derecho administrativo y qué papel desempeña? Desde luego, no hay respuestas sencillas para tales cuestiones.
En primer lugar, las Administraciones públicas son entes subordinados a los poderes políticos (Gobiernos estatal y autonómicos), encargadas de cumplir o ejecutar las funciones públicas –«administrativas», decimos– que no son legislativas ni judiciales. La delimitación y fijación de esas tareas administrativas compete a los correspondientes poderes legislativos (del Estado y de las Comunidades autónomas, según la distribución constitucional de poderes).
En segundo lugar, las Administraciones públicas, tanto en el nivel estatal, como en el autonómico, provincial, municipal o comarcal, desarrollan sus actividades, las tareas administrativas, en una inmediata y muy directa relación con los ciudadanos. Recaudan tributos; se encargan del abastecimiento y depuración de aguas, alcantarillado y vertidos, de la limpieza de las calles; controlan la calidad y consumo alimentario, la seguridad vial y el tráfico o el medio ambiente y los residuos; proyectan, construyen o explotan obras e instalaciones públicas; velan por la seguridad y el orden público; o, entre otros muchas tareas de carácter administrativo gestionadas regular e ininterrumpidamente, dirigen y se cuidan de la defensa militar, la sanidad, la educación, etc.
En tercer lugar, las Administraciones públicas, que también gozan de la consideración de poderes públicos, tienen predeterminada su actuación por el respectivo poder legislativo. Por otro lado, están rigurosamente sometidas al control del poder judicial e incluso de otros órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas –o las Cámaras autonómicas de cuentas–, el Defensor del Pueblo –o figuras homólogas autonómicas–. De ahí que las Administraciones se consideren «poder», pero un poder «vicarial» o subordinado.
Por último, las Administraciones públicas son, ante todo, sujetos de derecho o personas jurídicas. Se trata de un principio esencial para explicar la forma de que las organizaciones (como las corporaciones, asociaciones, fundaciones, etc.) puedan establecer relaciones o vínculos de naturaleza jurídica con los ciudadanos (en su condición de administrados). Y no sólo eso, sino también posibilitar las relaciones jurídicas entre sí mismas, dando lugar a las llamadas relaciones interadministrativas.
Todas las Administraciones públicas se definen legalmente como personas jurídicas, es decir, como sujetos de imputación de relaciones jurídicas, lo cual constituye una característica fundamental de las mismas. Con carácter general –y «básico» (art. 149.1.18.ªCE)– señalan las leyes que «cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única», y así lo reiteran las diferentes leyes organizativas de las Administraciones públicas que atribuyen personalidad jurídica única a la Administración General del Estado y a las Administraciones de las CCAA. Con carácter específico, la Constitución atribuye personalidad jurídica a las Entidades locales (Municipios y Provincias –arts.140 y 141 CE).
b) En la configuración de la Administración pública y del Ordenamiento específico que la rige –Derecho administrativo– influyó decisivamente la reorganización política de 1978. Desde que se aprobó la Constitución de esa fecha, hay, no solamente una vertebración organizativa de todo el aparato del Estado, sino unos importantes principios formales y sustanciales que sirven, para orientar y disciplinar a las diferentes Administraciones públicas. Ya hemos dicho que la Administración pública no aparece expresamente conceptuada, ni mucho menos definida, en la Constitución, aunque existen en su texto continuas y directas alusiones. Pero existen «bases constitucionales» suficientes. Lo más importante es, por un lado, la directa atribución al Gobierno de la dirección de «la Administración civil y militar» (art. 97 CE), por otro, el establecimiento de los principios estructurales y de actuación, así como los objetivos, de la Administración (art. 103) y, finalmente, su sometimiento a la legalidad. A título de ejemplos, el art. 25.3CE prohíbe a «la Administración civil (…) imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad»; el art. 26 prohíbe los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil; el art. 54 encomienda al Defensor del Pueblo la potestad de «supervisar la actividad de la Administración»; el art. 70.1.b) establece las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores que comprenden «a los altos cargos de la Administración del Estado»; o, más directa y específicamente, la Administración aparece mencionada en los arts. 133.4, 140, 153.c), 154, 149.1.18ª, etc.
Conviene reiterar que, utilizando el singular –Administración civil y militar o Administración pública–, se está realmente aludiendo a la pluralidad de Administraciones públicas. En efecto, los Poderes ejecutivos –Gobiernos (estatal y autonómicos)– asumen constitucionalmente la dirección de la Administración –civil, militar, exterior– y las tipologías de las Administraciones públicas, cuya estructura orgánica y funciones concretas difieren, según el Ente político del que dependen, siempre han de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Pero, sin duda, lo decisivo es que las Administraciones públicas se encuentren plenamente sometidas a la Ley y al Derecho en el desarrollo de toda su actividad. Esto vale tanto para la Administración civil y para la militar, como para la Administración exterior, aunque existan características y funciones propias de una y otra.
Todo ello supone que la posición de las Administraciones públicas –de todas ellas, sin excepción– es siempre subordinada o secundaria entre los diferentes Poderes públicos que la Constitución y los Estatutos de Autonomía (así como sus leyes de desarrollo) diseñan. Desde un punto de vista práctico o, lo que es igual, desde la observación de lo cotidiano, las Administraciones Públicas respectivas –sea en el nivel estatal, autonómico, provincial o municipal– son las que desarrollan sus actividades en una más directa relación con los ciudadanos, a través de, por ejemplo, la recaudación de los tributos, la limpieza de las calles y el control de residuos, la realización y explotación de obras e instalaciones de carácter público, el control de la seguridad vial o del tráfico, el abastecimiento de aguas y vertidos, el control de calidad alimentaria o, entre otras muchísimas tareas administrativas de gestión ininterrumpida, la intervención en agricultura, educación, deporte, etc. En suma, las Administraciones públicas constituyen el sector del conjunto de Poderes públicos que más predeterminada tiene su actuación, por la previa configuración que al respecto llevan a cabo otros Poderes –esto es, el Poder Legislativo–, y también el sector del Poder sobre el que se ejerce un mayor o más férreo control de muy variada naturaleza –el mismo Poder Legislativo o el Poder Judicial e incluso, en grado menor, el Defensor del Pueblo o los Comisionados Parlamentarios Autonómicos–, por lo que su «poder» es realmente vicarial o subordinado, si bien es enormemente importante, de cara a los ciudadanos.
c) Por otra parte, hay dos aspectos polémicos que deben valorarse en relación con la función y posición constitucional de la Administración pública.
En primer lugar, algún sector defiende la existencia de una especie de «reserva de Administración». De acuerdo con este polémico criterio, habría ámbitos de actividad o sectores sociales en las que sólo la Administración Pública se encontraría constitucionalmente legitimada para actuar, al margen del poder legislativo, esto es, sin sus previas determinaciones, directrices o mandatos. Con esta tesis, se justifican las notorias «fugas» de las Administraciones públicas, respecto de su Derecho propio y específico –el Derecho administrativo, siempre más inflexible y garantista–, para actuar conforme a reglas de Derecho privado. Pero semejante justificación teórica podría contribuir a quebrar el ya explicado principio constitucional de subordinación de la Administración a la Ley y al Derecho (art. 103 CE), si se atiende a la mayor flexibilidad de actuación que proporciona a las Administraciones la normativa jurídico-privada.
Conviene salir al paso de que esas evidentes «fugas» obedecen a la decisión de las Administraciones públicas. Por el contrario, si se consideran fórmulas de «escape» del Derecho administrativo es porque lo decide el Legislador. En efecto, son los poderes legislativos quienes disponen, a través de la ley, que las Administraciones puedan actuar sin someterse a las rígidas reglas del derecho administrativo. Por otra parte, no debe entenderse o admitirse en modo alguno que existe una actividad administrativa que, por encontrarse «reservada» –en el sentido de prevista y asignada– constitucionalmente a la Administración Pública, se halla exenta del control jurisdiccional, pues este control es siempre posible, con independencia de que sean los propios Jueces y Tribunales quienes, dentro de su facultad exclusiva de juzgar, entiendan innecesario entrar a valorar el fondo de las decisiones adoptadas.
En segundo lugar, la «función de dirección política» hace referencia a aquellas formas de expresión de la constitucionalidad, de imprescindible existencia en el plano de las ideas que se conforman desde los «partidos políticos». Las Administraciones públicas, que son estructuras orgánicas dependientes o subordinadas a los Poderes ejecutivos o gubernamentales –y, por supuesto, a los Poderes legislativos–, expresan por lo común la voluntad de aquéllos. Por ello, no cabe duda de su inevitable y fluida interrelación y comunicación, además, y quizás también a causa de eso, de la existencia de ciertos conflictos de relevancia que se producen en el seno de dichas relaciones para cuya solución, ni hay previsiones jurídicas suficientes ni quizás es conveniente que las haya.
En efecto, la «política» es fundamentalmente cuestión y responsabilidad de los partidos políticos que, de acuerdo con la Constitución española de 1978, son estructuras sociales que «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política» (art. 6 CE). Conviene advertir, en cualquier caso, que la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos «son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley» y que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». La «gestión administrativa» es responsabilidad de las Administraciones públicas, pero encabezadas indiscutiblemente por quienes, en los gobiernos, están designados por los partidos políticos auténticamente representativos de la voluntad popular en términos mayoritarios.
No extraña, por ello, cierta inevitable confusión entre el Poder ejecutivo (Gobierno) y la Administración (art. 97 CE), que tiene algún reflejo en la legislación con los llamados «actos políticos» o actos de dirección política. Estos actos derivados de actuaciones de naturaleza política o de la actuación del Poder ejecutivo regido sólo por el Derecho constitucional que se encuentran en franca retirada en el Derecho público europeo, tampoco quedan totalmente exentos de control jurisdiccional pues, aunque ciertos aspectos de los mismos no están sometidos al Derecho administrativo, no son inmunes al control y, por ello, pueden ser enjuiciados por los Jueces y Tribunales. Pese a lo cual, nuestro TC continúa distinguiendo actuaciones inmunes al control judicial, precisamente por su naturaleza «política» o que deriva de la función de dirección política que le atribuye al Gobierno la Constitución y que no están sujetas a Derecho administrativo.
La cuestión, por tanto, es hasta qué punto resulta posible aislar una función política y una función administrativa, partiendo de las previsiones constitucionales. Y, si es el caso, en qué medida se hallan comprometidos los intereses colectivos a cuya defensa y protección se dirige o deben dirigirse siempre los poderes públicos y cómo lograr un auténtico control democrático de aquellas funciones. El control, desde luego, es la clave de bóveda del edificio del Estado de Derecho. Si los mecanismos de control estrictamente político –renovación periódica de las elecciones, cuestiones de confianza o mociones de censura a Gobiernos, reprobaciones parlamentarias, etc.– son absolutamente necesarios para que no se desmorone ni agriete aquél, no menos importantes son las reglas del Derecho administrativo, a cuyo contenido están sometidas todas las Administraciones públicas. Como dijera con lucidez Prosper WEIL, «el Derecho administrativo está orientado a la realización cotidiana de un auténtico milagro: hacer compatible el poder con la libertad, el interés público con el interés privado y asegurar la convergencia de tan dispares exigencias en un cierto punto de equilibrio».