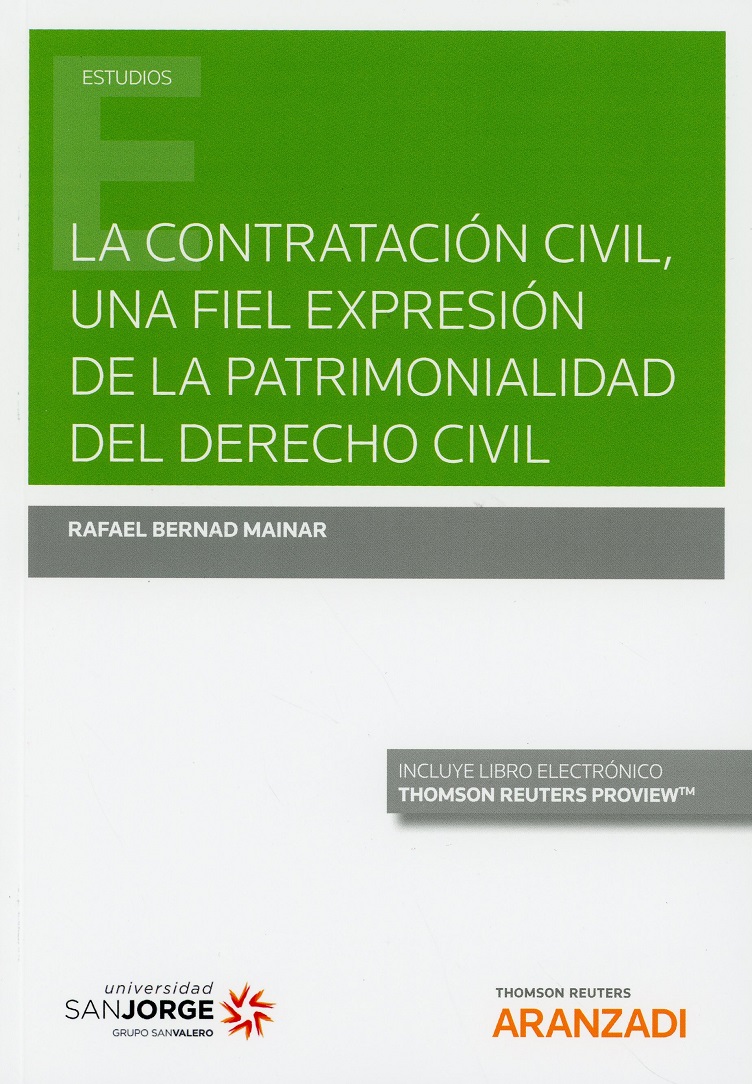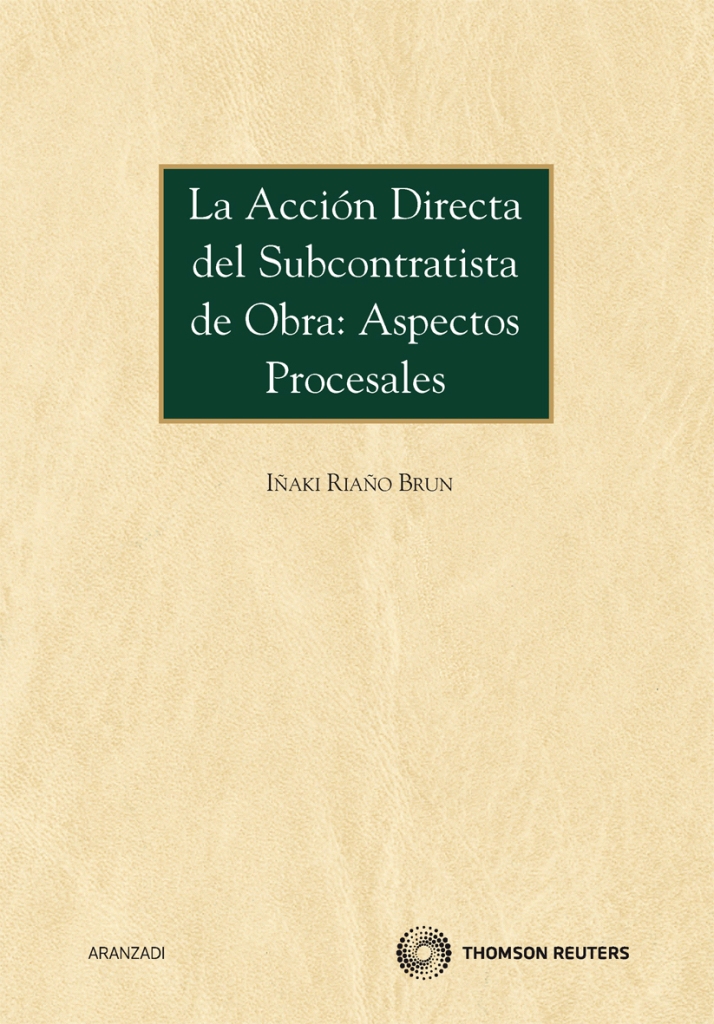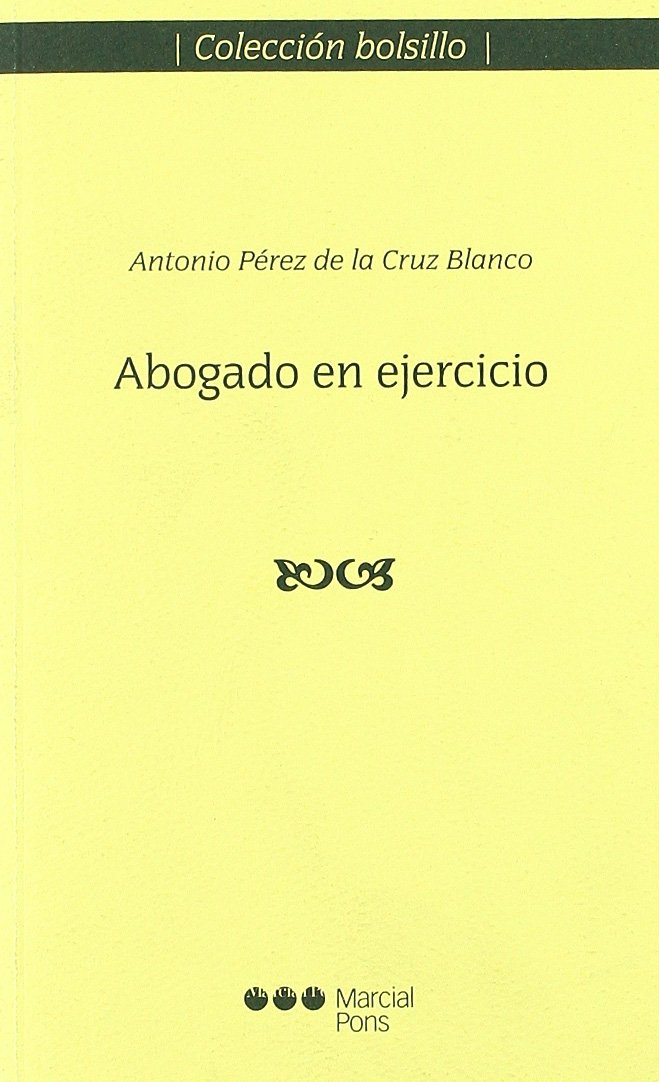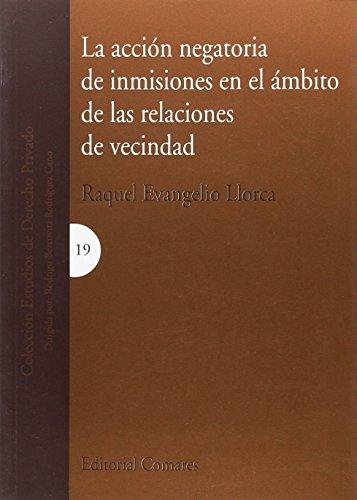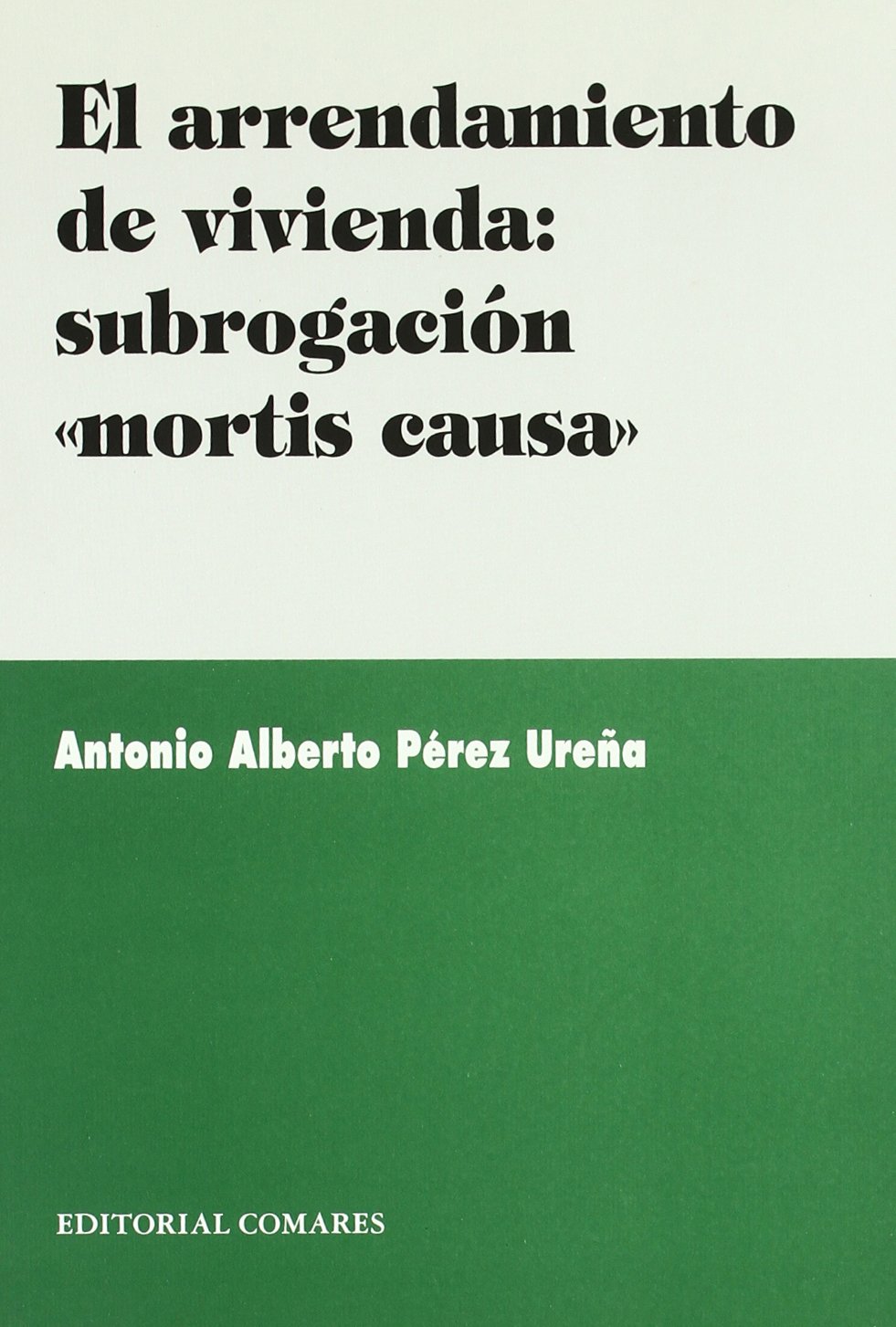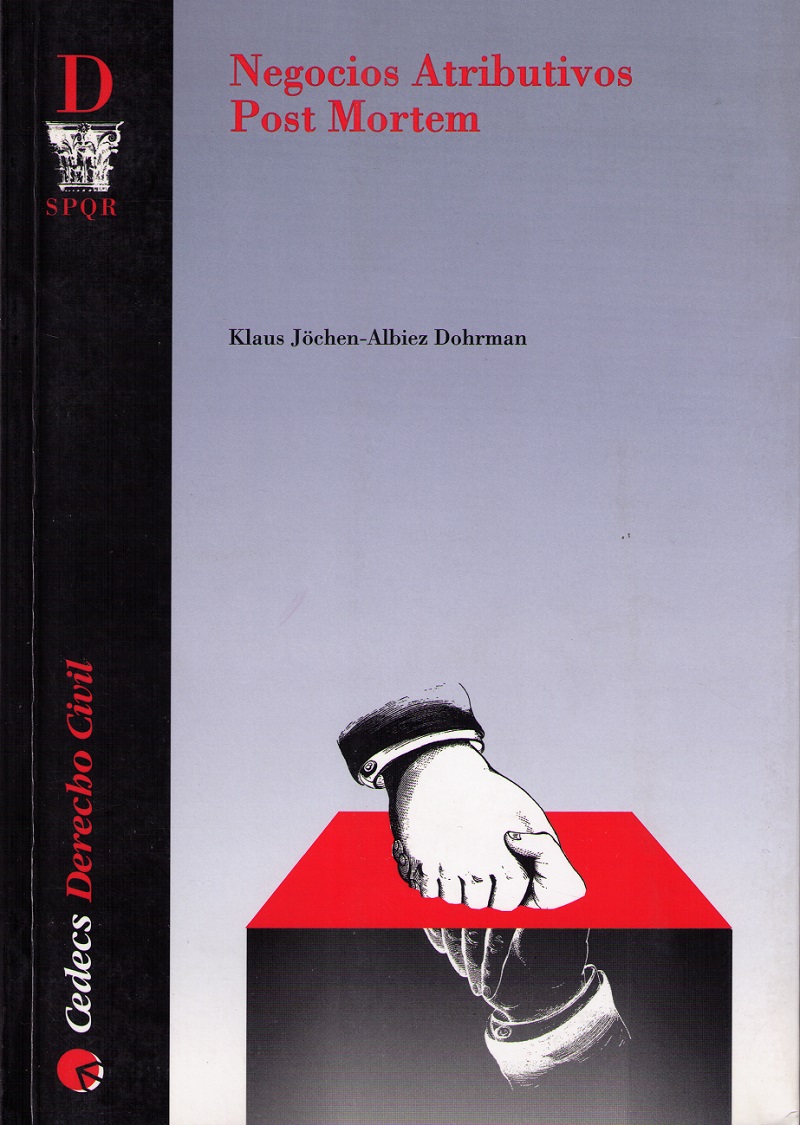Tras haber profundizado en el Derecho de Obligaciones y haber abordado algunos trabajos de investigación sobre diversos aspectos del mismo (responsabilidad civil, vicios ocultos, contratos conexos, precontratos, tratos preliminares), la consecuencia era lógica y natural: continuar el hilo conductor emprendido con el estudio de los diversos contratos civiles en particular, tal como se regulan en el Derecho de nuestros días. En una primera parte se incluye una unidad introductoria que recoge los aspectos generales de los contratos.
La segunda unidad comprende los contratos consensuales, tanto onerosos (compraventa, permuta, arrendamiento, sociedad, mandato, transacción y arbitraje), como gratuitos (donación). La tercera unidad refiere la categoría de los contratos reales (comodato, mutuo, depósito), siguiendo una cuarta unidad que se dedica a la modalidad de los contratos aleatorios (contrato de alimentos, renta vitalicia, juego y apuesta, seguro).
Por fin, la quinta unidad aborda la categoría de los contratos accesorios por antonomasia, como son las garantías, personales y reales (fianza, prenda, hipoteca, anticresis, amén de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión).
1. Introducción.
El contrato: evolución histórica y concepto
Evolución histórica. El término contrato, desde el punto de vista etimológico, proviene de las voces latinas cum y traho (ligarse, venir en uno) y constituye el resultado evolutivo de la expresión elíptica negotium contractum o contractus negotii (negocio contraído, contrato del negocio), lo que ya representa en un primer esbozo una relación basada en el acuerdo entre dos o más personas.
El verbo romano contrahere significaba realizar, perpetrar, concitar y no parece que originalmente aludiera a la celebración de un contrato. El sustantivo derivado del verbo anterior, contractus, aparece más tarde, quizás concebido por la última jurisprudencia republicana para señalar la celebración de un acto, pero puesto que los contratos eran los actos jurídicos más habituales, pronto se confundieron ambas situaciones y la voz contractus se identificó con la institución del contrato1). No obstante, todavía resulta oscura la procedencia del término contrato, a lo que se suma la relación existente en Roma entre las nociones de contrato, convención y pacto, como vamos a tener oportunidad de analizar a continuación.
Conventio o convención fue para los romanos un simple acuerdo de voluntades que no generaba por sí solo ninguna acción ni ningún vínculo obligatorio, mientras que el contrato (contractus) era aquella convención que, por observar las formalidades requeridas por el ordenamiento jurídico o contar con una causa reconocida como idónea para crear una obligación producía una acción y, a su vez, un vínculo obligatorio. Es decir, todo contrato era una especie de convención, pero no viceversa.
Las fuentes romanas definieron la convención jurídica como el consentimiento acorde de dos o más personas sobre lo mismo2), pero no definieron el contrato3), de manera que, a fin de suplir tal carencia, se partió para tal propósito de la definición otorgada a la convención, si bien se le añadiera la expresión “con intención de contraer obligaciones” al objeto de obtener así una noción específica de contrato4).
La etapa justinianea del Derecho Romano, fruto de la imparable tendencia a su espiritualización en detrimento del formalismo a ultranza, ensalzó el elemento del consentimiento o acuerdo de voluntades como esencial en el contrato, de manera que, como consecuencia de la evolución contractual operada, toda conventio que produjera obligaciones era tenida por contrato5); por otro lado, la causa del contrato, fue desvistiéndose de las formalidades que el Derecho primitivo romano (Ius civile) le exigía, por entenderlas como una rémora al tráfico jurídico, razón por la cual se llegó a admitir, si bien limitadamente solamente para los casos de la compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato, el nacimiento y creación de obligaciones que fueran civilmente exigibles por el mero acuerdo de voluntades. Sin embargo, a partir de este momento y a consecuencia de esta nueva orientación, sólo las conventiones reconocidas legalmente fueron reputadas como verdaderos contratos, mientras que el resto, esto es, las que no tuvieron el reconocimiento legal, eran tenidas como meros pactos (nuda pacta), que no transferían derechos ni generaban obligaciones6).
Es decir, en toda la evolución del Derecho Romano no toda promesa de deuda contaba con validez jurídica ni generaba una actio, sino que para ello requería una base jurídica determinada (causa civilis), consistente ya en una forma especial –contratos formales–, ya en la entrega de la cosa o datio rei –contratos reales–, ya en el mero consentimiento reconocido por el Derecho civil honorario (Ius honorarium o praetorium) –contratos consensuales–. El resto de las convenciones únicamente producían obligaciones naturales (nuda pacta), aun cuando algunos de estos pactos obtuvieran efectos civiles, no por ser una modalidad de los contratos consensuales, sino por agregarse como cláusulas adheridas a contratos de buena fe (pacta adiecta), por reconocimiento del Derecho pretorio (pacta praetoria), o del propio Derecho imperial a través de las constituciones imperiales (pacta legitima).
Como sabemos, el Derecho germánico constituye una legislación más arcaica que la romana, asentado en múltiples y deslavazadas costumbres, que en materia de contratación se caracteriza por el simbolismo, por lo que estamos todavía ante una contratación más formalista que la romana. Así, la persona obligada entregaba al estipulante una vara (faestuca) u otro objeto mueble de escaso valor (wadium) como prenda de la promesa realizada. La obligación se asienta más en el respeto de la palabra dada y el temor a la venganza privada, que en la noción de que el deudor pueda ser compelido por el poder público a su cumplimiento. También se generalizó entre los pueblos germánicos la contratación por medio de documentos o escritura, con un carácter no sólo probatorio, sino también constitutivo, puesto que su escasa sensibilidad jurídica les impedía deslindar entre la formación del contrato y su prueba, por lo que “… para formar un contrato bastaba redactar un escrito, y no se consideraban obligados hasta que el acto escrito fuera perfecto7)”.
El Derecho medieval presenta una novedad bien interesante, que no tiene su origen ni en la tradición romana ni germana, sino que se fue gestando al calor de la costumbre: los juristas de la época reconocen la obligatoriedad del simple acuerdo de voluntades sin sujeción a forma o contenido, sobre la base del Derecho Romano que admitía la categoría de los contratos consensuales y concedía ciertos efectos a los nuda pacta, y el aliento aportado por el Derecho Canónico mediante la inserción de la causa finalis de la obligación que convive junto al resto de causas civiles, a las que luego llega a suplantar, lo cual justificará la asunción de una máxima de colección propia como eje esencial en materia de contratación, cual era que incluso los nuda pacta habían de ser observados y cumplidos so pena de caer en pecado (“pacta quantumcumque nuda, servanda sunt”), para cuya validez se introduce la figura del juramento confirmatorio. En suma, a partir de aquí, el sistema formalista de contratación es superado por un sistema eminentemente consensualista.
Con posterioridad, la presión de los mercantilistas y los autores del Derecho Natural incide en el convencimiento de los mismos civilistas, que llegan a admitir la obligatoriedad jurídica de cualquier convención o nuda pacta.
En efecto, la doctrina del contrato obligatorio se encuentra en el centro de las consideraciones iusnaturalistas, hasta el punto de que el principio del consensualismo adquiere un reconocimiento general, fruto de la confianza que esta Escuela deposita en el individuo8). Las distinciones romanas entre contractus y pacta se abandonan definitivamente; el deslinde entre contratos nominados e innominados se diluye, así como el que mediaba entre la obligación civil y la natural.
Por otro lado, el liberalismo económico (Adan Smith, laissez faire, laissez passer) constituye durante los siglos XVII y XVIII un sólido soporte para la libertad de contratar, que se erige en principio estelar en la Edad Moderna por lo que a la contratación se refiere, de manera que el solo consentimiento obliga a las partes (solus consensus obligat), base del principio consensualista, que se inocula abiertamente en la época codificadora a través del jurista francés Pothier, y se manifiesta en la mayoría de los Códigos, comenzando por el Code civil francés9) y el Codice civile italiano de 1865, del que ha pasado a su versión actual de 1942. En efecto, la codificación del XIX sigue la estela del Code français en Europa y América, y un ejemplo lo representa el artículo 1255 del C.c. español cuando establece que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.
Así es, la noción moderna del contrato se apoya en el acuerdo de voluntades, cualquiera sea su contenido, y se configura como una categoría genérica o abstracta10), no como una serie de figuras singulares, tal como ocurría en el Derecho Romano. Surge en todo su esplendor el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual solamente la voluntad libre y conscientemente emitida es capaz de obligar a una persona, de manera que las partes pueden pactar entre sí lo que tengan por conveniente, siempre que ello no atente contra el orden público o las buenas costumbres.
El predominio del principio de libertad contractual, por el cual las normas legales en sede de contratos son supletorias de la voluntad de las partes (que adquiere la fuerza de la ley) y están dirigidas solamente a suplir el silencio o imprevisión de dicha voluntad, ha sido recogido en la mayoría de las legislaciones11), lo cual ha propiciado una gran proliferación de contratos innominados, a los que nos referiremos después al abordar el tema de la clasificación de los contratos, así como la predilección por los contratos consensuales en detrimento de los contratos formales y reales. Además, a mayor abundamiento, la consolidación del liberalismo económico consolidó este principio y le atribuyó una vigencia prácticamente absoluta, puesto que la ley civil ha concedido un excesivo respeto a los acuerdos entre las partes a costa, en muchas ocasiones, de la equidad y la moral, lo que generaba abusos y desmanes sin cuento en el ámbito de la contratación.
Ahora bien, frente a la concepción tradicional del contrato, sustentada en el principio individualista de la autonomía de la voluntad, que se inspiraba sólo en lo que la voluntad contractual alcanza (teoría de la voluntad), pero en toda la extensión hasta que dicha voluntad se proyecta (libertad contractual), como verdadera fuente de las obligaciones, emerge como factor correctivo una nueva concepción social del contrato, según la cual, el contrato no sólo obliga en lo que afecta a la libertad contractual, sino en la medida que alcanza la confianza de la otra parte en la declaración (teoría de la declaración) y, por otro lado, los contratos no son siempre absolutamente obligatorios hasta donde se extienda la voluntad contractual, sino que existen límites a la libertad contractual y, por ende, pueden resultar en algunas ocasiones no obligatorios12).
Una manifestación de lo afirmado la comprobamos en la primera mitad del siglo XX tras la revolución mexicana, de la que surgirá el Código civil mexicano de 1928, que introduce un cuestionamiento del liberalismo por desigual e injusto, a través de una visión más social del Derecho, tendencia que se confirma más generalizadamente en la mitad del siglo XX.
Así es, la concepción clásica liberal del contrato ha dado paso a una más social, donde se cuestiona el poder absoluto e incondicionado de la voluntad de las partes y el Estado asume un protagonismo especial al regular ciertas materias que considera muy sensibles por entender que, de no hacerlo, serían muchos los atropellos cometidos al amparo del principio de la libertad contractual, más aún si tenemos en cuenta que entre los contratantes existe en muchos casos una desigualdad palmaria y más que evidente; por ello, al objeto de no propiciar tales desajustes que desencadenan injusticias manifiestas, el poder público asume el control y regulación de diversas materias en las que se ven afectados intereses dignos de protección y fácilmente vulnerables, tales como la legislación laboral, inquilinaria o de consumidores y usuarios, llegando a establecer como de orden público diversos aspectos de la regulación que no podrían ser relajados, modificados o alterados en ningún caso por el juego de la autonomía de la voluntad. Es decir, estamos en la actualidad ante una época en que se está produciendo un debilitamiento, sin que ello represente una desaparición ni mucho menos quiebra, del principio de la libertad contractual13), pues todavía el contrato sigue siendo el medio jurídico propio para el intercambio de bienes y de servicios, de manera que la autonomía de la voluntad continúa erigiéndose en piedra angular de la contratación moderna y del carácter obligatorio del contrato, aspecto al que más adelante nos referiremos.
La propia desigualdad social y económica de las personas compele al Derecho a tratar de alcanzar el equilibrio jurídico necesario que evite abusos perjudiciales para el más débil de la relación jurídica; surge así el reconocimiento de derechos para los trabajadores, arrendatarios, consumidores, asegurados o clientes a fin de contrarrestar la libertad sin freno alguno en la contratación, lo cual ha producido ineludiblemente una extensión y ensanche de la base constitutiva de la noción de orden público, más intervencionista14), infranqueable ante las ansias voraces de la autonomía de la voluntad, así como la aparición de nuevos moldes contractuales que se adaptan mejor a esta nueva realidad contractual, tales como el contrato de adhesión, el contrato-tipo, los contratos normados, el contrato obligatorio e, incluso, el contrato colectivo, modalidades todas ellas que tendremos la oportunidad de conocer y explicar a lo largo de este Capítulo en el desarrollo pormenorizado de las diversas clases de contratos.
A modo de conclusión, pues, la intervención estatal establece límites al principio de libertad contractual, lo que se pone en evidencia con algunas manifestaciones bien significativas: la implantación cada vez más habitual de normas de derecho necesario (ius cogens), lo que torna la materia regulada en indisponible, de orden público; la habitual regulación de los precios de bienes y servicios básicos; e, incluso, la aparición de nuevas variedades contractuales (contratos-tipo, normados15), en masa –de adhesión–, forzosos), como veremos al abordar la clasificación de los contratos más adelante..
Concepto. Antes que nada, procede realizar algunas precisiones que nos pueden ayudar a concretar la noción de contrato. En primer lugar, todo acuerdo es un negocio jurídico bilateral que expresa la manifestación de voluntad de dos o más personas coincidente en torno a un asunto de interés común; ahora bien, para alcanzar un acuerdo bastaría que la voluntad idénticamente manifiesta haya sido adoptada por una mayoría y no por unanimidad (por ejemplo, así sucede en el acuerdo adoptado por la asamblea general de socios de una sociedad, o por los comuneros integrantes de una comunidad sobre asuntos concernientes a la administración de la cosa común).
Sin embargo, tanto acuerdo como convención precisan de la manifestación de voluntad unánime, que no mayoritaria, entre sus otorgantes. Es hora, pues, de entablar la relación existente entre contrato y convención en el Derecho moderno, al margen de la semblanza histórica que se hizo con anterioridad sobre el discurrir de ambas instituciones a partir del Derecho Romano.
En esta relación apuntada entre el contrato y la convención, las definiciones que podemos encontrar del contrato responden ciertamente a diversos criterios y puntos de partida, que nos ofrecen una extensión u otra, dependiendo de la delimitación entre ambas, por lo cual pasaremos a analizar las aportaciones legislativas y doctrinales más importantes sobre el particular, atendiendo a sus ventajas e inconvenientes más significativos.
Si adoptamos una posición amplia y extensiva del contrato, consideramos como contrato todo acuerdo orientado a crear relaciones jurídicas obligatorias, a modificar y extinguir las que ya existen, o bien a constituir relaciones de derechos reales o de familia. Es decir, según esta visión generosa del contrato, éste pasaría a identificarse con la figura de la convención o acto jurídico bilateral. Esta es la tesis asumida por el Código civil alemán (parágrafos 305 y siguientes), así como la que incorporó el Codice civile italiano de 186516), hoy superada por la fórmula del actual Código de 1942. En esa misma línea doctrinal, Colin y Capitant definen el contrato sincréticamente como el acuerdo de dos o más voluntades dirigido a producir efectos jurídicos17).
Siguiendo este criterio, el reciente Código civil y comercial argentino de 2015 define el contrato en su artículo 957 como “el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales ”.
Más estricta es la posición que deslinda claramente entre contrato y convención y considera al contrato como una especie de convención, que sería el género o categoría general. De tal modo que entenderíamos por convención todo acuerdo sobre un objeto de interés jurídico destinado a constituir, modificar o extinguir un vínculo jurídico obligatorio, un derecho real o una relación de orden familiar; mientras que contrato sería el acuerdo orientado a constituir una obligación con carácter patrimonial. Tal es la concepción sostenida por el Código civil francés en su artículo 1101 y aceptada por un sector doctrinal respetable18).
En un punto intermedio, y con un tinte ecléctico con relación a las dos posiciones extremas analizadas, el Código civil italiano de 1942 en su artículo 1321 se pronuncia por considerar al contrato, no sólo en la vertiente de un medio de transmisión de los derechos sobre las cosas, sino como una institución que ostenta siempre un contenido meramente patrimonial y, por ende, en su seno también cabrían, además de los acuerdos orientados a perseguir la constitución de una relación jurídica, los encaminados a modificarla o extinguirla19). Sería convención, pues, según esta orientación ecléctica, el negocio jurídico bilateral de contenido personal, tal como sucede en el matrimonio o los esponsales.
No obstante, nuevas concepciones doctrinales procedentes del Derecho público limitan aún más el ámbito del contrato y lo circunscriben al acuerdo de voluntades que manifiestan intereses contrapuestos y no congruentes entre sí, de tal manera que para su existencia deben concurrir cuando menos dos declaraciones de voluntad, cada una de las cuales con un objeto y finalidad diferentes. Según esta tesis más propia del área administrativista que civilista, el contrato no absorbería la totalidad de los casos posibles de actos plurilaterales, de manera que, junto a él, habría que añadir el acto colectivo, que no es ni convención ni contrato, sino una suma de declaraciones de voluntad concordantes (supuesto típico de la asociación), así como el acto jurídico, convención mas no contrato, que pretende más que crear una situación jurídica subjetiva generalmente temporal y relativa, generar una situación jurídica objetiva, permanente o de larga duración, un status (supuesto del matrimonio, o las convenciones colectivas de trabajo)20).
Las orientaciones actuales se pronuncian más bien por considerar el contrato como un negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral, de manera que entenderíamos por contrato todo negocio jurídico bilateral cuyo efecto consiste en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial21).
En la legislación española tampoco se define el contrato. Sin embargo, desde una perspectiva amplia, a partir de los artículos 1089, 1091, 1254 del C.c., podemos asociar la figura con una serie de referencias: constituir una fuente de obligaciones, ser fruto del consentimiento, y contar con la fuerza de la ley.
Desde una perspectiva más restringida (sensu stricto), destaca su connotación de patrimonialidad, lo que nos lleva a atribuirle la consideración de un negocio jurídico patrimonial bilateral en cuya virtud se crea, modifica o extingue una relación jurídica patrimonial.
Así pues, vemos claramente una doble naturaleza con relación al contrato: ya como un acto realizado por contratantes y, por ello, encuadrado en la órbita del acto jurídico; y, por otro lado, el resultado logrado a través de dicho acto, con la fuerza de una norma o ley, por obligar a los contratantes a su cumplimiento.
Fundamento
No obstante, se haya contado desde el comienzo de los tiempos en toda sociedad humana con la necesidad de hacer obligatorio jurídicamente el cumplimiento de las promesas, muchas han sido las justificaciones que se han presentado en torno a la razón filosófica que sostendría la obligatoriedad del contrato y su fuerza vinculante22). Así es, la cuestión relativa a la obligatoriedad de la institución del contrato está muy relacionada e imbricada con la del fundamento del Derecho, hasta tal punto que la posición adoptada por las diversas corrientes doctrinales y filosóficas en torno al Derecho en general determina y condiciona la asumida en torno a las relaciones contractuales.
En el plano político, la Escuela del Derecho Natural de los siglos XVII y XVIII desarrolla tesis individualistas que afirman la independencia de los hombres entre sí, con una absoluta libertad recíproca únicamente limitada por su propia voluntad, lo cual justifica su ideario de que las mejores leyes sean las que nacen de las convenciones entre los hombres, por ser las más acordes con el orden natural. Ello explica que autores iusnaturalistas como Grocio y Puffendorf parten de la existencia de un pacto social tácito entre los individuos según el cual los hombres quedaban obligados a cumplir fielmente sus promesas, hasta tal punto que la libertad contractual se impulsaba como uno de los grandes principios de la organización política. El Iusnaturalismo abona el campo del liberalismo económico, que propicia el papel de la iniciativa privada para alcanzar el mayor provecho de la colectividad a través de una actuación expectante, que no activa, de los poderes públicos que dejan hacer y dejan pasar lo que los particulares realizan (laissez faire, laissez passer). Este es el ideario presente al tiempo de la codificación que se hace patente en el Código civil francés y que consagra como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato el dogma de la autonomía de la voluntad.
Desde una perspectiva utilitarista, Bentham estima que la fuerza obligatoria del contrato estriba en el interés que su observancia representa tanto para el ente social, como para los individuos involucrados en el contrato, puesto que así siguen manteniendo la confianza en el resto de los individuos.
Kant, Hegel, Drug, entre otros, observan en el contrato una expresión del abandono o abdicación que sobre alguna cosa realiza la parte que promete algo en favor de la otra que la acepta y se apropia de ella; Giorgi hace hincapié en la noción del deber natural del hombre de decir la verdad y actuar conforme a ella.
Para Ahrens, el incumplimiento de lo prometido haría inviable la vida en sociedad, pues, una vez realizada la promesa, su cumplimiento se erige en una condición jurídica respecto de aquel a quien se le hizo la promesa en virtud del contrato.
Incluso, la propia idea de justicia hace descansar la fuerza obligatoria del contrato en uno de sus basamentos fundamentales, cual es dar a cada uno lo suyo (tribuere suum cuique)23).
De modo que muchos son los argumentos que se entrecruzan a la hora de sustentar la fuerza obligatoria del contrato, desde la justicia y las nociones jurídicas individuales de personalidad y propiedad individual, hasta las más colectivas de solidaridad y seguridad social. Y es que el contrato descansa en el equilibrio y conciliación de los principios de personalidad y comunidad, así como de libre autonomía y el interés social: por un lado, se funda en la libertad misma por la que el individuo cuenta con el derecho de disponer de sus propios bienes y de sus actos en provecho de los demás; y, por otro, en la necesidad de que tales actos se produzcan en el marco de las condiciones impuestas por los intereses superiores de la sociedad24). Contemplar el contrato desde la sola vertiente de la autonomía privada es una visión incompleta, pues el contrato constituye, además, un fenómeno social, lo que le aporta un carácter institucional que, en última instancia, se erige en verdadero fundamento de su obligatoriedad pues el individuo, por su través, abre un abanico de nuevas situaciones de desarrollo de la vida social25).
La obligatoriedad y fuerza vinculante del contrato explica su carácter normativo, pues genera nuevas situaciones jurídicas a partir de la voluntad de las partes, a la que el ordenamiento jurídico otorga consecuencias tales como que la manifestación de voluntad adquiere el protagonismo de una verdadera ley creadora de relaciones jurídicas por la que quedan ligados y vinculados los contratantes. Precisamente, tanto la producción de nuevas situaciones jurídicas, como el hecho de que su validez dependa íntegramente de la observancia de los requisitos señalados por el ordenamiento jurídico justifican la fuerza obligatoria del contrato, justamente, del carácter de ley que adquiere la norma derivada del mismo. Es decir, el contrato deviene en una verdadera norma, fruto de la manifestación concordante de dos voluntades distintas, que la ley reconoce como tal.
Consecuencia de este carácter normativo señalado, como ya vimos en el apartado correspondiente a las fuentes de las obligaciones, es que el contrato se convierte, sino en la única, sí en una de las principales fuentes de las obligaciones.
Clasificación
Todo intento clasificatorio de cualquier categoría jurídica que se precie está presidido por la idea de relatividad, puesto que no hay una clasificación absoluta ni modélica, sino varias posibles y, además, dependen de la arbitrariedad de quien las realiza, dada la subjetividad que reina en los ensayos clasificatorios. El elenco que aquí se va a presentar parte de las premisas adelantadas y, sin pretender constituir un modelo de clasificación cerrado, sí que aspiramos a presentar una relación detallada y lo más completa posible sobre sus más diversas modalidades.
A) Así, en atención a los vínculos que producen, y dando por sentado, como veremos, que todo contrato requiere del consentimiento de al menos dos personas26), los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales. La distinción se funda más que en el número de contratantes (siempre más de dos) o de declaraciones de voluntad (igualmente, dos o más), en el número de obligaciones que emanan del contrato y la relación que entre sí presentan27).
Son unilaterales cuando originan obligaciones para una sola de las partes contratantes, ejemplo del cual es emblemático el mutuo o préstamo de consumo en el que la única parte obligada es el mutuario o prestatario, que deberá devolver, ya otro tanto de lo mismo (tantundem), ya lo recibido más los intereses pactados, pues el prestamista no se obliga a nada, ya que la entrega de la cosa que perfecciona el contrato –contrato real–, es una facultad que él ostenta a fin de contratar o no, pero nunca constituye para él una obligación; la obligación corresponde e impele solamente al mutuario, una vez nacido el contrato tras la entrega de lo prestado28).
No obstante, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad el contrato que normalmente es unilateral puede convertirse en bilateral, con obligaciones para ambas partes del contrato, tal como podemos observar en el mandato y depósito remunerados, o bien en el caso de la donación con carga29).
Son bilaterales los contratos en que surgen obligaciones para ambas partes contratantes, cuando las partes se obligan recíprocamente, es decir, cuando ambas son acreedores y deudores entre sí, tras la perfección del contrato, como sucede, por ejemplo, en el contrato de compraventa, arrendamiento o sociedad, en los que las obligaciones de las partes se encuentran estrechamente vinculadas en una relación de interdependencia, de manera que la prestación de cada uno de los contratantes represente la premisa necesaria de la prestación del otro y, por ende, cada uno de ellos sea simultáneamente acreedor y deudor. Así pues, la verdadera bilateralidad de los contratos (sinalagmáticos perfectos) requiere tanto que las obligaciones de los contratantes nazcan al mismo tiempo, cuando se celebran, y no que una siga a la otra (sinalagmáticos imperfectos), sino que las prestaciones hayan de ejecutarse simultáneamente
En el plano doctrinal, frente a la categoría de los contratos bilaterales recíprocos o sinalagmáticos perfectos, ya señalada, surge otra modalidad de contratos bilaterales sinalagmáticos imperfectos, bien nacidos al amparo de la autonomía de la voluntad, en cuya virtud, los elementos naturales de algunos contratos pueden ser modificados, tales como la gratuidad en los contratos de mandato o depósito, en cuyo caso, amén de las obligaciones que pesan sobre el mandatario y depositario, respectivamente, de ejecutar el encargo según las instrucciones recibidas, así como guardar y restituir la cosa depositada, surge tanto para el mandante como el depositante la obligación de pagar la retribución pactada, fruto de circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato, o como sucede ante la eventual obligación de rembolsar e indemnizar los gastos acometidos y perjuicios sufridos por el mandatario y por el depositario en el cumplimiento del contrato. A nuestro juicio, en tales supuestos, estaríamos más bien en presencia de contratos bilaterales, pues las obligaciones correrían a cargo de ambas partes y surgiría un derecho de retención a favor de una de ellas, facultad que sólo sería posible en sede de contratos bilaterales30). No obstante, tal visión no es compartida por un sector de la doctrina que considera que estos ejemplos no son sino verdaderos contratos unilaterales, sobre la base de la falta de cientificidad de cualquier categoría de contratos intermedios31). Tampoco se debe prescindir del criterio que atribuye un carácter bizantino a la discusión, como mero problema terminológico o simple cuestión de logomaquia.
No es momento aquí de abordar la importancia de la clasificación referida, puesto que al analizar los efectos de los contratos haremos mención especial a la categoría de los contratos bilaterales para estudiar aspectos tan interesantes como la resolución unilateral del contrato, la excepción de contrato no cumplido y la teoría de los riesgos o de la imprevisión, a cuyo tratamiento pormenorizado nos remitimos.
Sí que podemos decir, no obstante, que en materia de cesión del contrato, esta clasificación nos presenta consecuencias jurídicas importantes: en los contratos unilaterales, según quién sea el cedente, el acreedor o el deudor, estaremos, como tuvimos oportunidad de analizar en su momento, ante una cesión de crédito o asunción de deuda, respectivamente; mientras que en los contratos bilaterales, el cedente transmitirá su posición jurídica contractual íntegra, con sus derechos y obligaciones, en cuyo caso hablaremos de cesión de contrato, materia que podremos abordar en profundidad más adelante.
B) Si tenemos en cuenta la finalidad perseguida por las partes en el contrato, éste puede ser oneroso o gratuito.
Es oneroso el contrato en el que cada una de las partes pretende conseguir una ventaja mediante una compensación, es decir, cuando cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Por lo general, el contrato oneroso suele ser, a su vez, bilateral, puesto que presupone un cambio de prestaciones recíprocas (compraventa, arrendamiento, sociedad), pero esta regla no sucede siempre, pues, por ejemplo, en el caso del préstamo con interés estamos en presencia de un contrato que, al mismo tiempo, resulta ser oneroso y unilateral.
El contrato oneroso puede, ser a su vez, conmutativo cuando la determinación y extensión de las prestaciones de cada una de las partes están fijadas de antemano, es decir, cuando cada contratante sabe a ciencia cierta el equivalente de su prestación o el monto de sus respectivas prestaciones (precio señalado en una compraventa), o bien aleatorio o contrato de suerte, cuando para ambos contratantes o para uno de ellos, la ventaja depende de un hecho casual, donde entra en juego el riesgo de una pérdida o ganancia, derivado de la concurrencia de un hecho incierto, casual o aleatorio, puesto que el alea constituye la propia esencia del contrato32), como puede ocurrir en el contrato aleatorio por excelencia, cual es el de seguro, en el que ambas partes, tanto asegurador como asegurado pueden ver depender la extensión de la prestación debida en que suceda un hecho producto del azar, cual es la concurrencia y gravedad del siniestro asegurado (respecto del asegurador), o bien la no concurrencia de un siniestro, en el caso de que el asegurado resulte bonificado en su prima por no haber sufrido siniestro alguno; lo mismo puede predicarse del contrato de renta vitalicia, en donde el monto total de la pensión pagadera depende de un hecho tan incierto y aleatorio como es el tiempo de vida del beneficiario de aquella o de la persona sobre cuya vida se haya constituido, aun cuando sea otra la persona beneficiaria, según permite el artículo 1803 de nuestro Código civil.
El interés jurídico de esta distinción entre contratos conmutativos y aleatorios radica, sobre todo, en sede de rescisión por lesión, figura que se analizará en su momento, sólo aplicable a los contratos conmutativos, pues para ello es preciso que las partes hubieran determinado sus respectivas prestaciones de antemano y uno de los contratantes hubiera sufrido una lesión considerable fruto de que la prestación a su cargo resultara manifiestamente desproporcionada en relación con la que recibiera del otro contratante. En cuanto a los contratos aleatorios, se observa en la actualidad un intervencionismo estatal en su regulación al objeto de evitar posibles abusos derivados de la imposición de cláusulas propuestas unilateralmente a una colectividad indeterminada de personas, con lo cual nos adentramos en un nuevo mundo contractual fruto de la sociedad en que vivimos y que estudiaremos en profundidad a lo largo de este apartado, cual es la de los contratos en masa o de adhesión, para cuya corrección surgen otros nuevos modelos contractuales, como son los contratos normativos, los contratos-tipo, los contratos dirigidos, los contratos obligatorios o, por fin, los contratos concluidos con base en las llamadas condiciones generales, modalidades todas ellas que se abordarán oportunamente más adelante.
En cuanto al contrato gratuito, también denominado lucrativo o de beneficencia, es aquel en el que uno de los contratantes proporciona al otro una ventaja patrimonial sin contraprestación o equivalente alguno, cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente. Los contratos gratuitos se subdividen a su vez en liberalidades, cuando el empobrecimiento de una de las partes constituye el enriquecimiento de la otra con el consiguiente tránsito de valores de un patrimonio a otro –donación–, frente a los denominados contratos de beneficencia o desinteresados, tales como el depósito o comodato, donde subyace un ánimo de liberalidad, pero en los que la ventaja otorgada a una de las partes no acarrea correlativamente una disminución o detrimento patrimonial para el bienhechor33).
Algunas repercusiones jurídicas de la distinción entre contratos onerosos y gratuitos ya las conocemos en sede de acción revocatoria o pauliana, en el artículo 1297 del Código civil, según analizamos en su oportunidad, pues en los gratuitos la presunción de fraude a favor del acreedor impagado no admite prueba en contrario (iuris et de iure), mientras que, en caso de ser un acto oneroso, la presunción de fraude es iuris tantum, admite la prueba en contrario, cuando se demuestre que la insolvencia del deudor no era notoria ni el contratante tuvo motivos para conocerla.
Además, los contratos gratuitos son personalísimos, esto es, se realizan en función de las circunstancias personales del beneficiario, según analizaremos más adelante, circunstancia que puede o no suceder en los contratos onerosos.
En el área sucesoria, y a los fines de proteger la figura de la legítima, se puede proceder a la reducción de las disposiciones realizadas a título gratuito cuando exceden de la parte disponible –disposiciones inoficiosas–, e incluso practicar la colación entre herederos, de manera que se restituya al caudal hereditario los bienes que alguno de ellos hubiera recibido en vida del causante.
Incluso, desde el punto de vista de la diligencia exigible en el cumplimiento del contrato, ésta suele ser menor si se trata de un contrato gratuito que si se trata de uno oneroso34).
Por otro lado, y desde el ámbito tributario, mientras que los contratos a título gratuito quedan sujetos al Impuesto de Donaciones, los que son a título oneroso, por generar plusvalía, devengarán como ganancia en el Impuesto sobre la Renta.
C) Por su naturaleza independiente o relacionada, los contratos pueden ser preparatorios, principales, accesorios, conexos y complejos. Son contratos preparatorios los que tienden a crear una situación jurídica apropiada, como un preliminar necesario, para la celebración de otros contratos posteriores, tal como ocurre en el caso del mandato, la sociedad, supuestos en los que el mandatario o los socios, respectivamente, entre otras actividades, comprarán, arrendarán o permutarán, por ejemplo. Distinto del contrato preparatorio es la figura del precontrato, compromiso pactado por las partes para llevar a cabo un futuro contrato según lo convenido, que les vincula y obliga a culminarlo –opción de compra–, que constituye una manifestación de los contratos vinculados, dada la estrecha conexión existente entre ambos contratos, tal cual sucede, por ejemplo, entre la opción de compra y la compra definitiva.