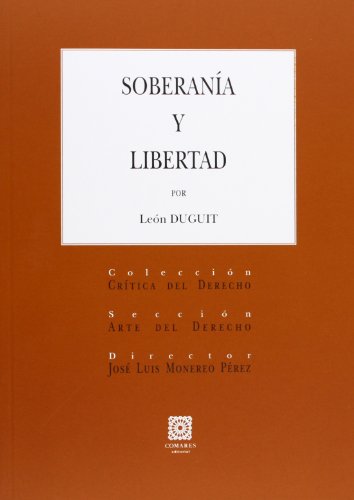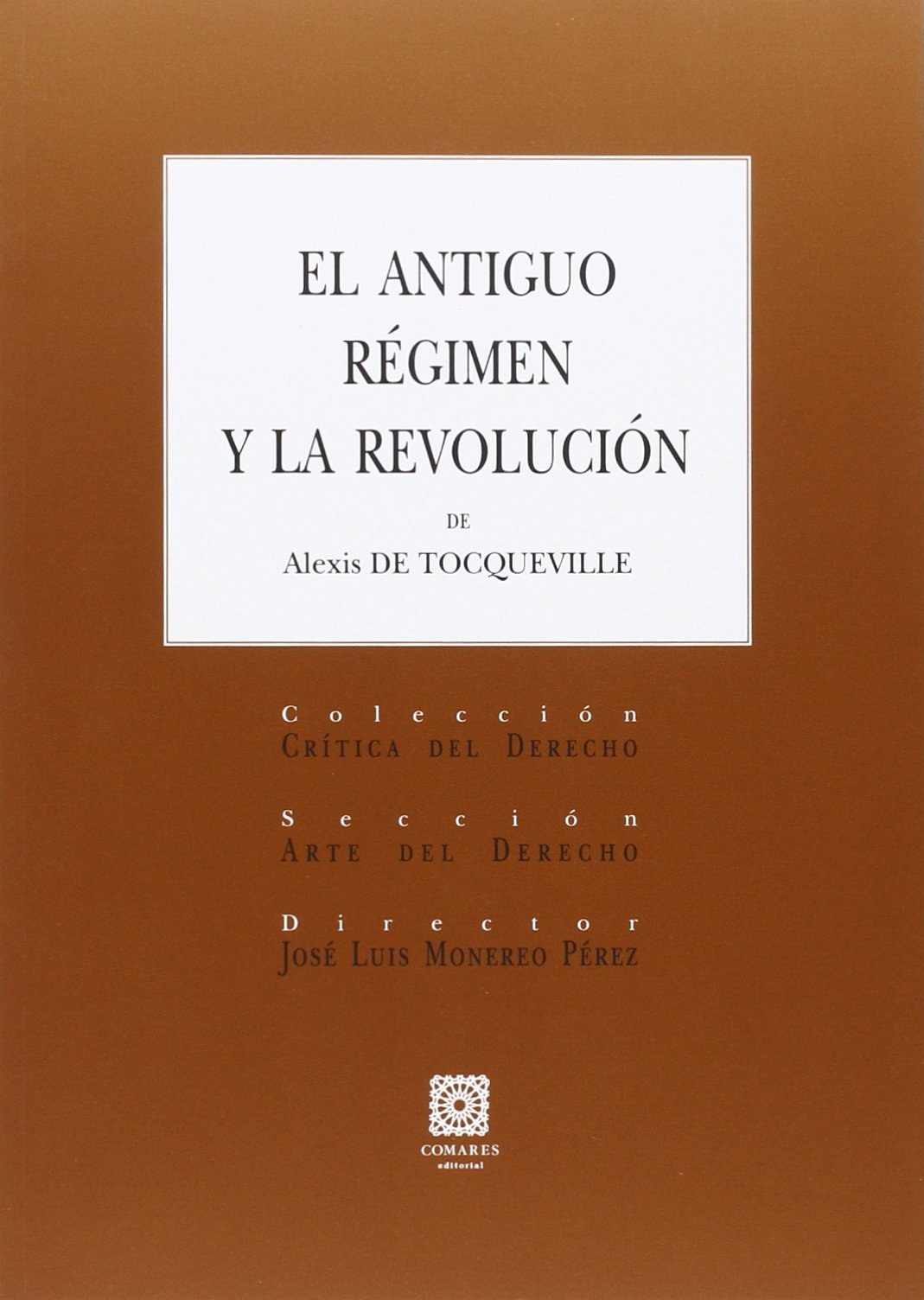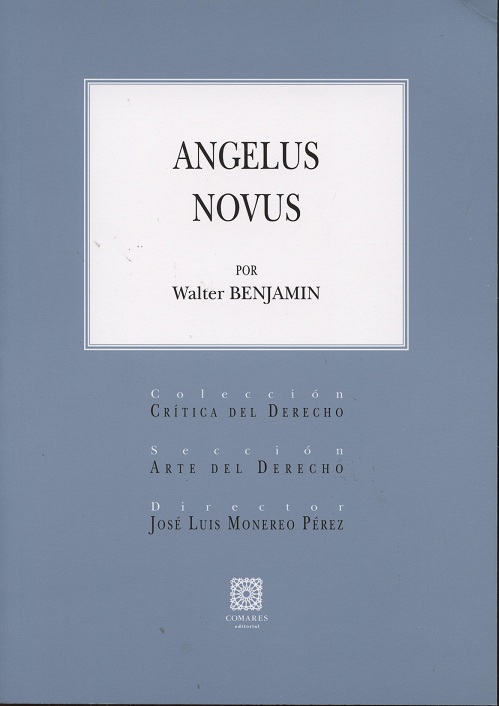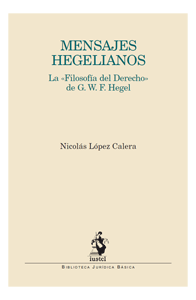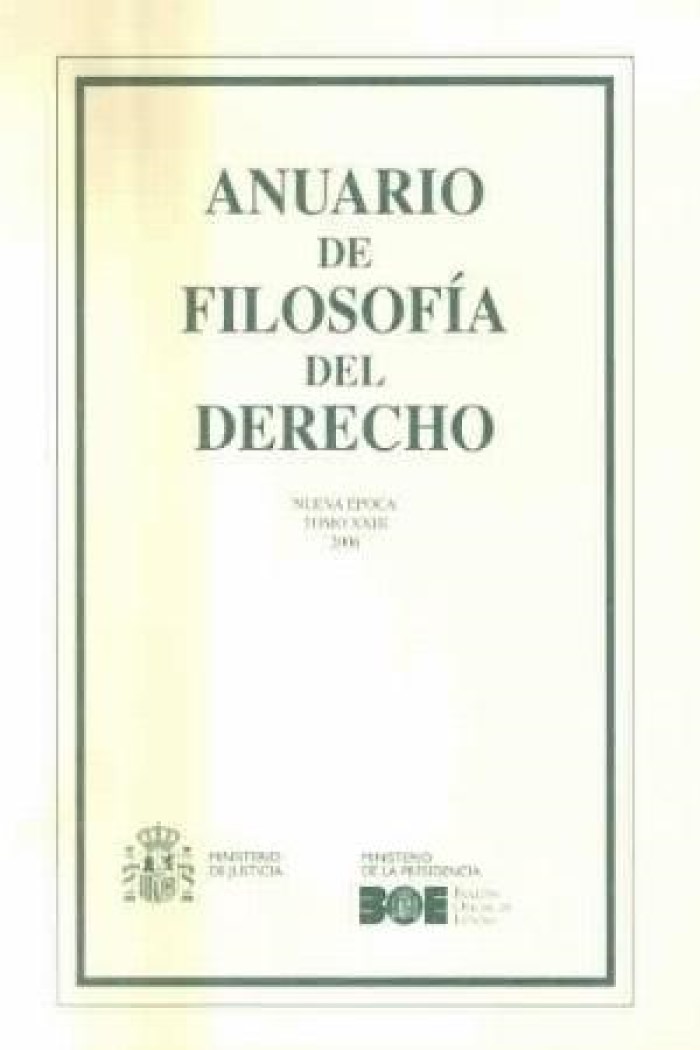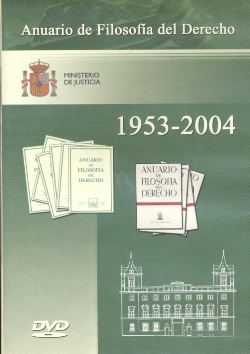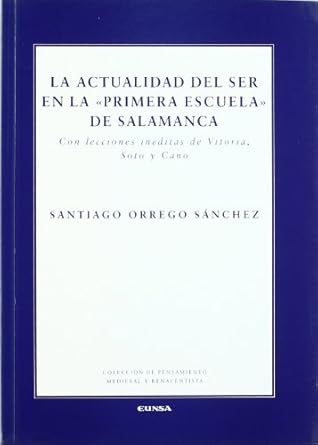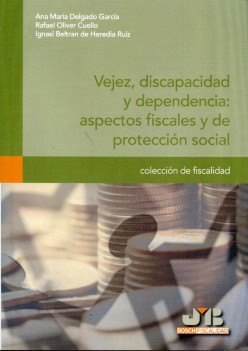El concepto de soberanía siempre ha sido un concepto controvertido tanto para el Derecho como para la ciencia política. Toda sociedad organizada requiere para su supervivencia de la existencia de un poder social que garantice un orden y su dinámica de funcionamiento. Tratándose de sociedades estatalmente organizadas, el poder de la nación se encarna en el Estado, como entidad que personifica a dicha nación. El Estado es el titular de la personalidad de la nación y el titular propio de la potestad nacional. En el enfoque clásico, la potestad del Estado constituye una potestad que sería un rasgo caracterizador del mismo. Esa potestad suele designarse con la expresión «soberanía» estatal, la cual más que una potestad sería, así, una cualidad. En esa lógica discursiva, la soberanía expresa el carácter supremo de un poder; un poder que no está subordinado otro, ni situado simétricamente en concurrencia con él. El Estado soberano ejerce un poder de dominación en el espacio político definido en un doble sentido: en el interior de su territorio (soberanía interna donde se sitúa como poder supremo frente a otros poderes sociales subordinados) y en el exterior (soberanía externa en el marco de las relaciones internacionales entre Estados pretendidamente soberanos, que postulan su independencia en relación a los demás Estados).
Los Estados ejercen una potestad suprema, en el sentido de que su potestad se encuentra libre de toda sujeción o limitación respecto a una potestad exterior y son formalmente iguales los unos a los otros. La soberanía externa adquiere una significación negativa, mientras que la soberanía interna tendría una significación más positiva, pues comporta un poder de dominación que se ejerce sobre los individuos y grupos sociales, los cuales solo pueden ostentar un poder inferior o subordinado al que detenta el Estado. No obstante, esas dos facetas de la soberanía son dos caras de una misma medalla, toda vez que ambas se reducen, básicamente, a esa concepción única de ostentación de un poder que postula su dominio, independencia y no subordinación respecto a los demás poderes sociales, más o menos organizados. Esa no subordinación se predica de todo poder ajeno, interno o externo.
Conforme a la doctrina tradicional, el elemento distintivo principal del Estado es precisamente su soberanía, la cual aparece a modo de una condición esencial del Estado moderno. La soberanía no pertenece a las categorías absolutas, sino a las categorías históricas, pues se ha ido construyendo por la concatenación de diversos factores determinantes. Y en estas coordenadas histórico-críticas, la soberanía ha sido en su origen histórico «una concepción de índole política, que sólo más tarde se ha condensado en una de índole jurídica» . De ahí su intrínseca historicidad. La noción de soberanía aparece diferenciada de la potestad estatal. Ésta se resuelve en poderes efectivos, en derechos y facultades activas de dominación, con un contenido fundamentalmente positivo. Por el contrario, en esa estricta idea la soberanía adquiere una dimensión negativa, de manera que el término soberanía, considerado en sí mismo, no revelaría en nada la consistencia misma de la potestad que es soberana. En su originaria significación histórica, la soberanía no es un carácter de la potestad del Estado, y no se confunde con esta última . La evolución histórica de la soberanía pone de relieve que ésta significó la negación de toda subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder. Poder soberano de un Estado equivale a afirmar que no reconoce ningún otro superior a sí; tratándose de un poder supremo e independiente.