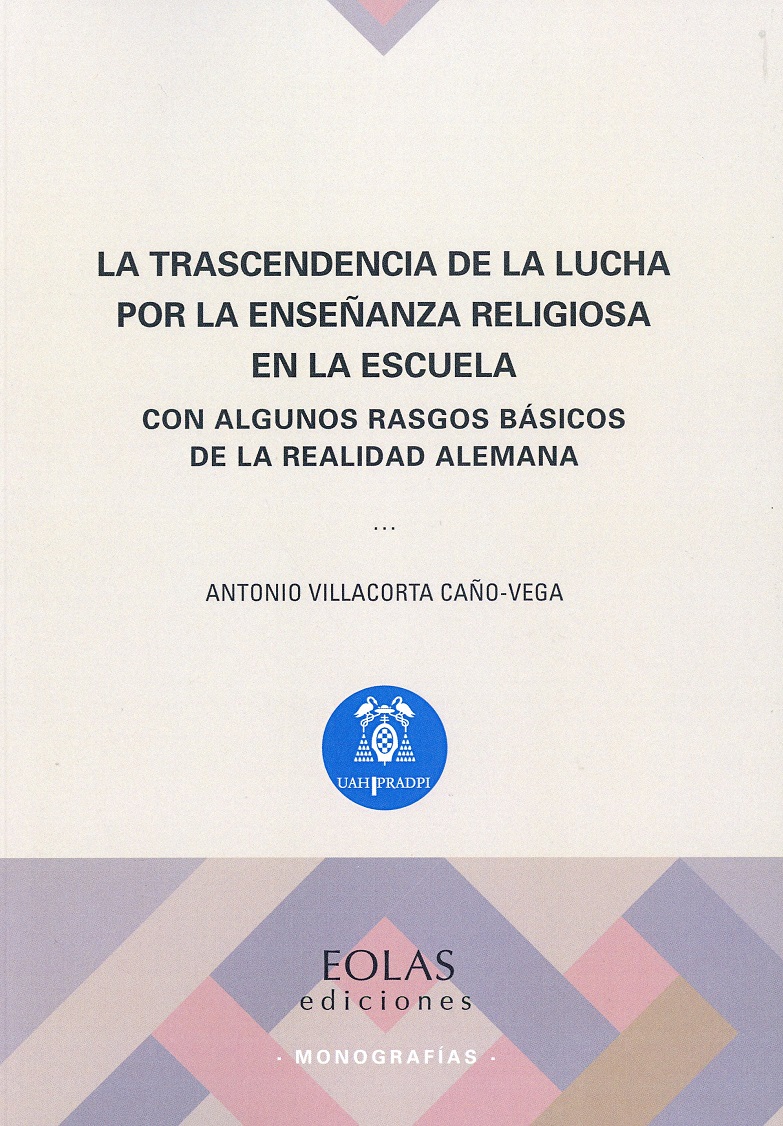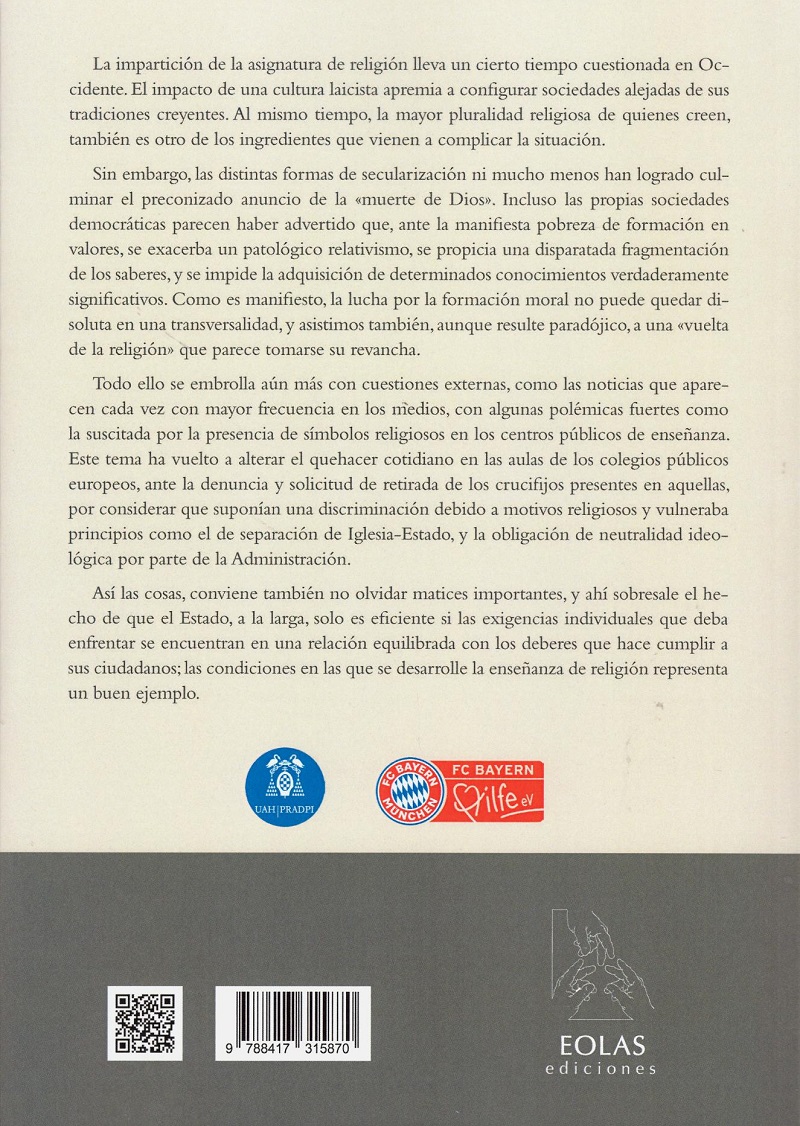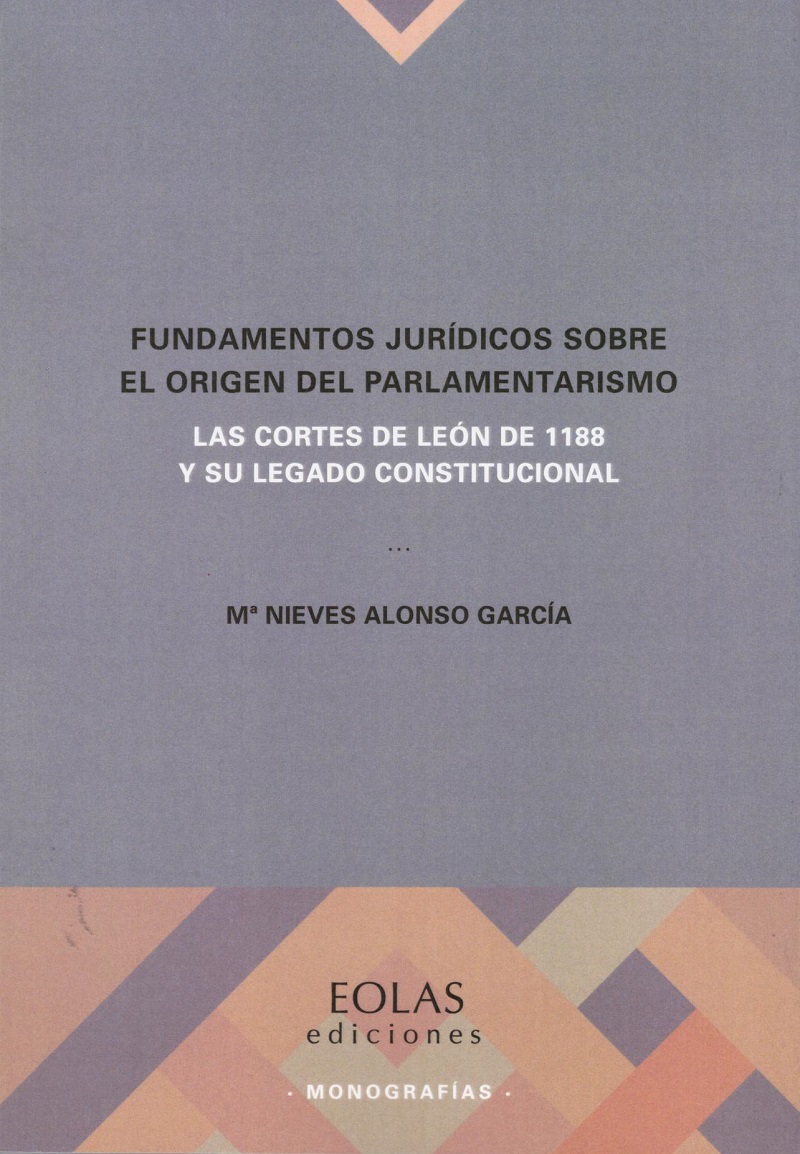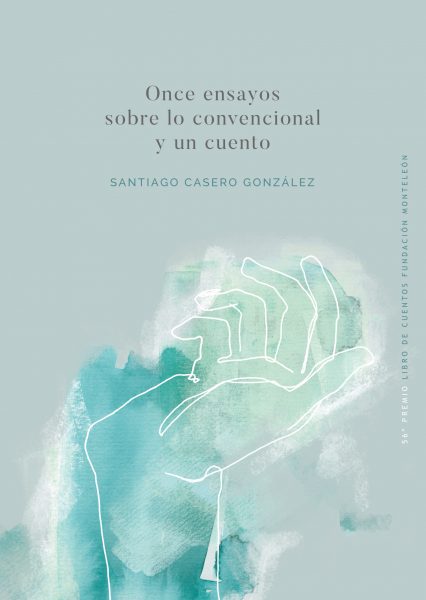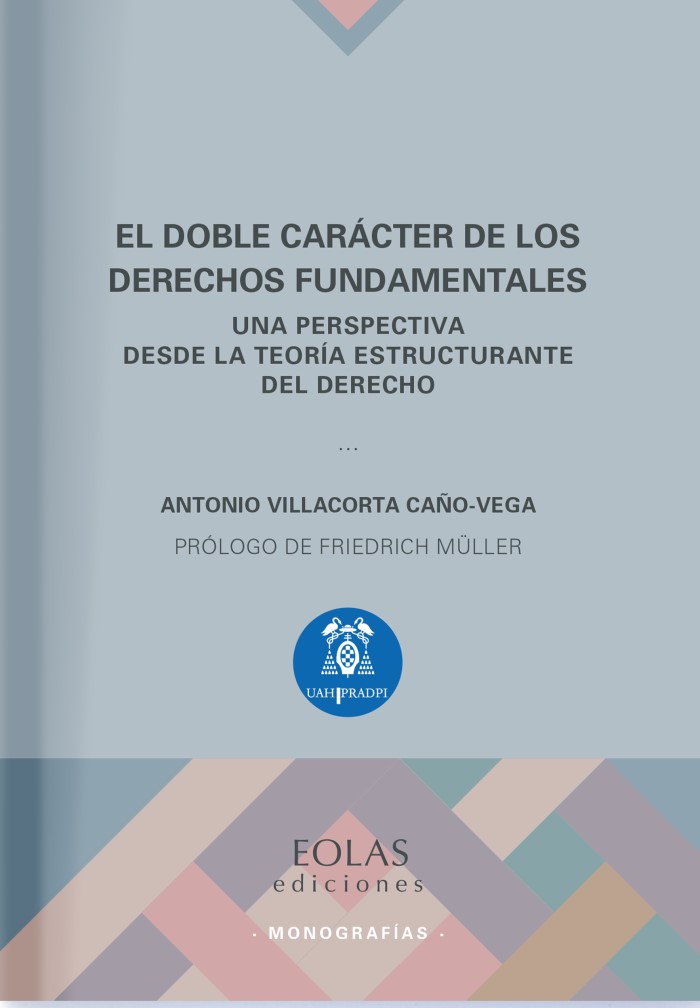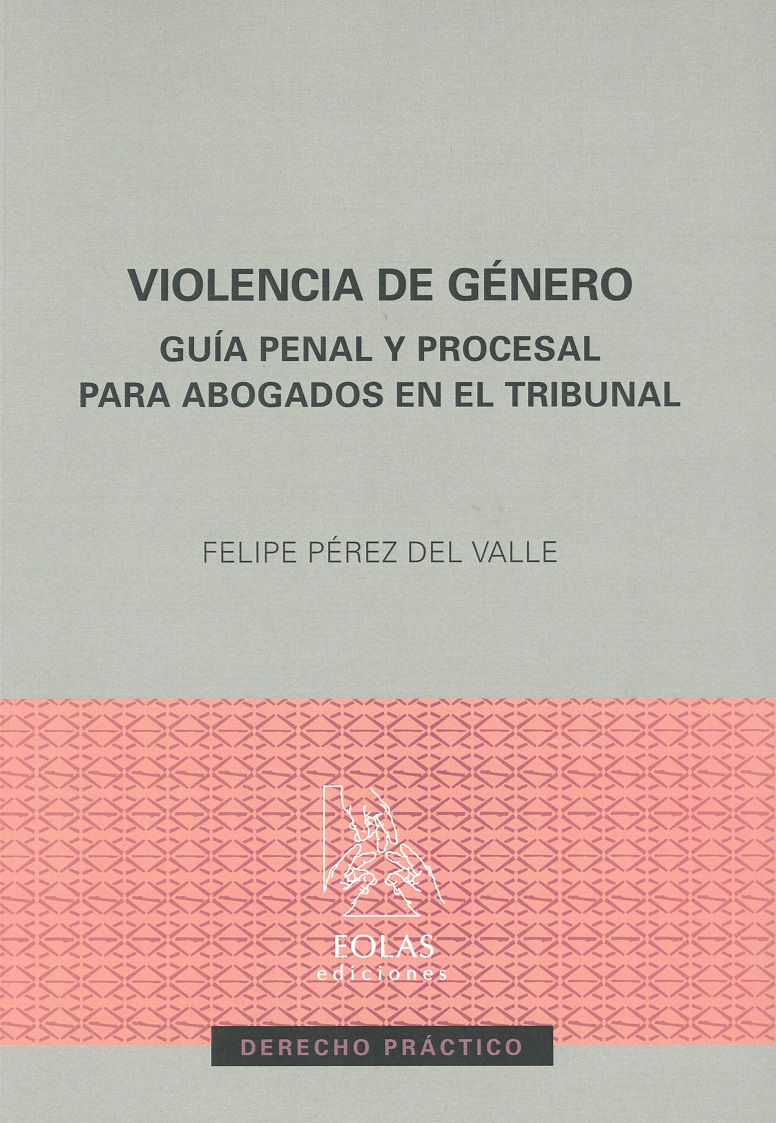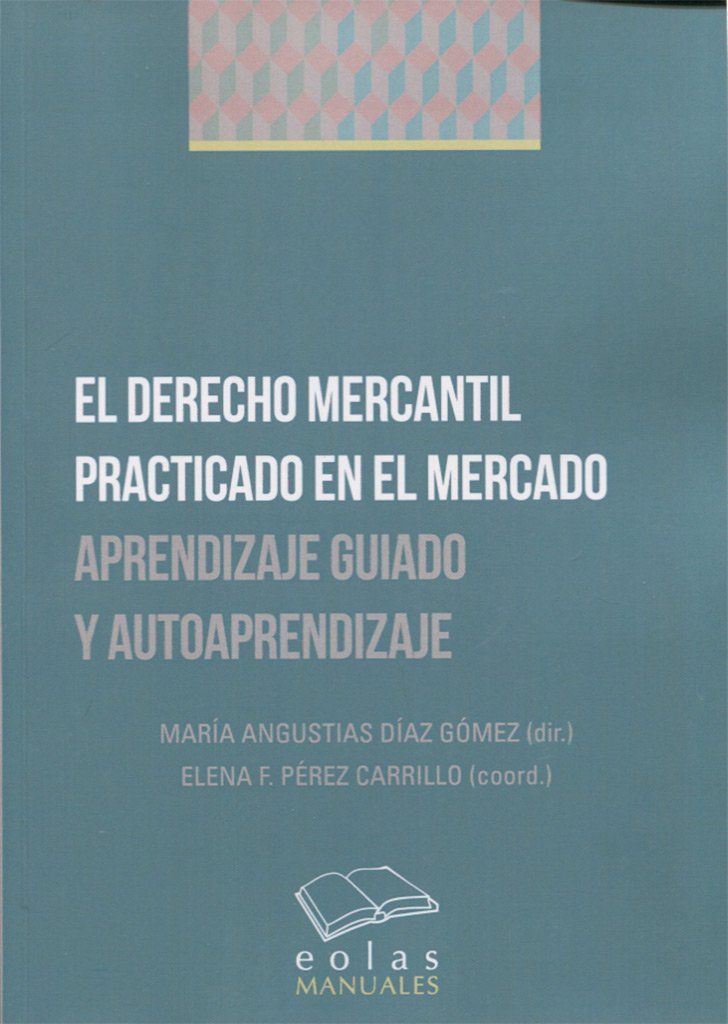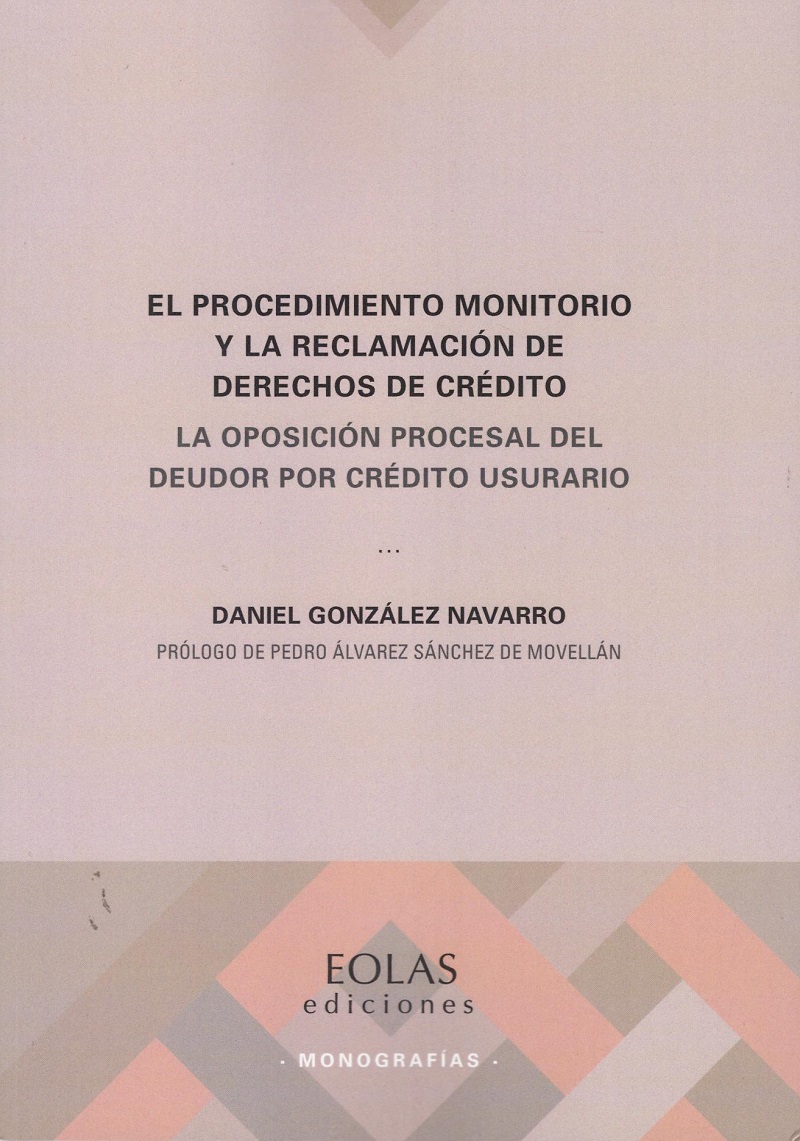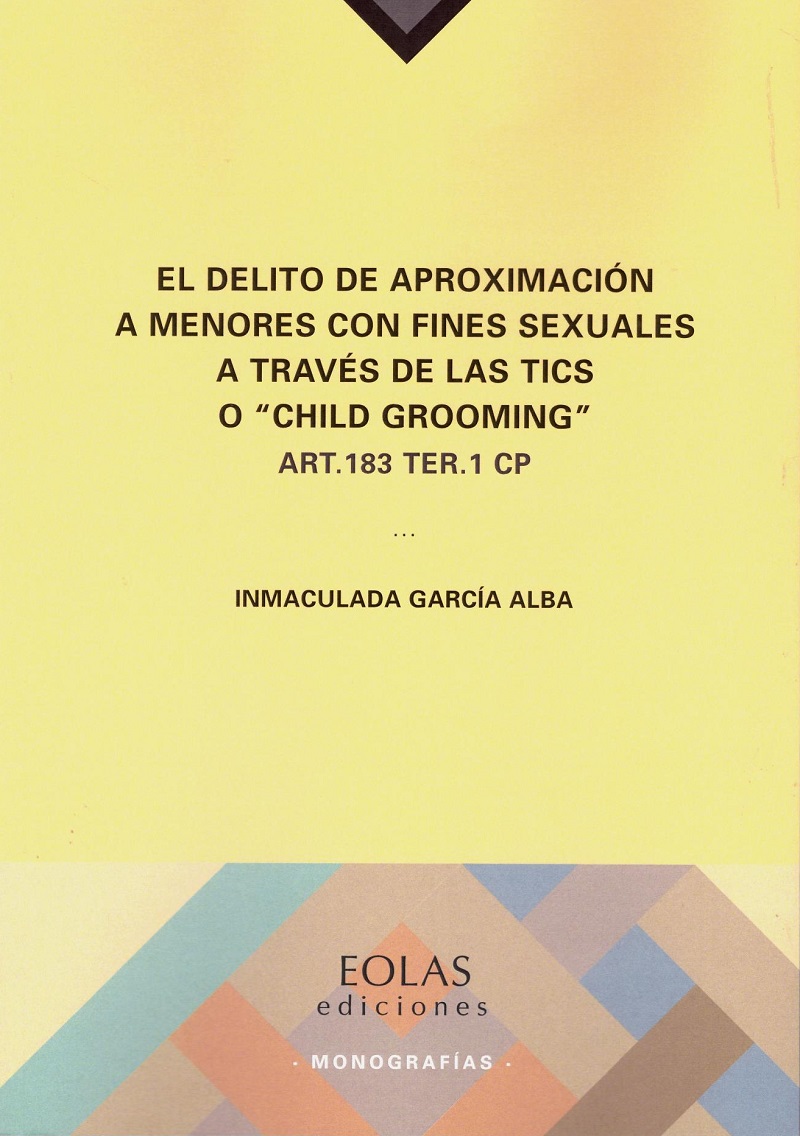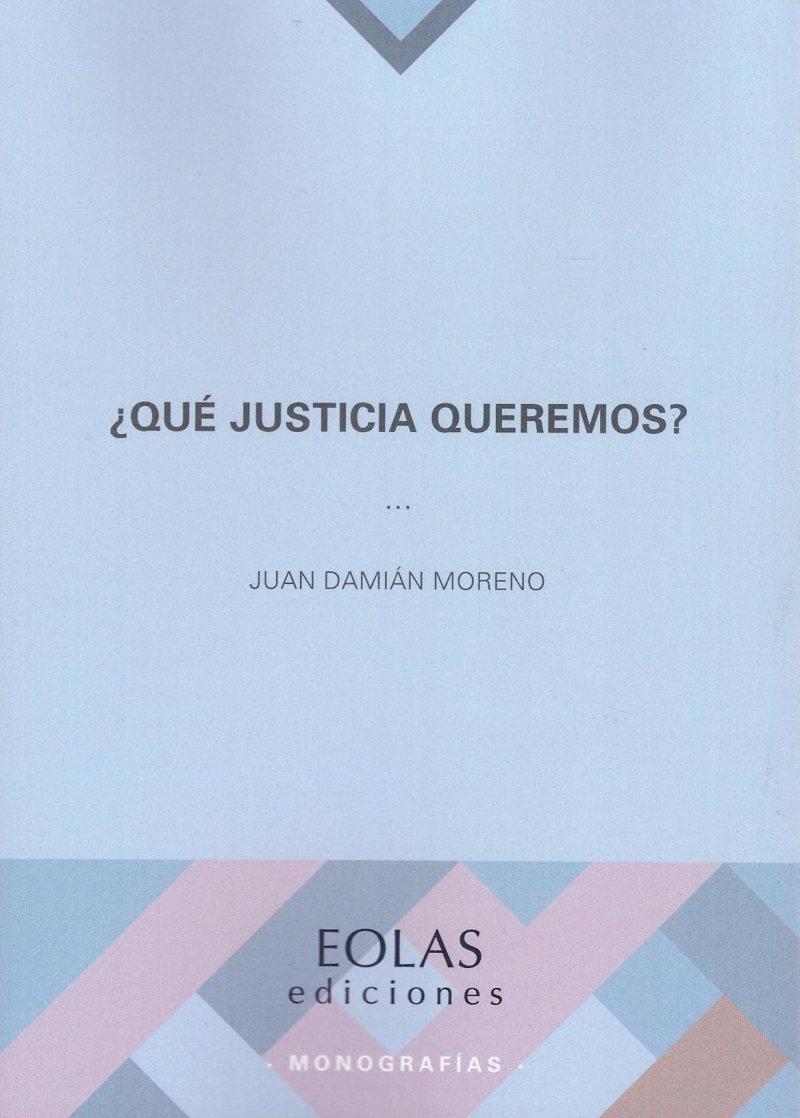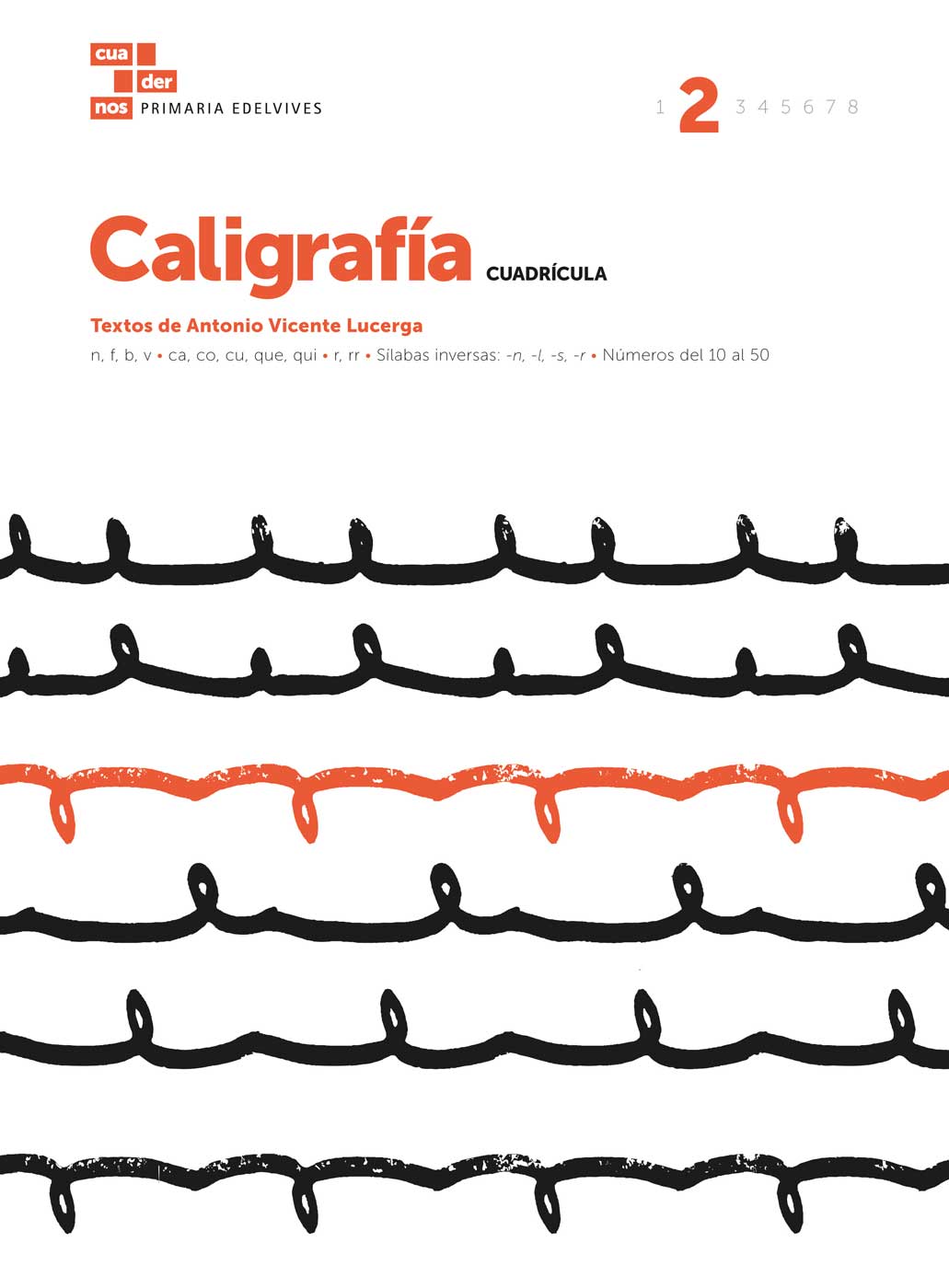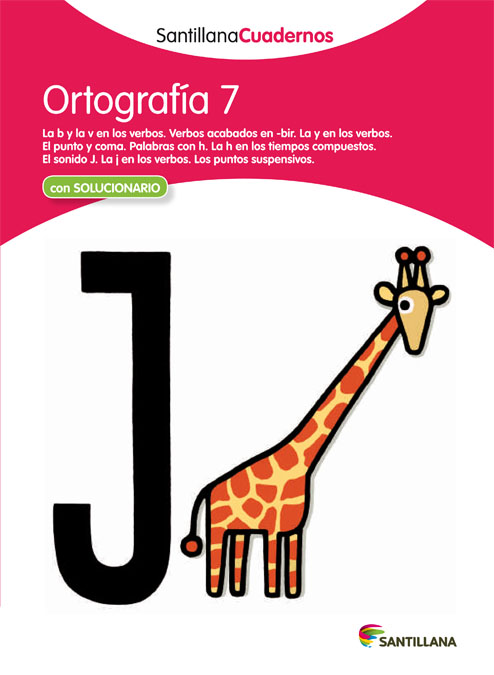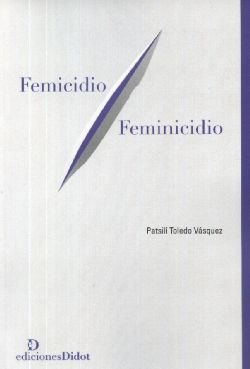La impartición de la asignatura de religión lleva un cierto tiempo cuestionada en Occidente. El impacto de una cultura laicista apremia a configurar sociedades alejadas de sus tradiciones creyentes. Al mismo tiempo, la mayor pluralidad religiosa de quienes creen, también es otro de los ingredientes que vienen a complicar la situación.
Sin embargo, las distintas formas de secularización ni mucho menos han logrado culminar el preconizado anuncio de la «muerte de Dios». Incluso las propias sociedades democráticas parecen haber advertido que, ante la manifiesta pobreza de formación en valores, se exacerba un patológico relativismo, se propicia una disparatada fragmentación de los saberes, y se impide la adquisición de determinados conocimientos verdaderamente significativos. Como es manifiesto, la lucha por la formación moral no puede quedar disoluta en una transversalidad, y asistimos también, aunque resulte paradójico, a una «vuelta de la religión» que parece tomarse su revancha.
Todo ello se embrolla aún más con cuestiones externas, como las noticias que aparecen cada vez con mayor frecuencia en los medios, con algunas polémicas fuertes como la suscitada por la presencia de símbolos religiosos en los centros públicos de enseñanza. Este tema ha vuelto a alterar el quehacer cotidiano en las aulas de los colegios públicos europeos, ante la denuncia y solicitud de retirada de los crucifijos presentes en aquellas, por considerar que suponían una discriminación debido a motivos religiosos y vulneraba principios como el de separación de Iglesia-Estado, y la obligación de neutralidad ideológica por parte de la Administración.
Así las cosas, conviene también no olvidar matices importantes, y ahí sobresale el hecho de que el Estado, a la larga, solo es eficiente si las exigencias individuales que deba enfrentar se encuentran en una relación equilibrada con los deberes que hace cumplir a sus ciudadanos; las condiciones en las que se desarrolle la enseñanza de religión representa un buen ejemplo.