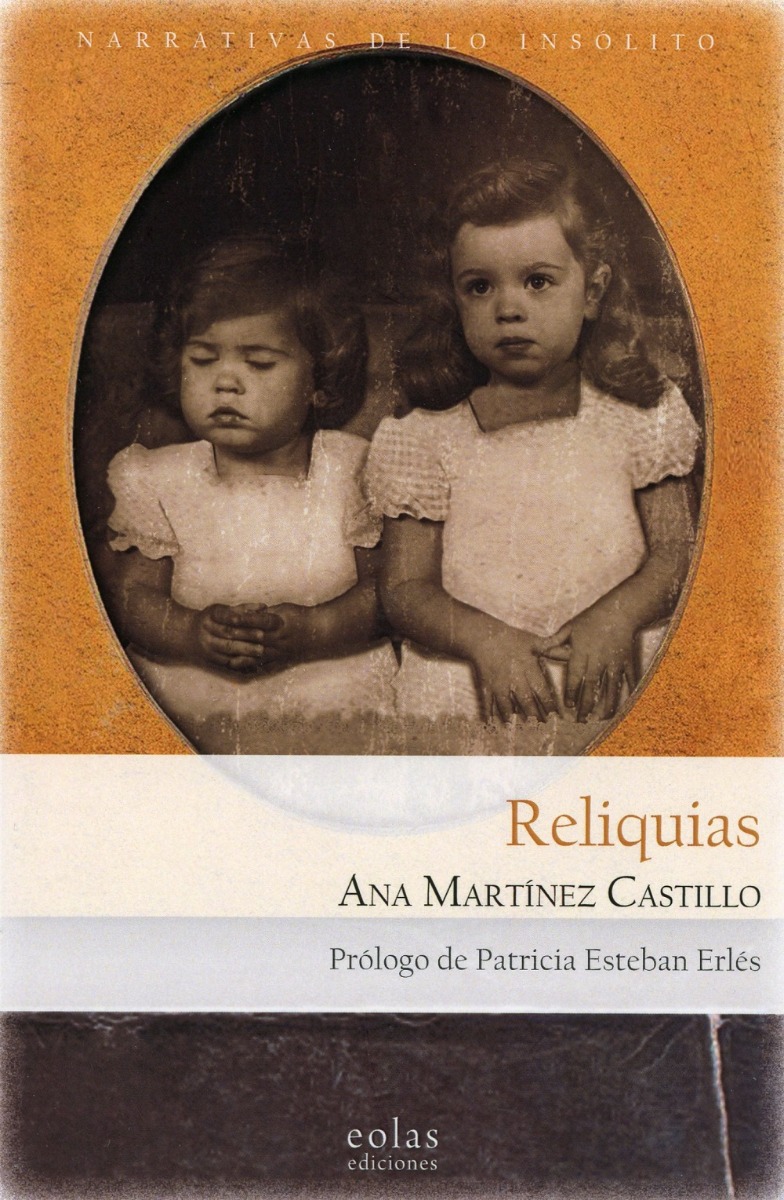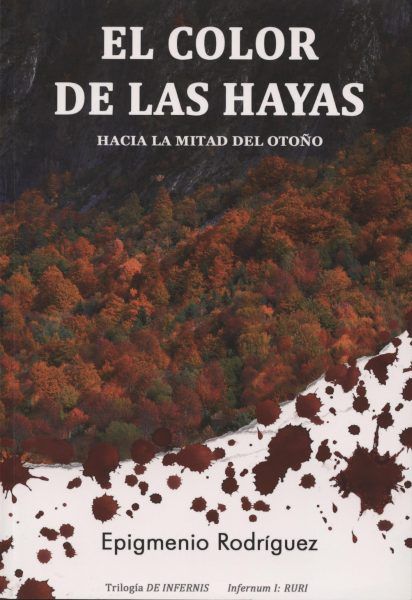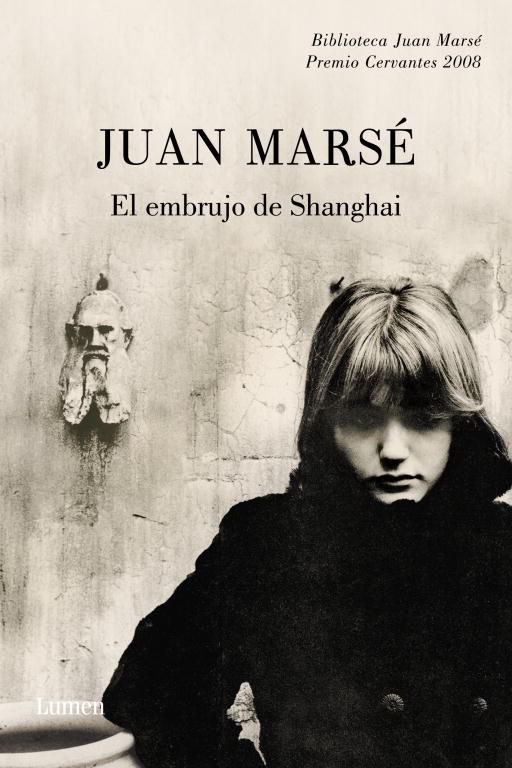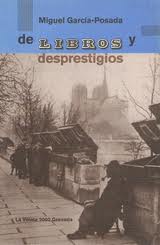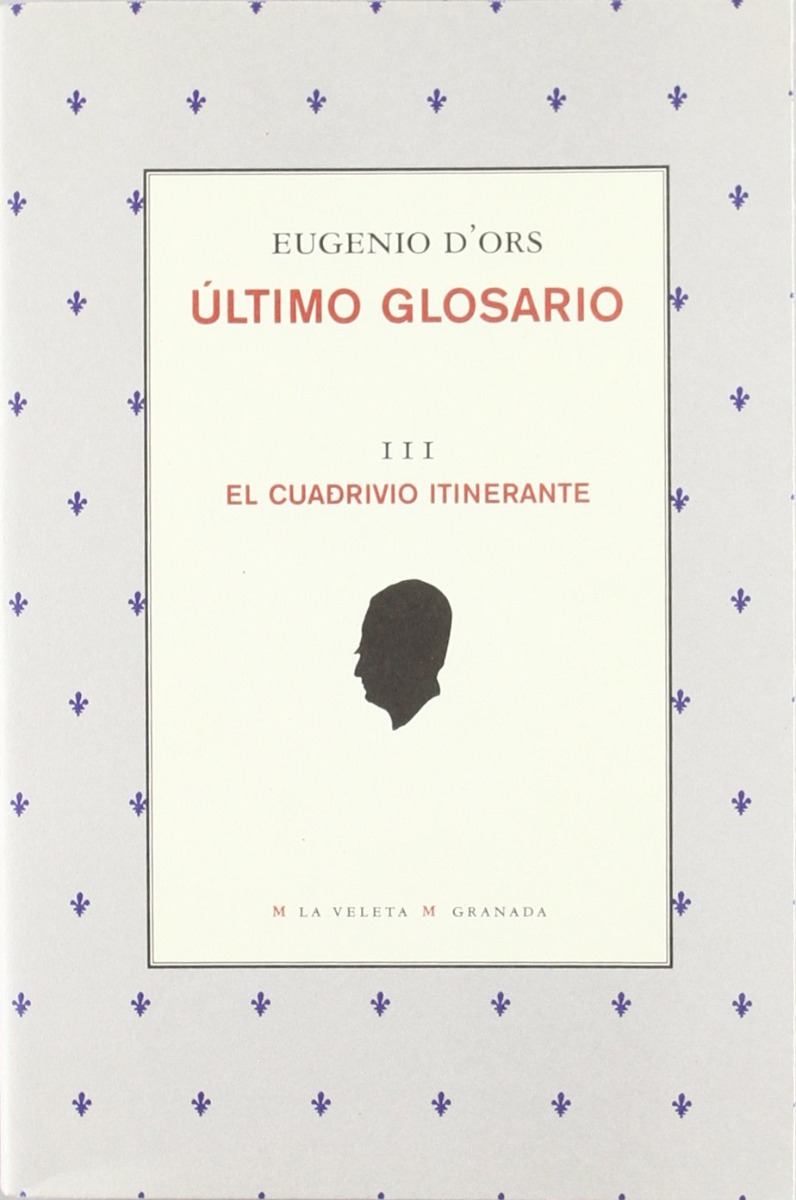Consecuencia del miedo a la galopante epidemia del cólera morbo, sería enterrado en una tumba solitaria junto a un paredón del camposanto. Sin mucha delicadeza y premura por el temor del fraile y con el apremio del enterrador, recibiría tierra y el descanso eterno en aquel lúgubre atardecer. En la flexibilidad del tiempo, transcurrirán diez años donde la pesarosa familia, más por sus prisas al enterrarlo o por esa mala conciencia que le quedase, decidirían exhumar sus restos con el corazón anegado de nostalgia para darle mejor sepultura.
El sepulturero no tardaría mucho en sacar de la fosa ese metro de tierra apelmazada que sobre el cadáver impediría que el muerto hubiera podido salir a la superficie. Cuando los intersticios entre sus paladas permitieron extraer los huesos, estos sería depositados en una caja de madera. Pero al concluir su tarea, la mano hábil del sepulturero persistiría rebuscando ansiosa en la tierra. En su prurito personal, sentiría angustia desesperante. Era cierto, tal y como se dijo una década atrás: el muerto definitivamente había perdido la cabeza.