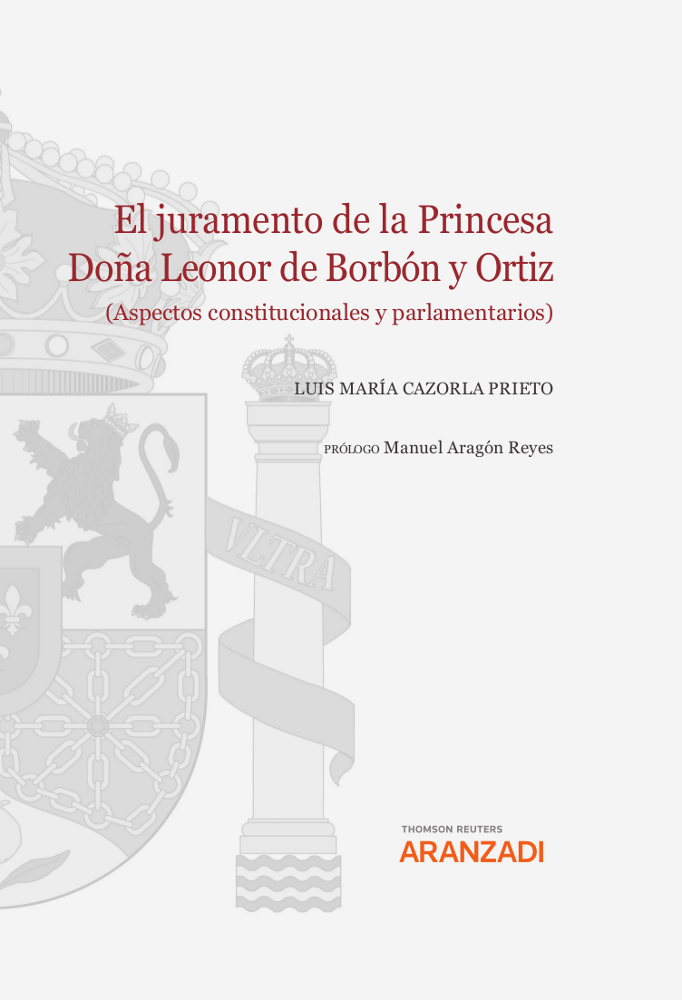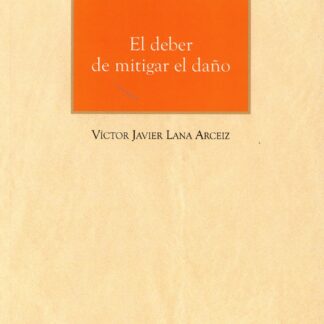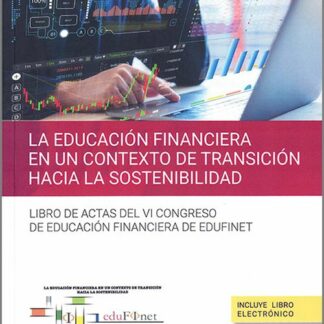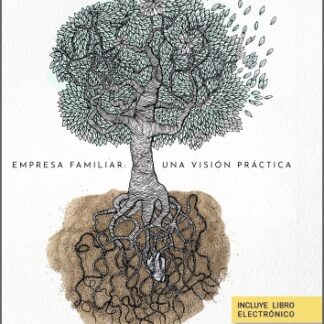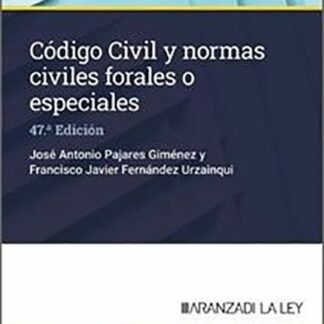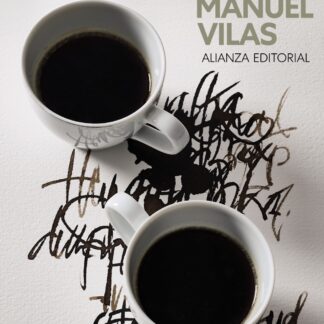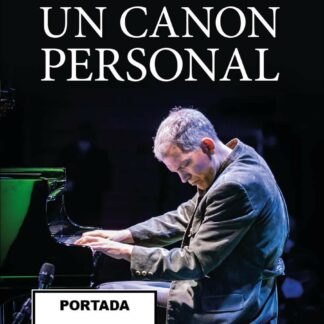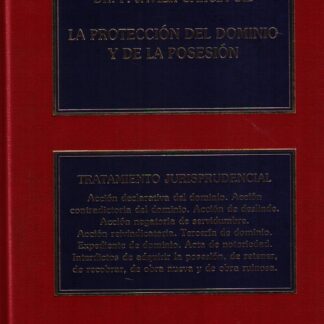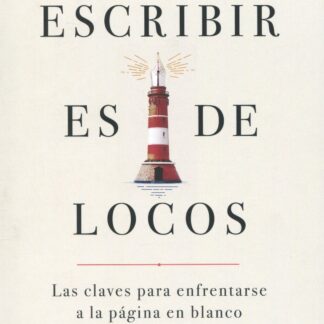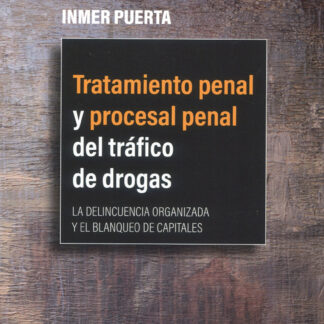Descripción
Con ocasión del juramento de la Princesa heredera doña Leonor Borbón y Ortiz que se anuncia en el horizonte el 31 de octubre de 2023 cuando cumpla dieciocho años, el artículo 61.2 de la Constitución deberá ser aplicado por segunda vez, pues este precepto ha tenido ya su rodaje con motivo del juramento del entonces Príncipe heredero y hoy Rey de España, Felipe VI.
Prólogo
Mi buen amigo y compañero en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Luis María Cazorla, me ha pedido que prologue este libro. Lo que hago con mucho gusto, tanto por la relación que nos une como porque trata de un asunto importante dentro de una materia a la que he dedicado desde hace muchos años mis preocupaciones intelectuales: la Corona y la Monarquía parlamentaria.
Lo primero que quiero decir es que el libro está elaborado con el rigor y el acierto que son propios del autor. Y lo segundo es señalar la oportunidad del tema que en el libro se desarrolla: el juramento que la Princesa de Asturias ha de prestar ante las Cortes Generales, según dispone el artículo 61.2 de la Constitución, cuando en un futuro próximo alcance la mayoría de edad. Una cuestión escasamente tratada en la doctrina y muy necesitada, por ello, de una reflexión como la que ha realizado Luis Cazorla, reconocido jurista y autor de destacados trabajos sobre la Corona y que además intervino directamente, desde sus cargos entonces de secretario general del Congreso de los Diputados y letrado mayor de las Cortes Generales, en la organización del juramento que el entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey Felipe VI, prestó en situación análoga.
El examen que ahora realiza sobre la naturaleza y el significado del juramento previsto en el art. 61.2 CE y sobre el procedimiento a seguir me parece tan completo como ejemplar, por lo acertado, a mi juicio, de las tesis que sostiene. Dado que un prólogo no es lugar para detallar los diversos extremos de los que el libro se ocupa, pues para eso basta con leer el libro, sólo quiero resaltar algunos que me parecen esenciales.
En primer lugar, que ante la parquedad del texto del art. 61.2 CE, propia de los preceptos constitucionales, y el hecho de que aún no contamos con un Reglamento de las Cortes Generales, resulta necesario utilizar determinadas reglas que permitan la adecuada realización del acto del juramento de la Princesa heredera. Luis Cazorla apela para ello al precedente creado por el juramento del entonces Príncipe heredero el 30 de enero de 1986, una solución que considero perfectamente válida, sin ninguna duda, pues la costumbre (y aquí en especial la costumbre parlamentaria) es fuente del Derecho, más aún en una materia, como la referida a la Corona, en la que debe jugar con especial intensidad.
Sin excluir que en el futuro pudiera aprobarse, por fin, aquel Reglamento (que, con buen juicio, el autor entiende que debería de seguir lo actuado en el citado precedente, pues estima, lo que yo comparto, que se hizo de una manera perfectamente adecuada al espíritu constitucional) debe tenerse en cuenta que lo que no cabe es completar el art. 61.2 CE a través de una ley. La reserva de Constitución sobre el estatuto del Rey y la función y estructura fundamental de la Corona, impide, a mi juicio, que se dicten leyes de desarrollo de los preceptos del Título II CE. Como es claro, la única ley que ahí se permite es la orgánica señalada en el art. 57.5 CE, que no es una ley general, sino una ley-acto estrictamente referida a los casos concretos de «abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona».
De manera que para complementar, cuando sea necesario, alguna disposición del Título II lo procedente es acudir, en la organización de actos de la Corona ante las Cortes Generales, al previsto, y aún inexistente, Reglamento de las Cortes, y en lo demás, respecto de cuestiones meramente formales de la órbita del Ejecutivo, a la potestad reglamentaria que debe de ejercerse siempre con la previa colaboración y acuerdo de la Casa del Rey, e incluso a las reglas o directrices emanadas por la propia Casa, además de a la costumbre, que tiene en esa materia un campo propio y adecuado.
En segundo lugar, que la consideración del desarrollo del juramento como un acto complejo en el que participan la Casa del Rey, el Gobierno y las Cortes Generales, como él sostiene, me parece que refleja bien el procedimiento que conduce a la adopción de ese acto. En tal sentido, coincido con el autor en que la participación del Gobierno, de la manera que lo hizo en la situación análoga anterior, mediante el acuerdo del consejo de ministros de 27 de diciembre de 1985, perfecto, creo, en su redacción, es el ejemplo que ahora debe seguirse, como también ha de serlo la actuación entonces de la Casa del Rey. Y por lo que se refiere al acto en la sesión solemne del Pleno conjunto de ambas Cámaras, también comparto con Cazorla en que debe seguirse el modelo utilizado en el juramento que tuvo lugar el 30 de enero de 1986, que fue verdaderamente modélico en su desarrollo y en el discurso del entonces presidente del Congreso con la fórmula final de invitación a prestar el juramento.
También coincido con él en que esa prestación de juramento no necesita de aceptación formal por el Pleno, ya que se trata de un acto personalísimo y unilateral del Príncipe heredero, ordenado por la Constitución, y que no requiere del consentimiento de las Cortes Generales para perfeccionarse, puesto que se trata de un compromiso dirigido al pueblo español, emitido ante las Cortes que lo representan.
Hay, no obstante, un aspecto, que Luis Cazorla no trata, pero que no me resisto a comentar. Se trata de la fórmula de juramento prevista en el art. 61.2 CE, en cuanto que contiene un término, a mi juicio, impreciso: el de «respetar los derechos de las Comunidades Autónomas». Como ya puse por escrito hace años, creo que las Comunidades Autónomas, como entidades públicas que son, no tienen derechos (sí los ciudadanos, como también expresa la fórmula) sino competencias, y por ello quizás si un día la Constitución se reformase, debiera de modificarse la fórmula en ese extremo. Es cierto que esa puede parecer una cuestión menor, pero me preocupa que bajo los «derechos de las Comunidades Autónomas» pudiera esconderse un entendimiento de que éstas tienen «derechos históricos», algo que resultaría incongruente con el concepto de Constitución y con la soberanía nacional que es su sustento. Creo, de todos modos, que ese entendimiento no fue el de los constituyentes que redactaron la fórmula, sino que la frase surgió por inercia y sin reparar, en modo alguno, en la posibilidad de una torcida interpretación.
En último lugar, quiero referirme a dos cuestiones que tienen indudable importancia y sobre las que Cazorla se pronuncia con firmeza (una firmeza que enteramente comparto): la primera es que el juramento ha de prestarse ante el Pleno constituido por ambas Cámaras, y no, de ninguna manera, ante la reunión conjunta de las Diputaciones Permanentes de las mismas. Con buen juicio, sostiene que entre las funciones de las Diputaciones Permanentes previstas en el art. 78.2 CE no está la de recibir ese juramento. Efectivamente, ni se encuentra entre las concretas allí señaladas, ni en la general allí también señalada de «velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas». Además, y por si ello no fuera suficiente, la importancia de este acto relativo a la Corona y su innegable función simbólica requieren que sea el Pleno (que en ese caso es de las Cortes Generales y no de cada una de las Cámaras por separado) el órgano ante el que esta ceremonia solemne debe celebrarse: son las Cortes y no sus Diputaciones Permanentes, las que representan al pueblo español.
La segunda cuestión es la de la fecha de prestación del juramento. Aquí seguir el precedente de la análoga situación anterior es obligado, como bien entiende el autor. Don Felipe de Borbón lo prestó el mismo día en que cumplía la mayoría de edad: el 30 de enero de 1986. Más aún, aquí ni siquiera hay que apoyarse sólo en el precedente, pues el texto del art. 61.2 CE es claro: «al cumplir la mayoría de edad». Lo que significa que no antes (no la habría cumplido aún) ni después (ya la habría cumplido sin haber prestado el juramento, como la Constitución exige). Por eso el juramento ha de tener lugar, necesariamente, el mismo día en que el Príncipe heredero cumpla la mayoría de edad.
La coexistencia de las dos exigencias anteriores puede plantear, en el caso del futuro juramento de la Princesa heredera Doña Leonor de Borbón Ortiz, que cumple la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023, un problema que habrá que resolver. Cazorla lo trata bien, pues a partir del dato, que él señala, de que el actual mandato de los Diputados y Senadores expira el 10 de noviembre de 2023, propone dos soluciones: a) si las Cámaras se disolvieran antes, tal disolución habrá de realizarse con la antelación suficiente para que las nuevas Cámaras, producto de las elecciones, estén constituidas antes del 31 de octubre de 2023; b) si las Cámaras no se disolvieran anticipadamente, y pese a lo previsto en el art. 42.2 de la Ley del Régimen Electoral General, que obligaría entonces, según advierte Cazorla, a convocar elecciones el 16 de octubre de 2023 y que éstas se celebrasen el 10 de diciembre siguiente, nada impediría, a su juicio, que el juramento tuviera lugar el 31 de octubre de 2023, puesto que el mandato de los diputados y senadores (en el supuesto de que las Cámaras no hayan sido disueltas anticipadamente) «termina cuatro años después de su elección» (arts. 68.4 y 69.6 CE), es decir, en este caso, el 10 de noviembre de 2023, con lo cual el 31 de octubre las Cámaras continuarían ejerciendo sus funciones.
Estoy completamente de acuerdo con el autor, aunque convendría precisar, para evitar cualquier desliz terminológico, que cuando no haya disolución anticipada no es que se «alargue» hasta los cuatro años el mandato de los diputados y senadores, sino que se cumple exactamente el tiempo del mandato.
Es cierto que, desde que comenzó a regir la Constitución hasta ahora, como recuerda Cazorla, no se ha dado ningún caso de que haya concluido una legislatura por extinción del mandato parlamentario, pues, (y lo cito) «aunque estuvo muy cerca de suceder en la VII legislatura, finalmente el a la sazón Presidente del Gobierno optó por la disolución anticipada». Pero también es cierto, me parece, que el hecho de que las Cámaras sigan funcionando después de convocadas las elecciones puede suscitar algún problema, no jurídico, pero sí político, relativo a la interferencia de las actuaciones parlamentarias en la contienda electoral. De todos modos, estimo que, de un lado, en Derecho es claro que el mandato parlamentario (si no hay disolución anticipada) no se extingue más que al término de los cuatro años desde la elección y, de otro, que nada impide a los presidentes de las dos Cámaras adoptar las medidas pertinentes para conjurar aquella interferencia entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre.
En resumen, las dos soluciones antes señaladas (disolución anticipada o esperar al término del mandato parlamentario) ante la previsión de que el 31 de octubre de 2023 deba de prestarse el juramento son perfectamente posibles. Corresponde al presidente del Gobierno optar por una u otra, aunque una elemental regla de corrección constitucional debiera conducirle a consultarlo con el Rey.
Esta última consideración me lleva a una reflexión más general sobre el significado de nuestra Monarquía parlamentaria que no se extrae sólo de la letra de la Constitución, sino también, y destacadamente, de las reglas políticas comunes de toda Monarquía parlamentaria: la necesidad de comprender que su buen funcionamiento ha de basarse, siempre, en la lealtad institucional, que es necesaria, por supuesto, en cualquier Estado constitucional, sea república o monarquía, pero que aún lo es más en el caso de la Monarquía parlamentaria, que es, como dijo bien Jellinek hace más de un siglo, una «forma política» en el sentido de que su funcionamiento no está regulado únicamente por el Derecho, sino también por unas reglas políticas sin las cuales no se comprendería la realidad de esa institución. Y entre esas reglas se encuentra, de manera muy principal, la de la leal colaboración entre el Ejecutivo y el Monarca.
La capacidad de la Monarquía parlamentaria para dotar de permanencia y estabilidad al Estado en su conjunto, para «moderar» el funcionamiento de las instituciones, para afianzar simbólicamente la unidad y continuidad de la nación, entroncando su pasado con el presente y éste con el porvenir, para contribuir a la integración social, política y territorial, para dejar fuera del legítimo pluralismo político la jefatura del Estado como institución neutral que sólo está al servicio de los intereses generales, es una realidad comprobada en todas las monarquías parlamentarias europeas, como lo atestigua que estén situadas entre los primeros puestos de los países en los que, según los índices más solventes al respecto, hay mayor desarrollo de la democracia y del progreso social.
De ahí que la estabilidad de nuestra Monarquía parlamentaria sea un valor que debemos de cuidar con esmero. El juramento que deberá prestar la Princesa heredera Doña Leonor de Borbón Ortiz el 31 de octubre de 2023 se enmarca en esa estabilidad de la institución y, como refleja la fórmula del juramento, también en el compromiso que contraerá de «desempeñar fielmente sus funciones y hacer guardar la Constitución y las leyes». Ese compromiso no sólo se entronca en el proceso de regular permanencia de la titularidad de la Corona, sino que es expresivo, igualmente, de la unión indisoluble entre la Corona y la Constitución. En la Monarquía parlamentaria por la Constitución se reina, guardando la Constitución el Rey se mantiene, y en España, muy especialmente, guardando a la Monarquía también se mantiene la Constitución.
Nuestra Monarquía parlamentaria es, como la experiencia ha acreditado, una de las instituciones fundamentales de nuestro sistema político, no sólo para coadyuvar a que la Constitución, y por ello la democracia constitucional, conserven su vigencia, sino también y principalmente, para garantizar la continuidad de la comunidad política llamada España.
El futuro juramento de la Princesa de Asturias adquiere, por todo eso, una extraordinaria significación, y hay que agradecer a Luis Cazorla que haya dedicado su esfuerzo, en este libro, a aclarar certeramente el modo en que ese acto debe realizarse.
Manuel Aragón Reyes
Académico de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España