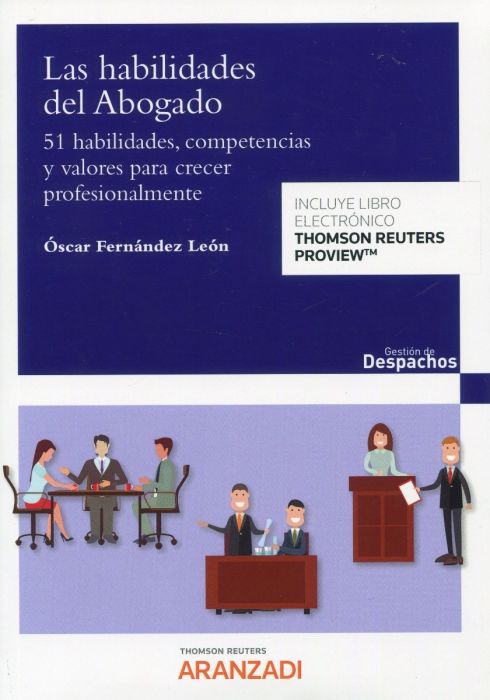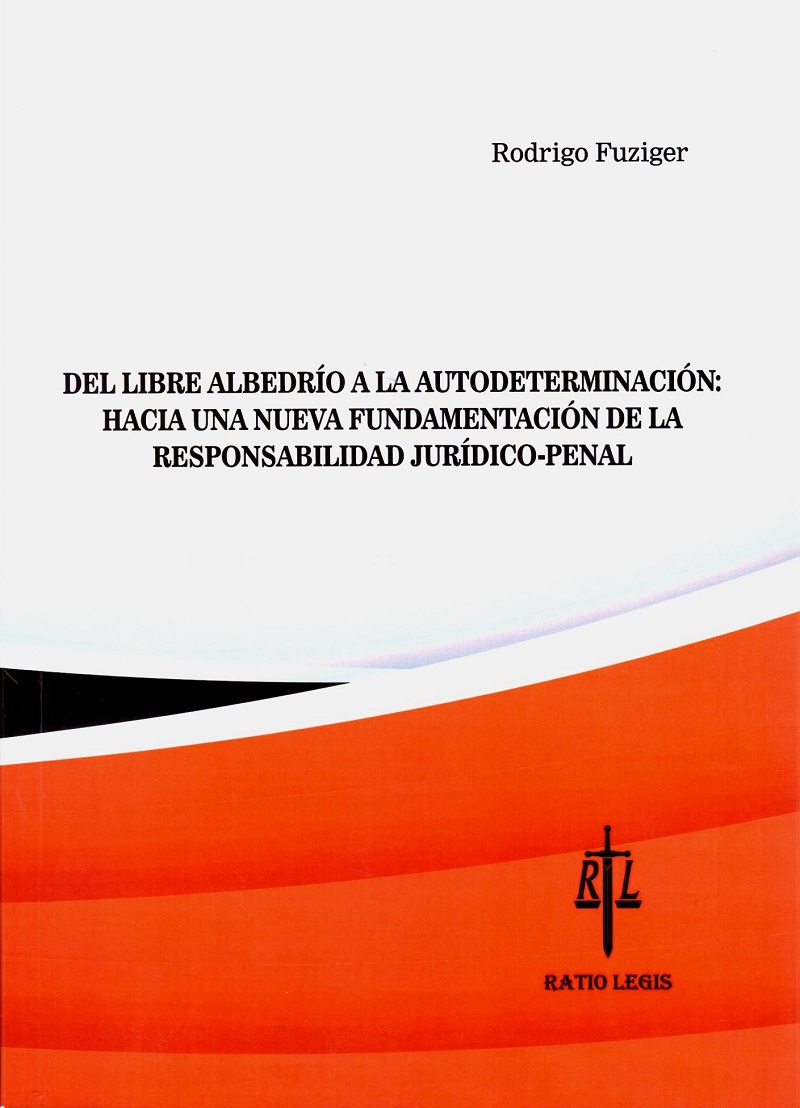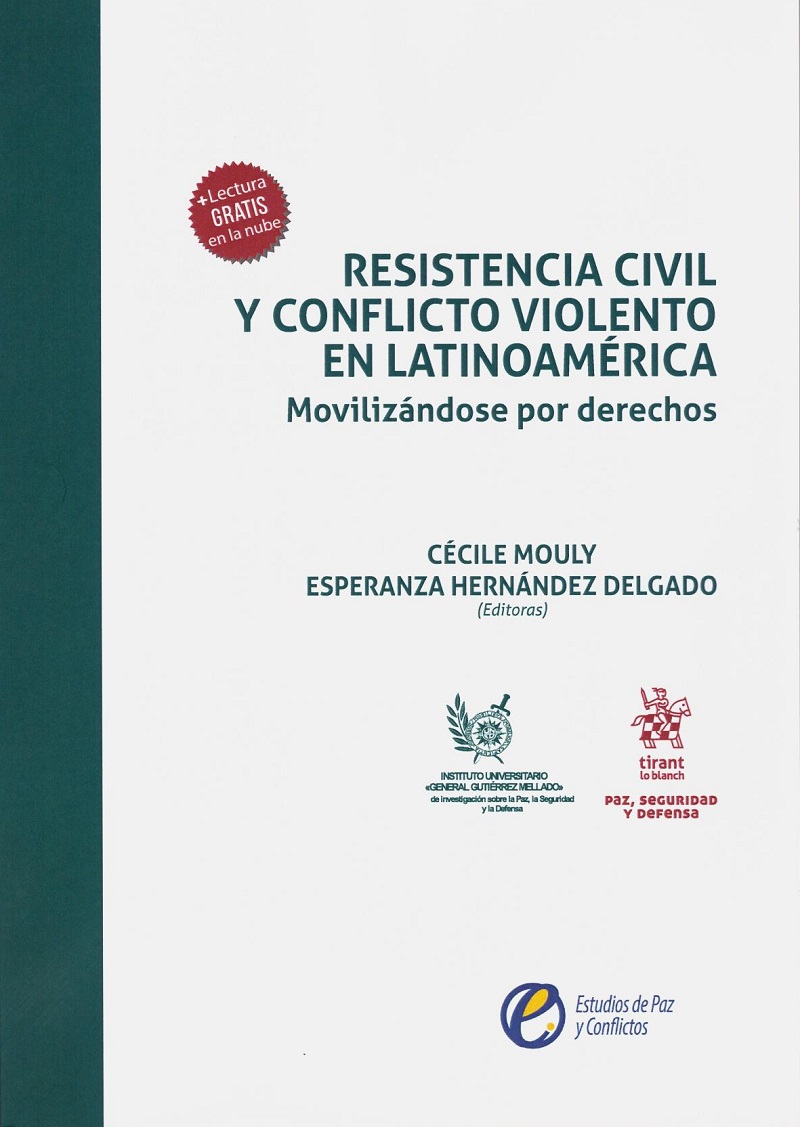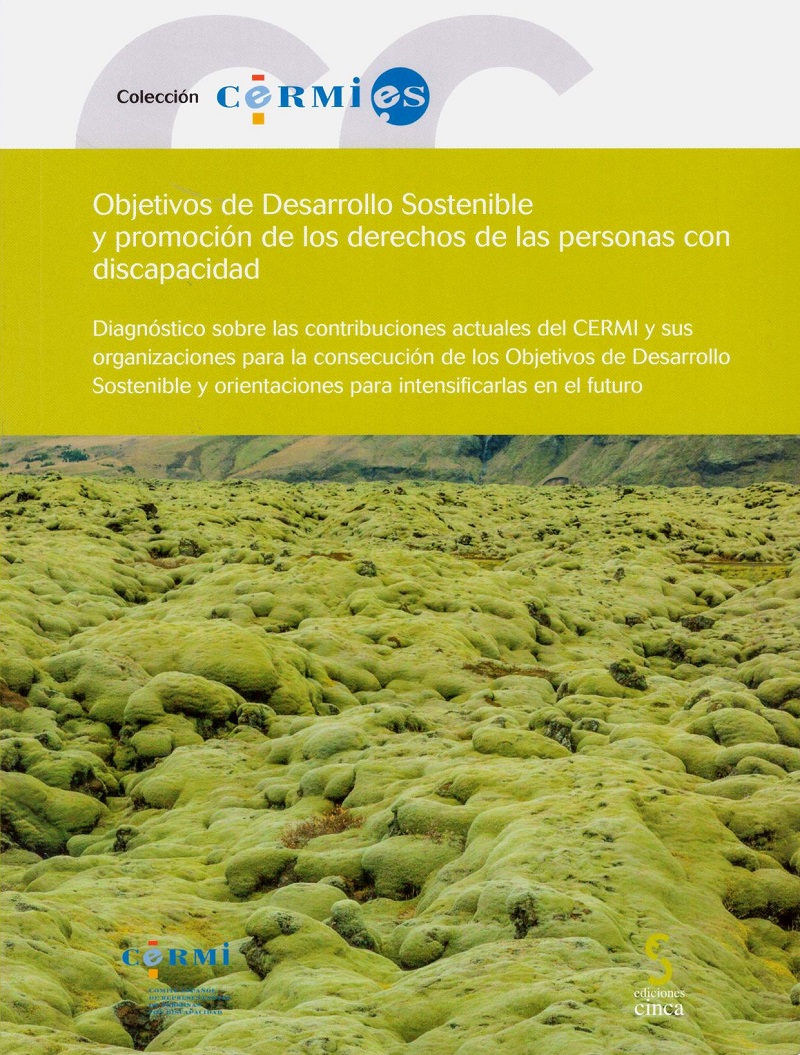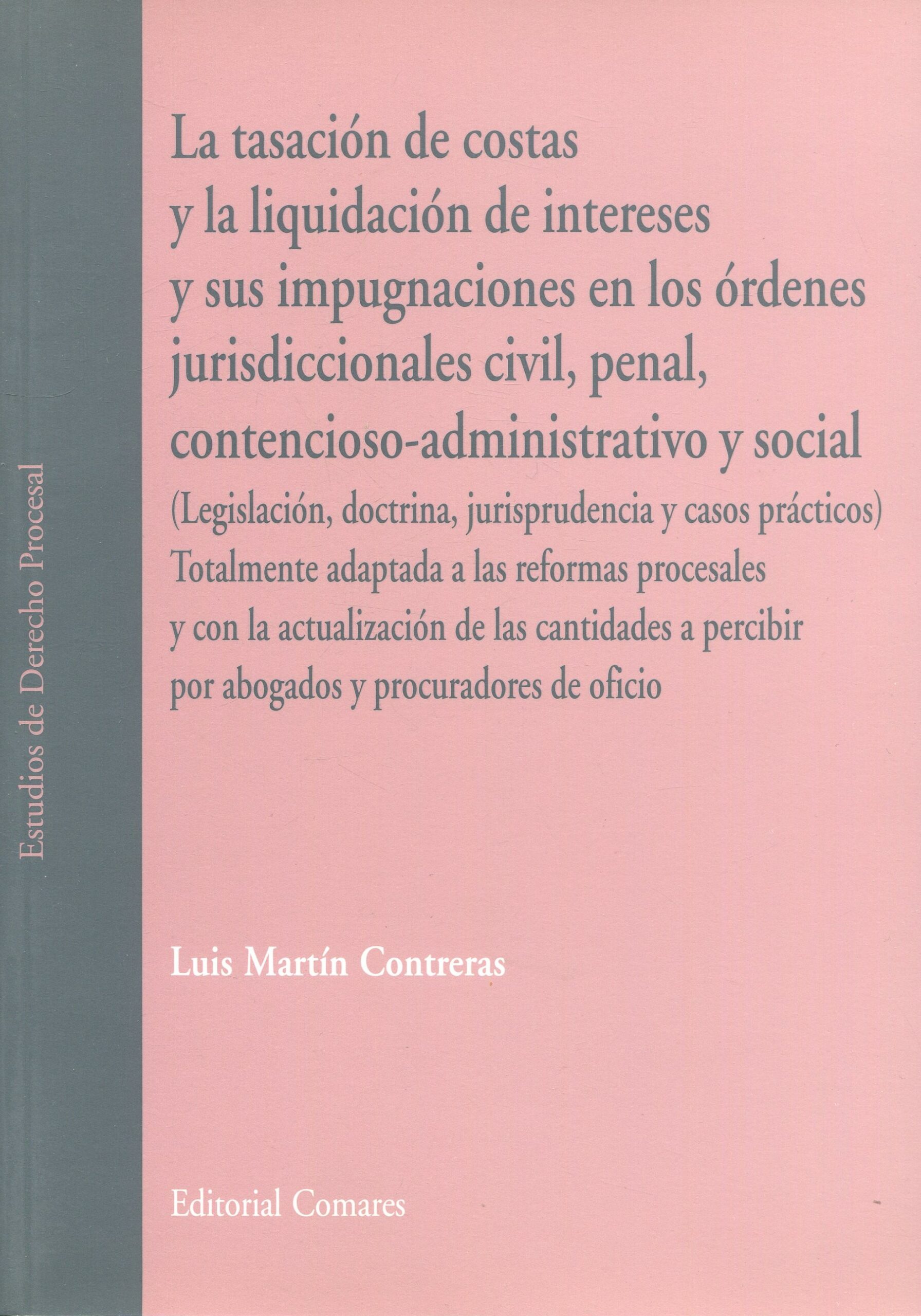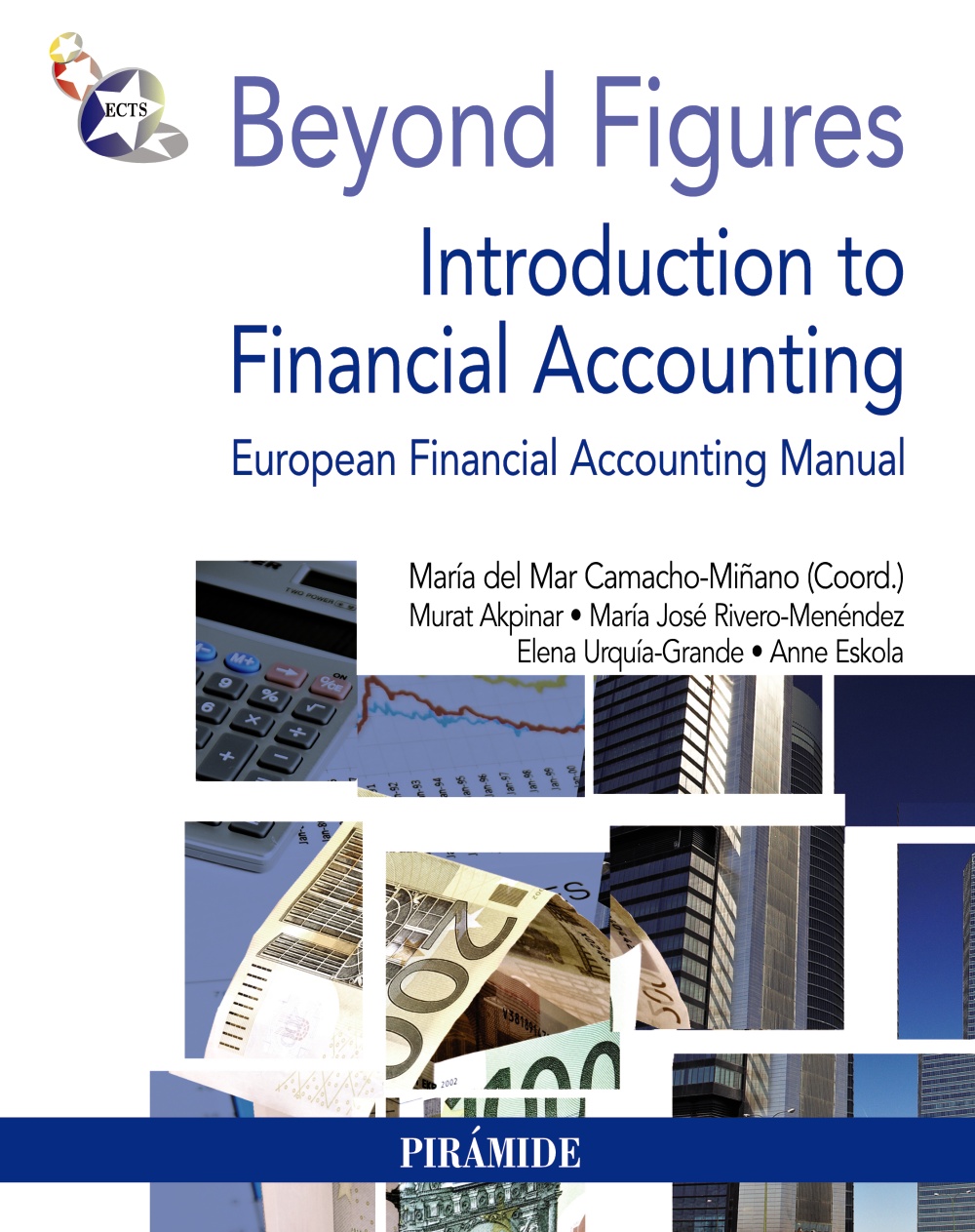Una de las mayores preocupaciones de las sociedades avanzadas es optimizar el uso de sus recursos. Unos recursos, cada vez más escasos y difíciles de obtener de la ciudadanía, que deben orientarse a la cobertura de necesidades permanentemente más sofisticadas y costosas de sus miembros. Esta demanda creciente de acciones públicas destinadas a proporcionar, sobre todo, confort a los individuos se asocia al desarrollo de los modernos Estados de bienestar, que surgen después de la II Guerra Mundial.
El umbral de satisfacción de las personas no es algo fijo, por lo que la consecución de niveles de comodidad, apenas inimaginables décadas atrás, se convierte en un elemento de estímulo prácticamente imparable que requiere atenciones crecientes por parte de las autoridades públicas. Esto ha generado lo que algunos autores han denominado “esperanza de Estado”, es decir, la dejación de responsabilidades, otrora competencia del individuo o del entorno familiar, en manos del sector público. A ello se une el seguimiento de la pirámide de Maslow (1954), que indica que no es posible satisfacer una necesidad menos básica, mientras no se hayan cubierto, al menos en cierta medida, otras más primarias.
En este contexto, el sector público ha adquirido dimensiones mastodónticas, incluso en las denominadas “economías de mercado”, en las que la presencia pública llega a sobrepasar el 50% del PIB. Como consecuencia de ello, ha sido preciso realizar una reformulación de la relación entre la sociedad civil y la Administración Pública, otorgando mayor importancia a los resultados de la acción estatal que a los insumos y los procesos, lo cual ha contribuido al auge de la evaluación de las políticas y de los programas públicos. La evaluación se ha convertido en un instrumento político, más allá del meramente técnico, que comprende los tres niveles de la acción social: macro, meso y micro, que busca la colaboración institucional y la descentralización de la acción pública en la producción de servicios (Vara, 2007:15). Esto afecta especialmente a la evaluación de impacto de sus acciones porque, ante la escasez de los recursos, permite medir los cambios en las condiciones de vida de los beneficiarios y determinar en qué medida se deben a los programas implementados.
Este panorama de dificultades crecientes para obtener recursos, derivado en ocasiones de las crisis económicas que han afectado a las economías y cuya solución ha alterado la ordenación de prioridades de los gestores públicos, ha estado unido a la aparición de necesidades nuevas que satisfacer, ya sea en términos de calidad, o como consecuencia del surgimiento de flamantes nichos de atención, consecuencia de los cambios demográficos o sociales experimentados por las sociedades más avanzadas. Además, ha venido acompañado de los movimientos de objeción fiscal. No es de extrañar, pues, que en este contexto resulte cada vez más imperiosa la necesidad de emplear de forma lo más eficiente posible los recursos públicos disponibles e incrementar los resultados alcanzados con su utilización.
A todo lo anterior se añaden los cambios emergidos de los nuevos modelos familiares (en los que en lugar de la familia extensa proliferan las nucleares e, incluso, monoparentales), así como de la incorporación masiva de la mujer al trabajo (antes responsable de la atención a las personas dependientes en el entorno familiar), o de los efectos de la creciente esperanza de vida y de la globalización de los modelos productivos, entre otros. Dichos cambios han provocado la aparición de necesidades inéditas y una modificación en el reparto de responsabilidades para atender las ya existentes, como el cuidado de los menores o de las personas mayores o con algún tipo de discapacidad; necesidades antes asumidas en el entorno familiar y que ahora demandan atención pública. Y a ello hay que añadir dos elementos más. El primero es que, en el caso de las políticas sociales, a diferencia de las meramente económicas, el desembolso inicial debe ir seguido de cantidades permanentes y elevadas, ya que la calidad de los servicios depende del volumen de estos gastos de carácter recurrente. Por el contrario, las políticas económicas –una vez implantadas– generan sus propios recursos. El segundo elemento diferencial concierne a la creciente preocupación social por las cuestiones redistributivas, que otorga un gran protagonismo a las políticas públicas como instrumentos para mejorar el reparto de ingresos entre los ciudadanos, de modo que se eviten situaciones de discriminación y se consiga una auténtica igualdad de oportunidades de todos los individuos (Cohen y Franco, 1988:32).
Todos estos factores han provocado que la preocupación por mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos públicos sea una realidad, que la evaluación se haya convertido en casi una obligación por parte de las instituciones, y que su importancia y consideración hayan pasado por diferentes etapas. Como señalan Cohen y Franco (1988:8) no se pueden asignar recursos racionalmente, ni obtener los resultados que se persiguen con los programas y las políticas sociales, si no se utilizan los instrumentos y se siguen los procedimientos que permitan medir los logros alcanzados para poder compararlos con los que se han conseguido por vías alternativas en circunstancias semejantes, o con los objetivos perseguidos. Sin embargo, en el ámbito social la evaluación ha estado postergada aludiendo a las dificultadas para la cuantificación de los resultados y dando por sobreentendido que solo era posible tener información cualitativa difícil de medir.
Durante los años 50 y 60 la evaluación estuvo centrada en la medición y la comparación y, por consiguiente, alejada de los entornos sociales. No obstante, en este período experimentó una gran expansión como consecuencia del desarrollo de los métodos estadísticos y de los avances en el tratamiento de los datos (Guzmán (S/F):2), así como de la necesidad de dar cuenta de la efectividad de los programas sociales que se iban implementando, sobre todo, en Estados Unidos (Vara, 2007:53).
La vinculación de la búsqueda de eficiencia unida a la responsabilidad, así como el cuestionamiento de los programas sociales, la rendición de cuentas del quehacer público a la ciudadanía y la transparencia en la gestión de los recursos colectivos, pusieron de manifiesto la necesidad (más allá de la mera conveniencia) de evaluar los programas y las políticas públicas, haciendo que la evaluación se expandiera significativamente en la década de los 70. Fue precisamente la rendición de cuentas la que favoreció el uso de indicadores, aunque entonces no fueran los instrumentos más adecuados para observar los resultados de las intervenciones (Arancibia et al. 2015:106).
En la década de los 80, la evaluación avanza significativamente con la incorporación de los estudios de campo como herramienta para mejorar la planificación de los programas sociales, el reconocimiento de la política y la ciencia como partes integrantes de la propia evaluación y el auge de la metodología experimental.
Sin embargo, habrá que esperar a los años 90 del siglo pasado para que la evaluación se convierta en una herramienta estratégica para la adquisición y la construcción del conocimiento institucional y para la toma de decisiones, funciones a las que se añadirá más tarde el elemento participativo de la ciudadanía (Kliksberg y Ribera, 2007:131). Al mismo tiempo, se han incorporado a ella instrumentos cuasi-experimentales que han propiciado la aparición de diferentes modelos de evaluación (Vara, 2007:54-56).
Esa generalización de la evaluación ha ido acompañada de la interpretación de que, incluso en el contexto de los programas y las políticas de índole social, era no solo factible realizarla, sino también recomendable, ya que únicamente midiendo los resultados de las acciones emprendidas para conseguir ciertos resultados es posible aprender de la experiencia. Además, se daba por hecho que cualquier enunciado de una política, por abstracto que sea, solo puede cristalizar en resultados si se lleva a cabo su operacionalización mediante programas, proyectos y actividades concretas (Cohen y Franco, 1988:9).
En el ámbito europeo y, también en el español, en términos generales se puede señalar que el interés por la evaluación de las políticas y de los programas se generalizó con la concesión de los fondos de la Unión Europea1 que iban asociados a la rendición de cuentas y a la justificación de los resultados.
Además, la globalización de las economías ha determinado la necesidad de disponer de información relevante para adoptar decisiones en un entorno cada vez más competitivo. De este modo, se facilitan las comparaciones internacionales y la rendición de cuentas a la ciudadanía y se puede establecer un vínculo directo entre los generadores de resultados y sus decisiones, por un lado, y los destinatarios de las mismas, por otro (Mondragón, 2002:58).
Es preciso señalar que la evaluación es una etapa más, pero muy importante, del proceso de diseño de las políticas públicas, que debería impregnar el resto, concibiéndose en un marco de gestión integral de todos los programas que comportan el uso de recursos colectivos (González-Rabanal, 2018:238), Dicha etapa está orientada al logro de resultados, de forma que los programas deberían incorporar en su propio diseño elementos de evaluación que faciliten su revisión o mantenimiento a la vista de los resultados obtenidos de la misma. Por otro lado, la evaluación precisa del empleo de indicadores para conseguir claridad, consenso y prioridades, que son las preguntas a las que la misma pretende dar respuesta.
Los indicadores son herramientas que permiten identificar, claramente y de forma precisa, los objetivos e impactos de las diferentes medidas que integran un programa o una política pública y arrojan datos que posibilitan la comparación verificable de los cambios o resultados alcanzados con ellos, en relación a los que se han establecido como objetivos.
Precisamente, al estudio y reflexión de los indicadores en el ámbito del bienestar y desde la experiencia realizada con estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNED, en el marco de dos proyectos de Aprendizaje-Servicio desarrollados en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se dedican algunas de las reflexiones que integran el contenido del presente libro.