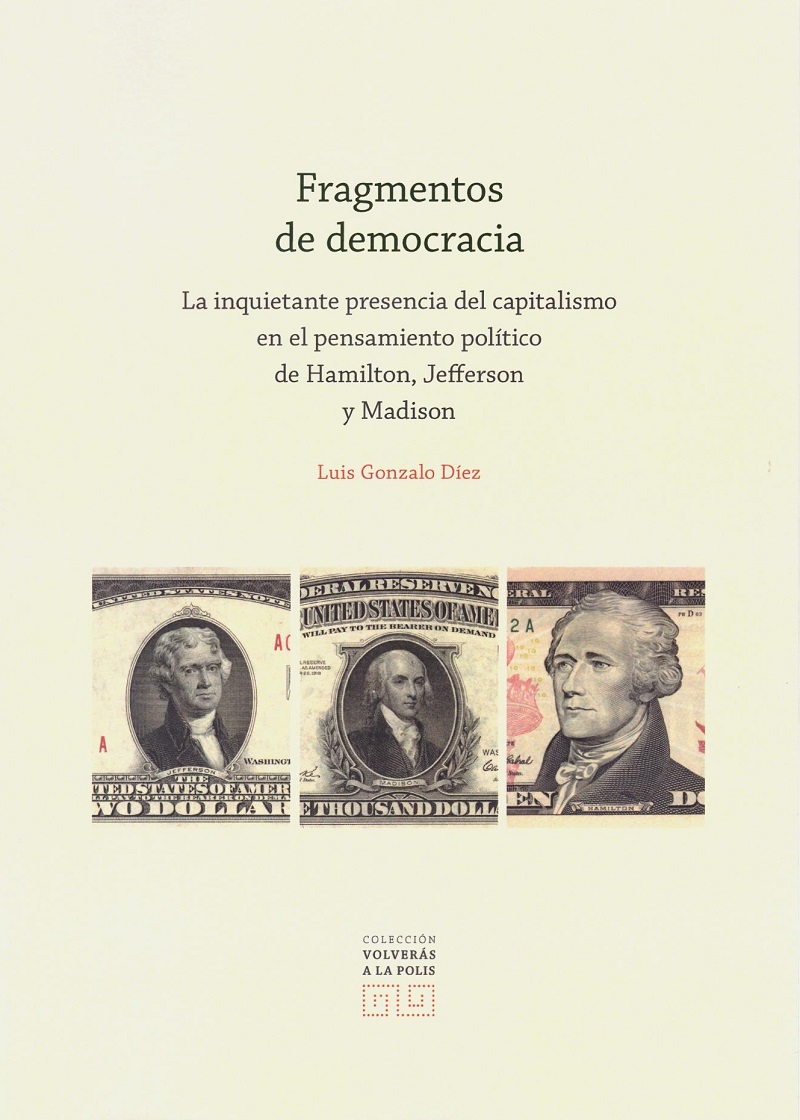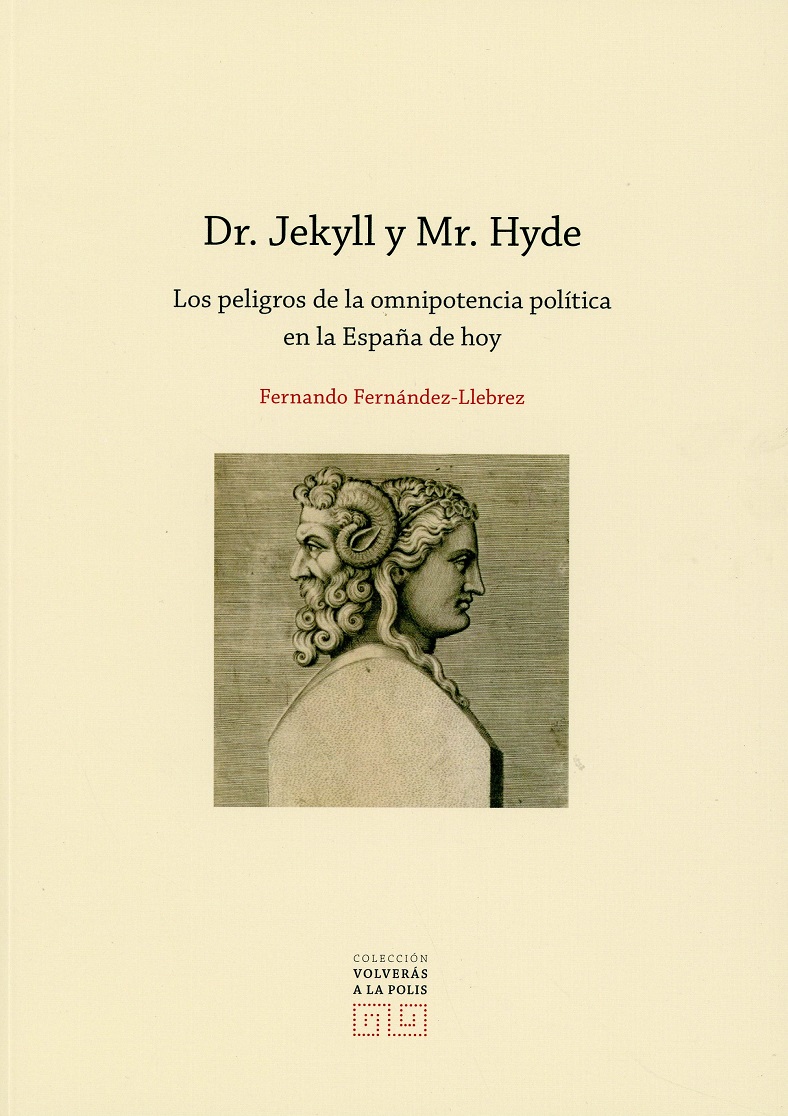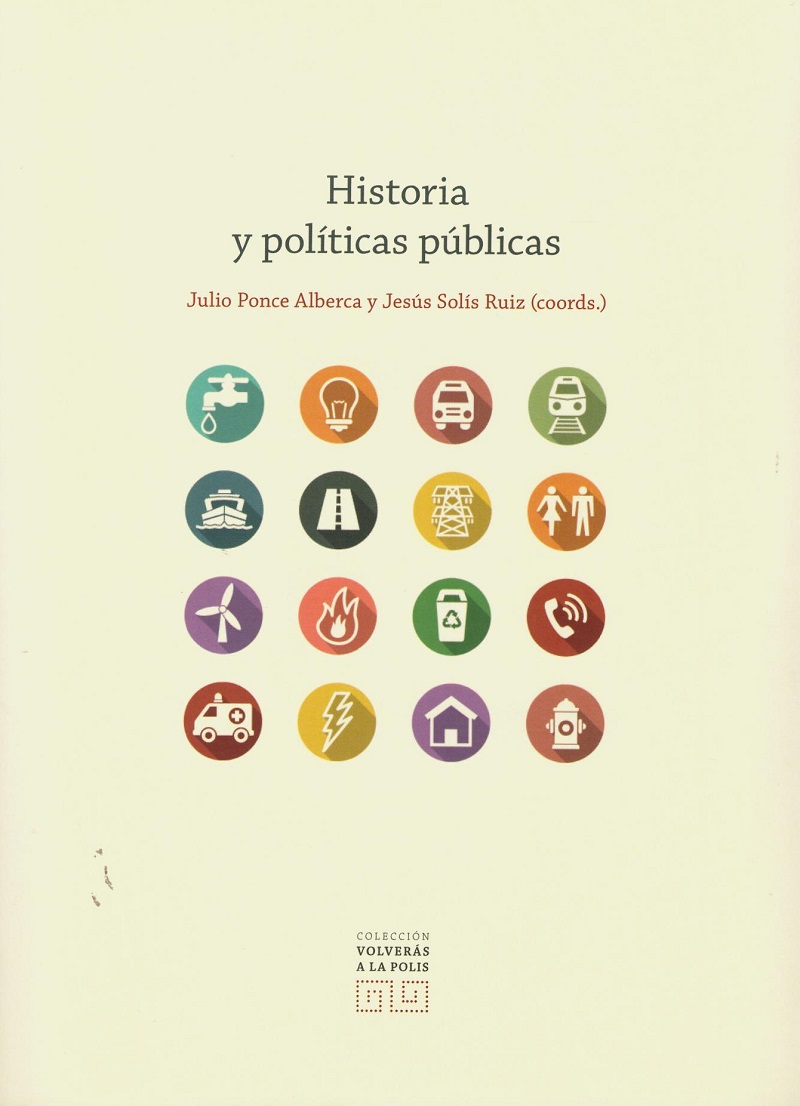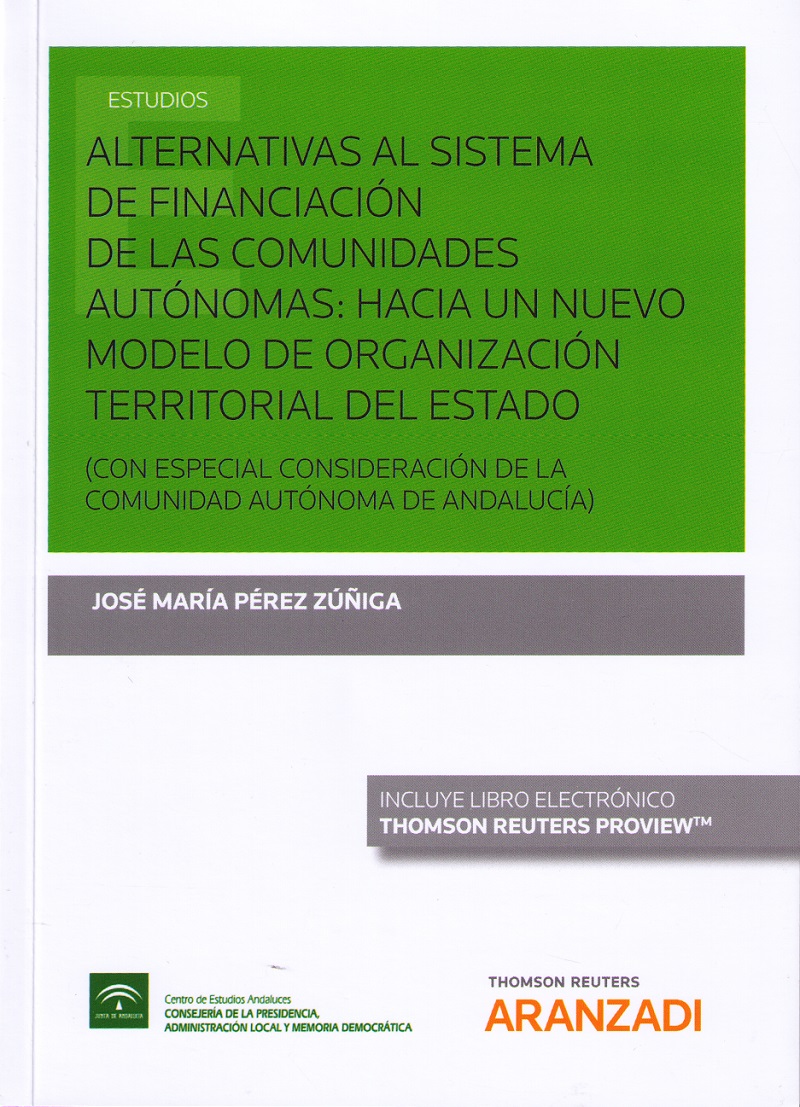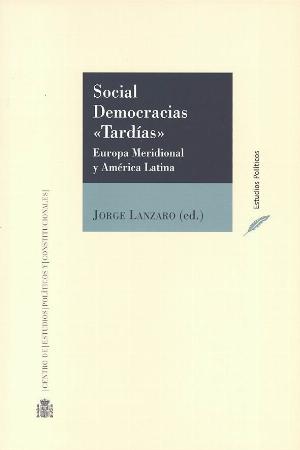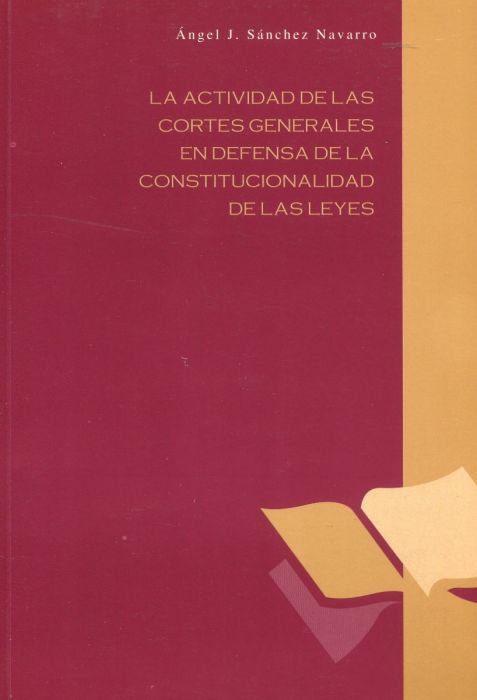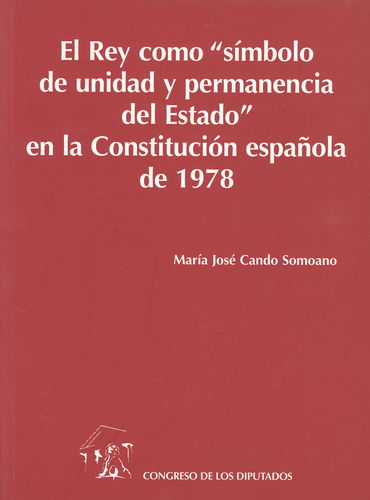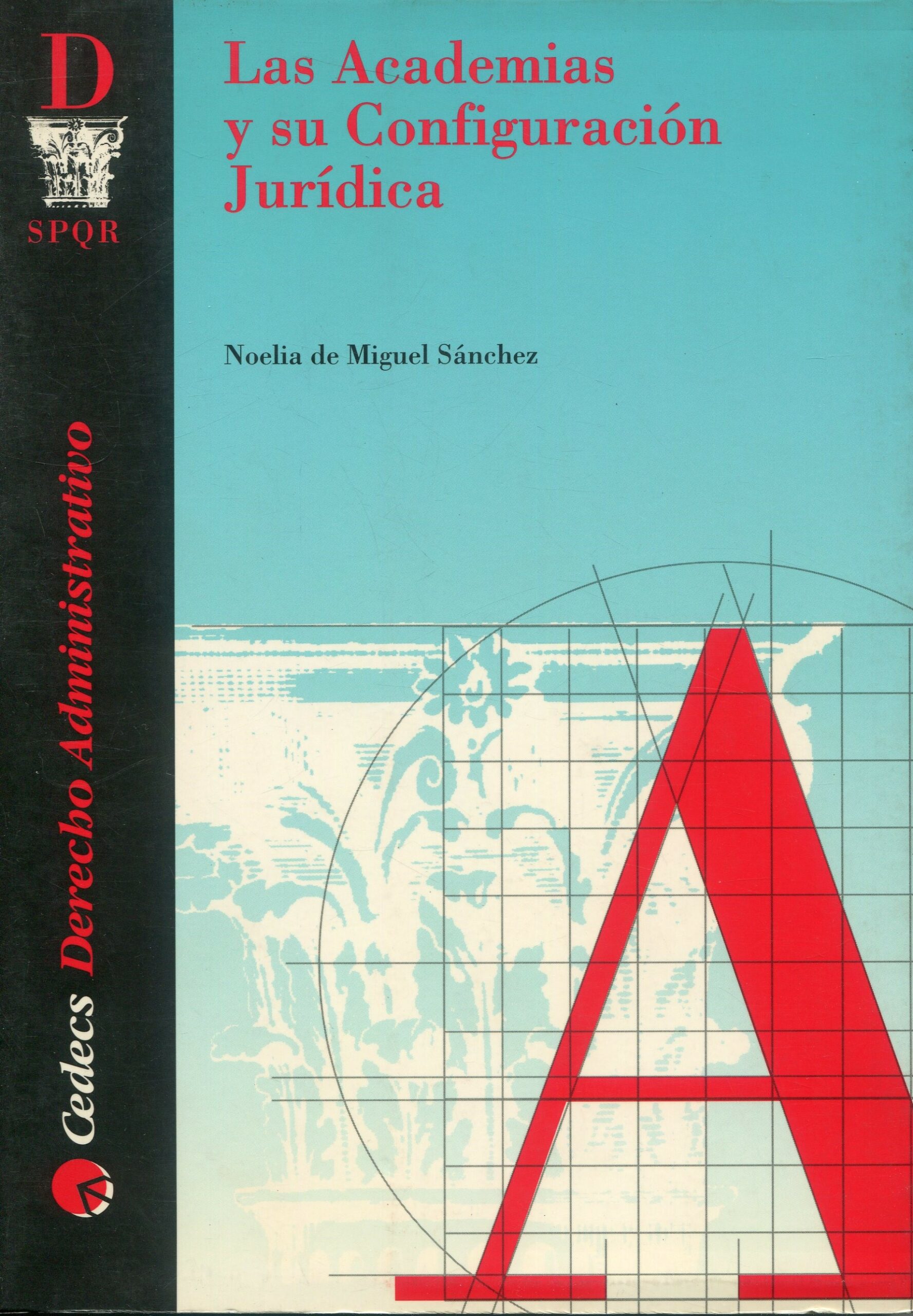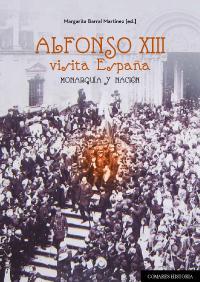¿Qué es la democracia? ¿Una manera de organizar el poder o un estilo de vida? ¿Un sistema político o una cultura política? ¿Un tipo de Estado o una forma de sociedad? ¿Un agente del progreso o un muro protector contra las incertidumbres del cambio histórico?
La democracia, ¿se define antes por sus procedimientos que por sus valores, por sus medios que por sus fines, por las leyes que la constituyen que por los hombres que la sustentan? ¿O al contrario?
Más allá de la democracia entendida en un sentido institucional, ¿cabría hablar de una realidad antropológica subyacente al ideal democrático, de una serie de virtudes que condensan la noción de una vida buena? Y estas virtudes, ¿cómo se conjugan con la evidencia histórica de que la democracia, en el mundo contemporáneo, está vinculada con una materia social y económica tan explosiva como el capitalismo? ¿Hasta qué punto las fuerzas desencadenadas por la búsqueda del beneficio y la satisfacción del interés amenazan de muerte al ideal democrático de una comunidad de hombres decentes?
Todas estas cuestiones aparecen planteadas con la claridad deslumbrante de los orígenes en las visiones y conversaciones entre Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y James Madison. El tono desprejuiciado y la profundidad de su pensamiento nos permiten ahondar en la polisemia infinita del hecho democrático liberados de etiquetas ideológicas. En una palabra, tomar conciencia de que la democracia moderna se define por la tensión entre el poder y la libertad, el elitismo y la igualdad, los intereses y la virtud, el pluralismo social y la voluntad popular, el impulso transformador y el anhelo de estabilidad. Lo que hace de semejante y volátil experimento histórico una realidad, hasta cierto punto, inasible, inmune a cualquier fórmula que trate de comprenderla de un modo unilateral.