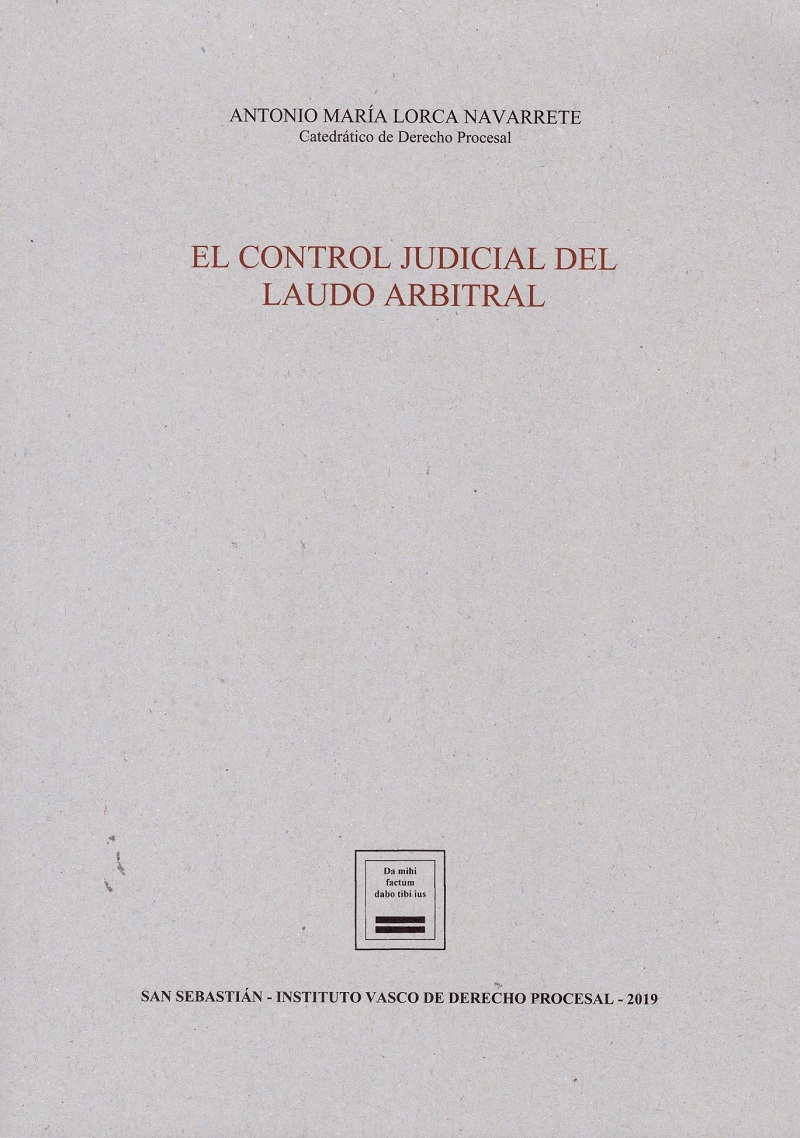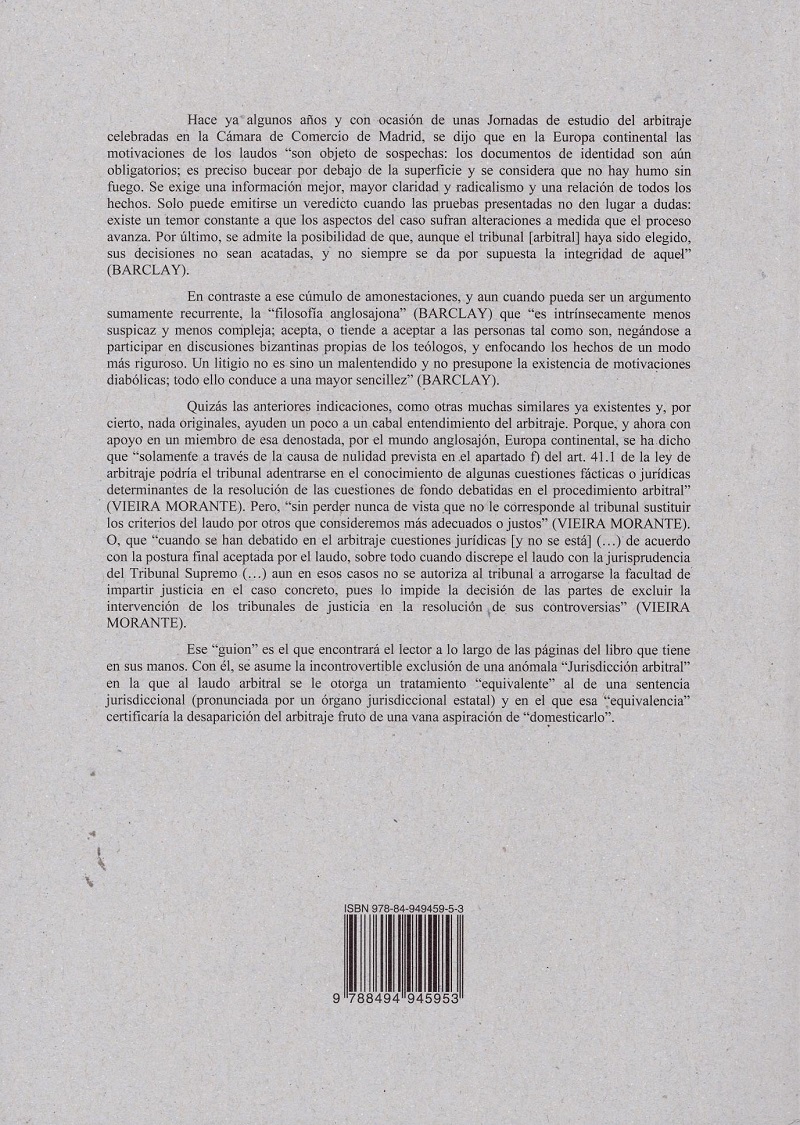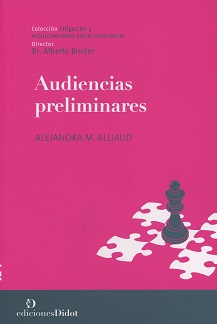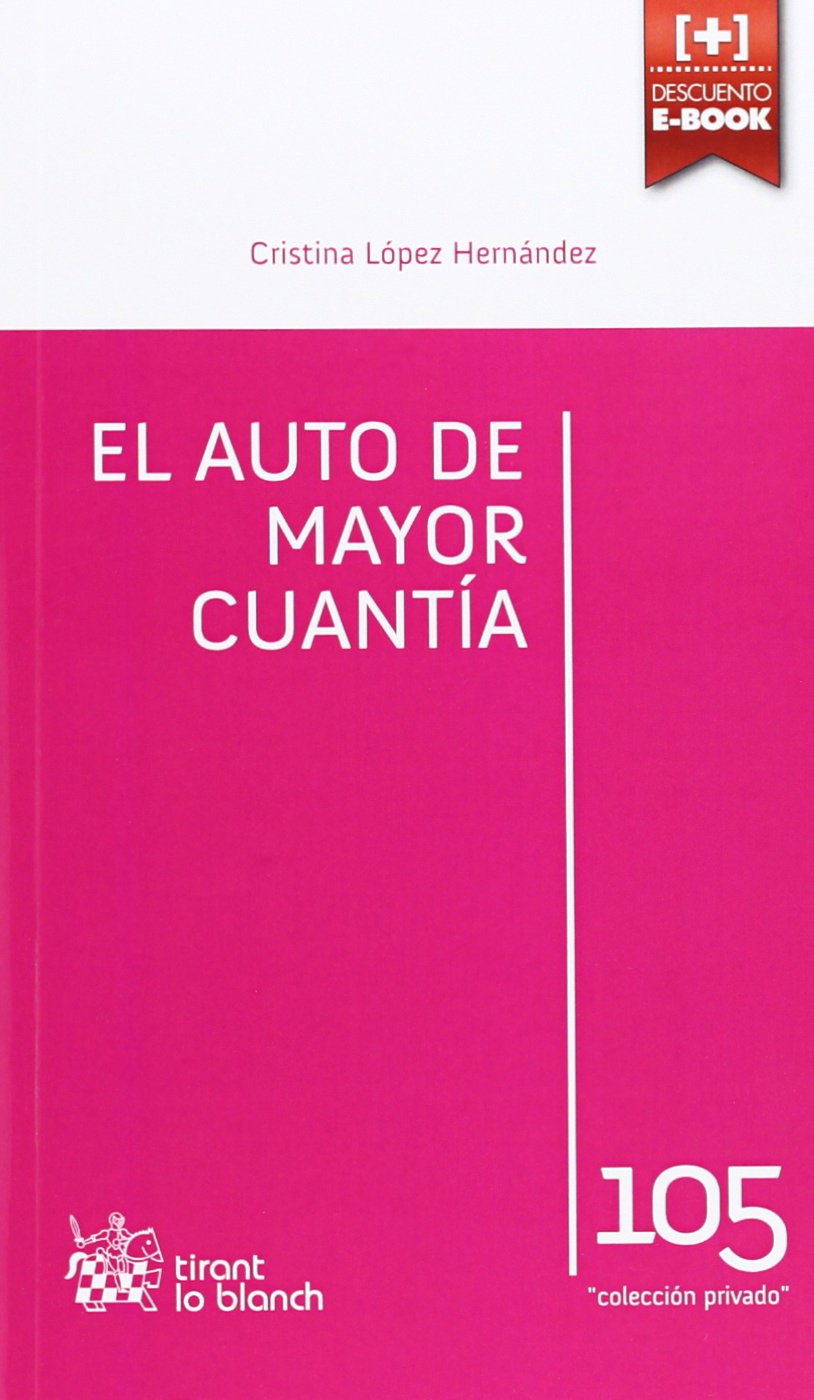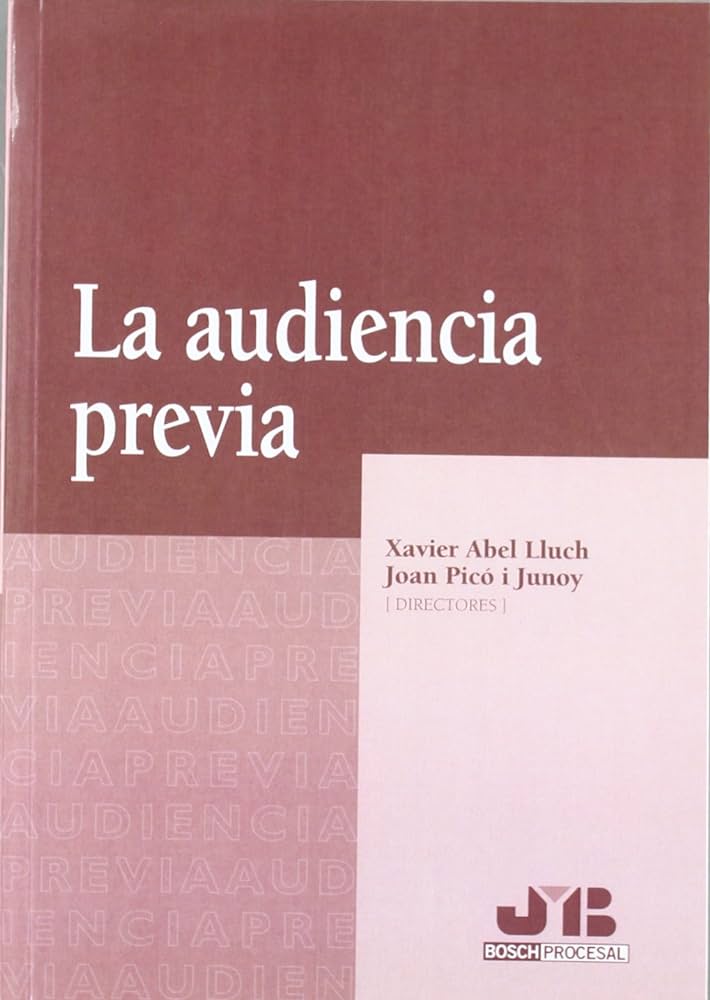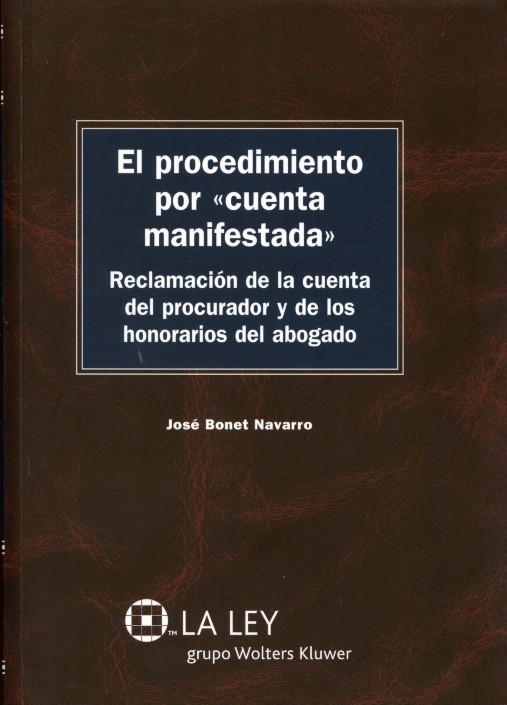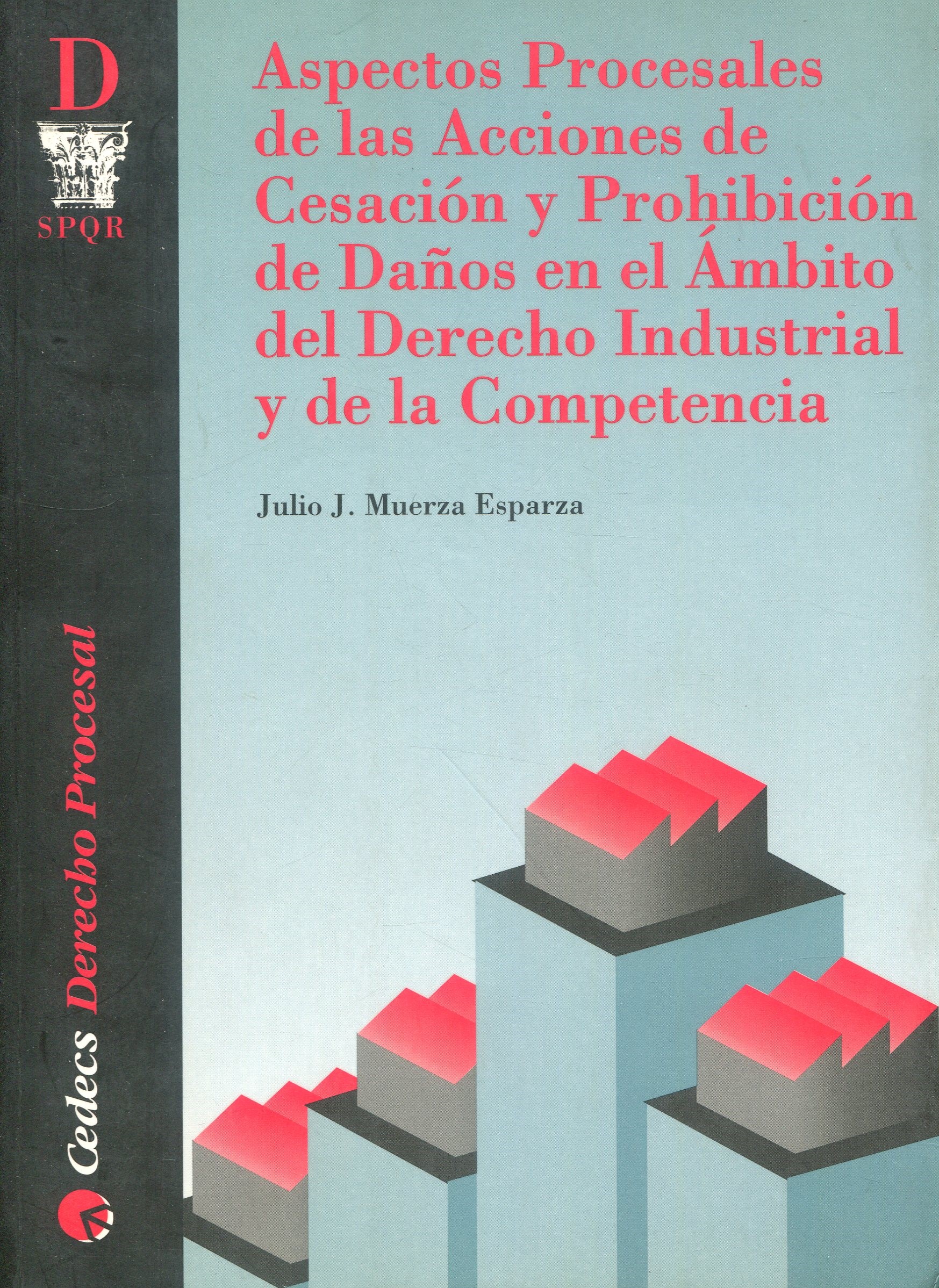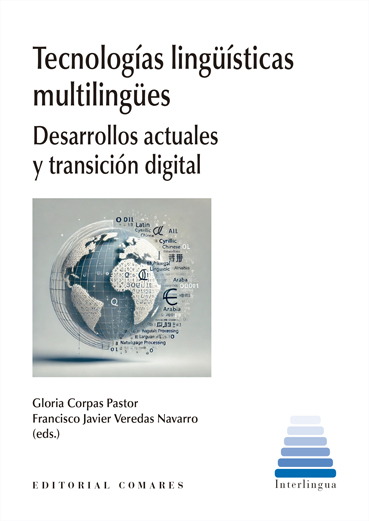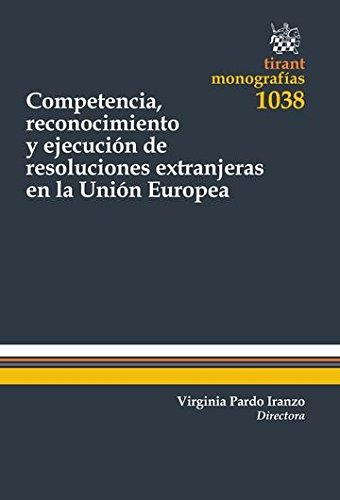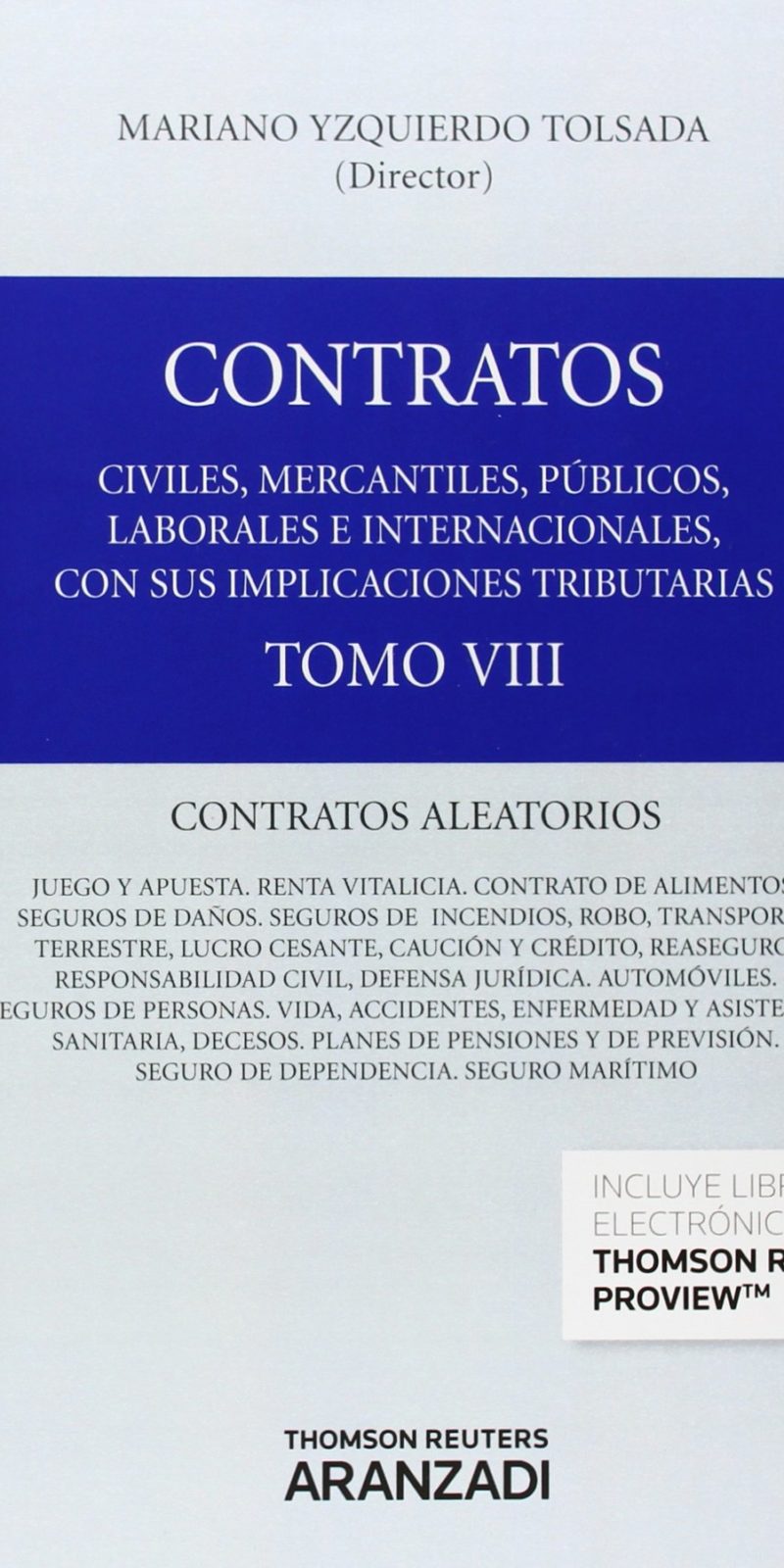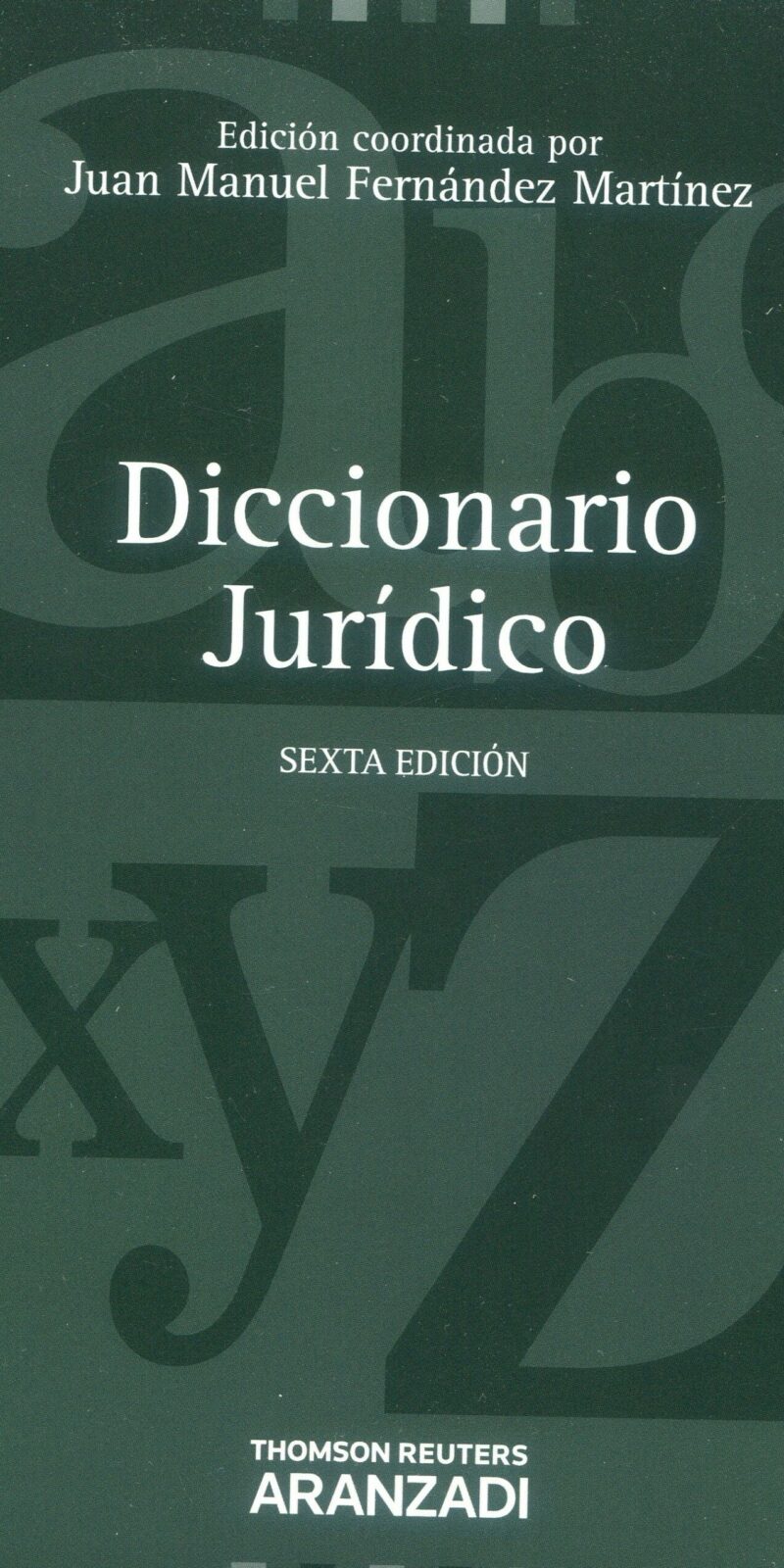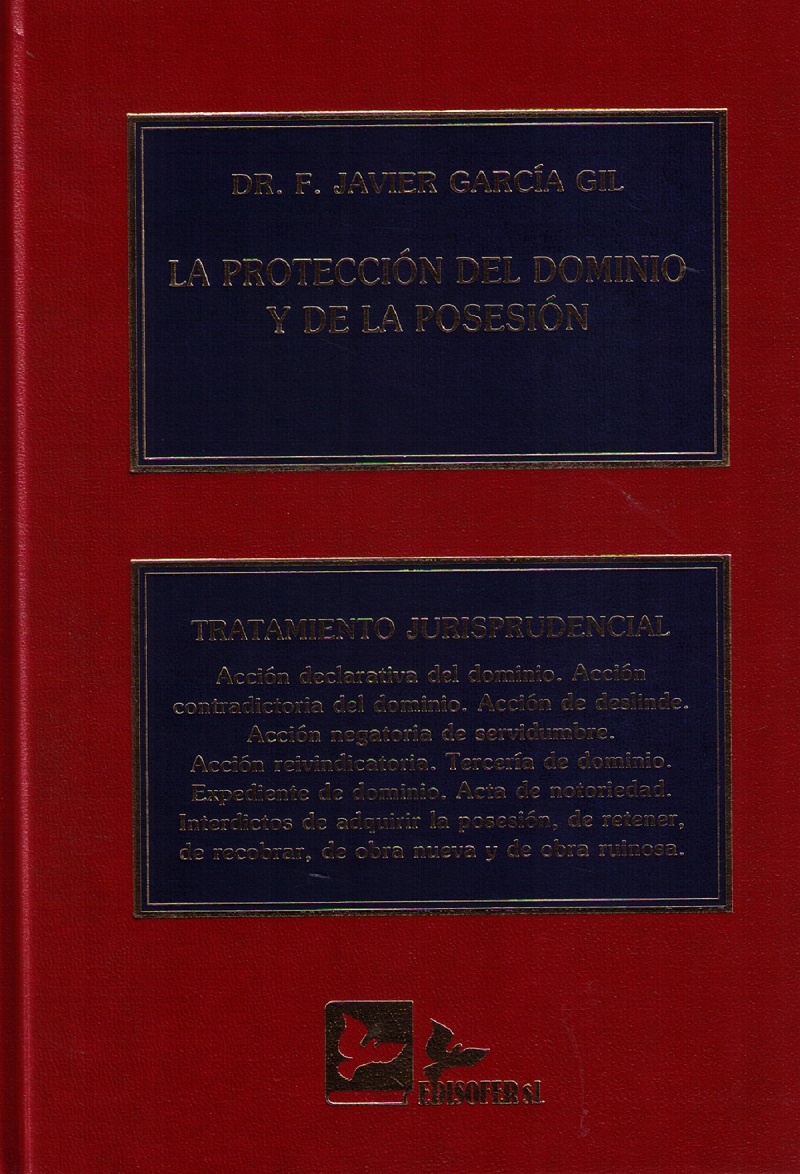Hace ya algunos años y con ocasión de unas Jomadas de estudio del arbitraje celebradas en la Cámara de Comercio de Madrid, se dijo que en la Europa continental las motivaciones de los laudos “son objeto de sospechas: los documentos de identidad son aún obligatorios; es preciso bucear por debajo de la superficie y se considera que no hay humo sin fuego. Se exige una información mejor, mayor claridad y radicalismo y una relación de todos los hechos. Solo puede emitirse un veredicto cuando las pruebas presentadas no den lugar a dudas: existe un temor constante a que los aspectos del caso sufran alteraciones a medida que el proceso avanza. Por último, se admite la posibilidad de que, aunque el tribunal [arbitral] haya sido elegido, sus decisiones no sean acatadas, y no siempre se da por supuesta la integridad de aquel” (BARCLAY).
En contraste a ese cúmulo de amonestaciones, y aun cuando pueda ser un argumento sumamente recurrente, la “filosofía anglosajona” (BARCLAY) que “es intrínsecamente menos suspicaz y menos compleja; acepta, o tiende a aceptar a las personas tal como son, negándose a participar en discusiones bizantinas propias de los teólogos, y enfocando los hechos de un modo más riguroso. Un litigio no es sino un malentendido y no presupone la existencia de motivaciones diabólicas; lodo ello conduce a una mayor sencillez” (BARCLAY).
Quizás las anteriores indicaciones, como otras muchas similares ya existentes y. por cierto, nada originales, ayuden un poco a un cabal entendimiento del arbitraje. Porque, y ahora con apoyo en un miembro de esa denostada, por el mundo anglosajón, Europa continental, se ha dicho que “solamente a través de la causa de nulidad prevista en el apartado 0 del art. 41.1 de la ley de arbitraje podría el tribunal adentrarse en el conocimiento de algunas cuestiones lácticas o jurídicas determinantes de la resolución de las cuestiones de fondo debatidas en el procedimiento arbitral” (V1EIRA MORANTE). Pero, “sin perder nunca de vista que no le corresponde al tribunal sustituir los criterios del laudo por otros que consideremos más adecuados o justos” (VI El RA MORANTE). O, que “cuando se han debatido en el arbitraje cuestiones jurídicas [y no se está] (…) de acuerdo con la postura final aceptada por el laudo, sobre todo cuando discrepe el laudo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (…) aun en esos casos no se autoriza al tribunal a arrogarse la facultad de impartir justicia en el caso concreto, pues lo impide la decisión de las partes de excluir la intervención de los tribunales de justicia en la resolución de sus controversias” (VIEIRA MORANTE).
Ese “guión” es el que encontrará el lector a lo largo de las páginas del libro que tiene en sus manos. Con él. se asume la incontrovertible exclusión de una anómala “Jurisdicción arbitral” en la que al laudo arbitral se le otorga un tratamiento “equivalente” al de una sentencia jurisdiccional (pronunciada por un órgano jurisdiccional estatal) y en el que esa “equivalencia” certificaría la desaparición del arbitraje fruto de una vana aspiración de “domesticarlo”.