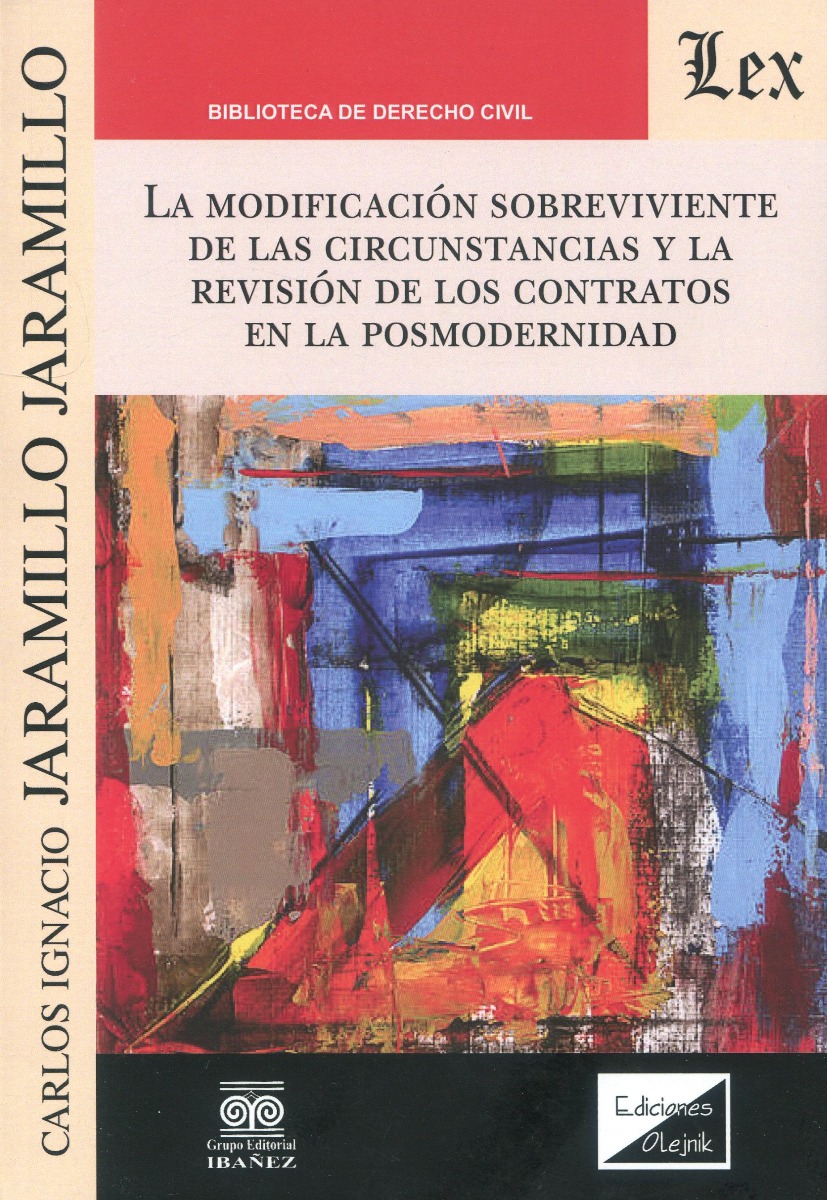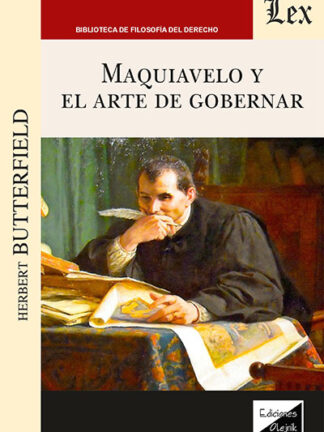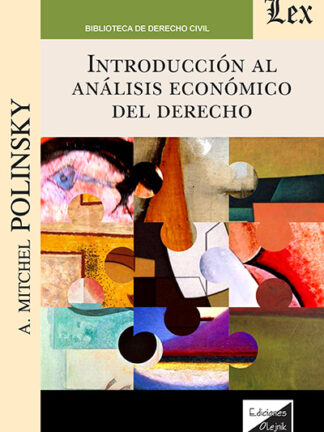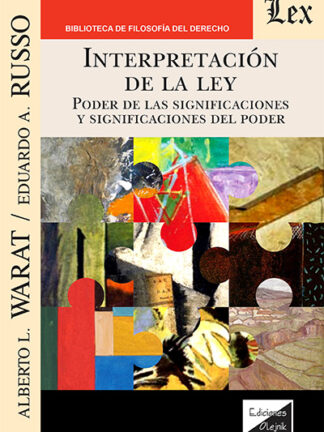Descripción
El contrato de hoy, como lo examinaremos con relativo detalle, ya no es el contrato clásico y tradicional de antaño, época en la que se enseñoreaba el liberalismo y el individualismo a ultranza, en la que el egoísmo, en estado de máxima pureza, no encontraba franco reproche y consecuente contención, en la que el ejercicio absoluto de los derechos, entre otros ‘absolutos’, ‘dogmas’, y exageraciones, no tuvieron los diques que hoy razonablemente se han edificado, en vívida demostración de que el Derecho, en general, y el de contratos, en particular, conocen límites, porque la absolutez ya no es de recibo, porque los derechos son relativos, y no pueden tornarse abusivos, o lesivos para los demás, y por cuanto la buena fe redimensionada, la solidaridad, el deber de cooperación, el respeto por el otro, por los otros, por la confianza legítima suscitada, y un largo etcétera, son las pautas que hoy informan la autonomía privada y los contratos como instrumentos suyos, permeados por una serie de valores superiores, de ordinario de raigambre constitucional -y en veces legal- (axiología negocial).
De ahí que, sin abdicar del interés individual que detona la contratación, reconociéndolo y protegiéndolo con celo -en lo correspondiente-, aquella ya no pueda inscribirse en una dimensión sólo privada, sino igual y complementariamente social, porque el contrato, como una de sus manifestaciones, así sea obra colegiada, trasciende a sus artífices, y va más allá, interesando a la comunidad, al orden social, al orden público (de protección y de dirección), en una expresión, al Estado social de Derecho que no puede, no debe ser indiferente a lo que acontece con los contratantes, merecedores de acompañamiento y salvaguarda, en lo que resulte conveniente, y aplicable, claro está.