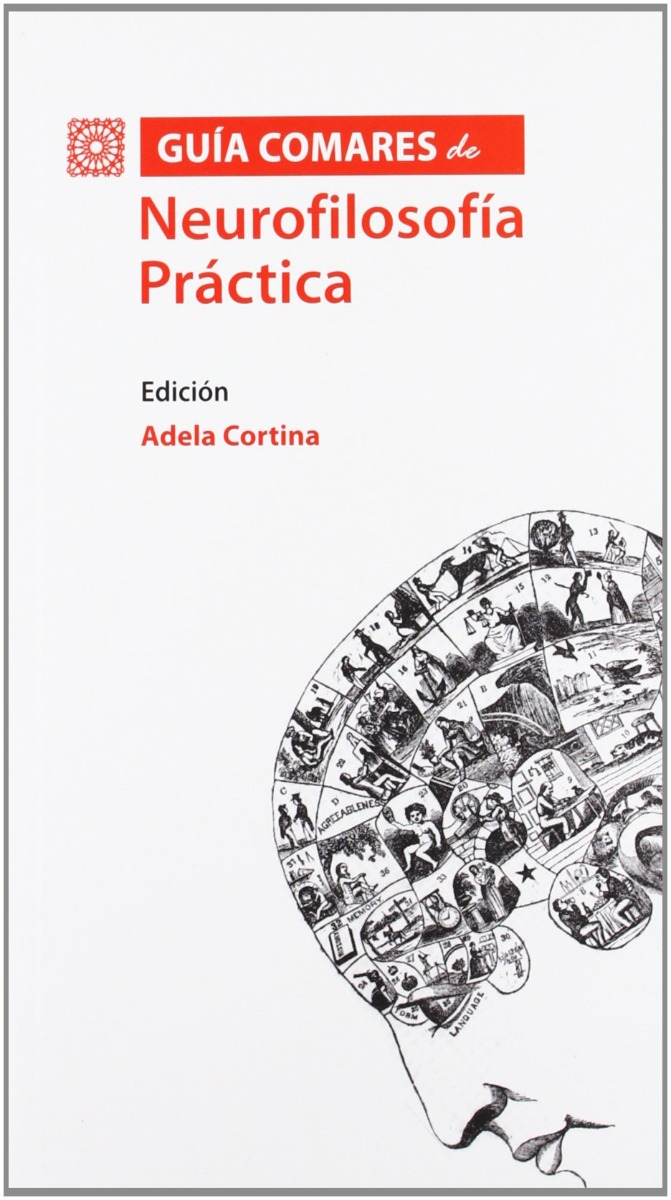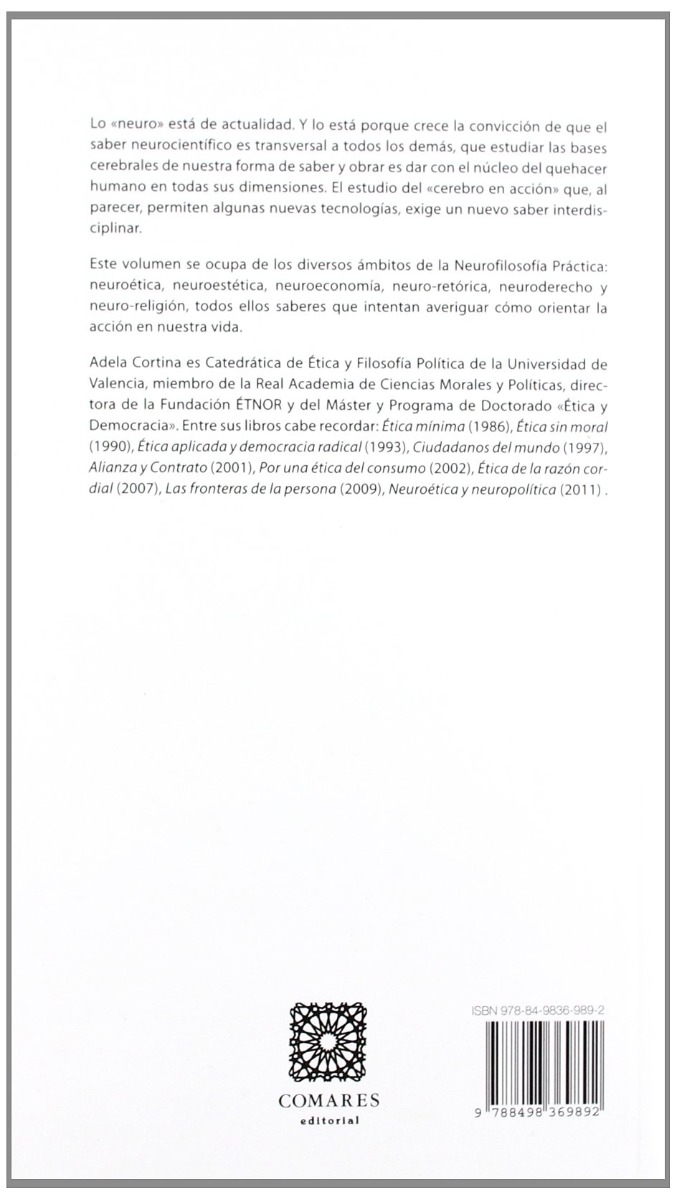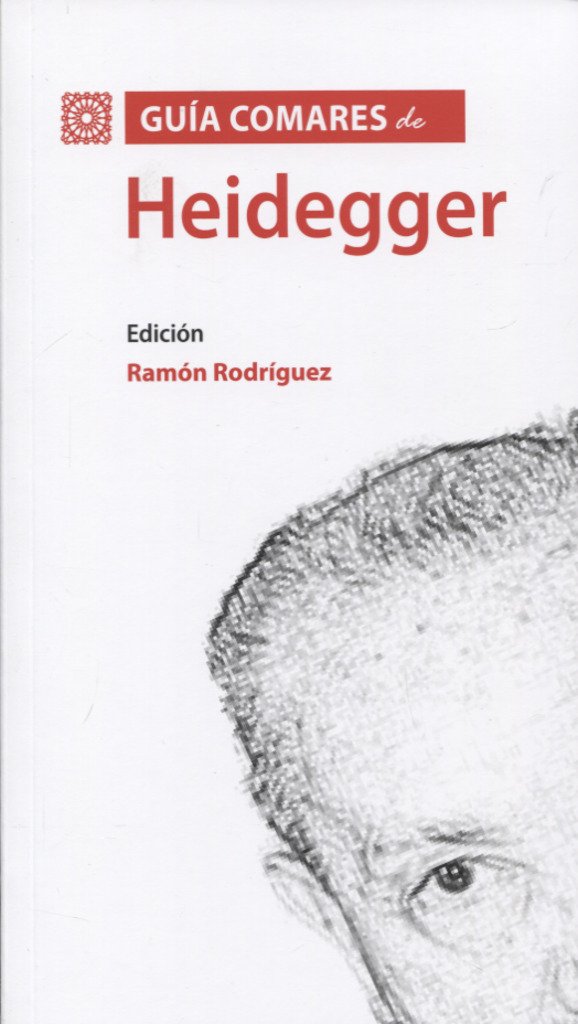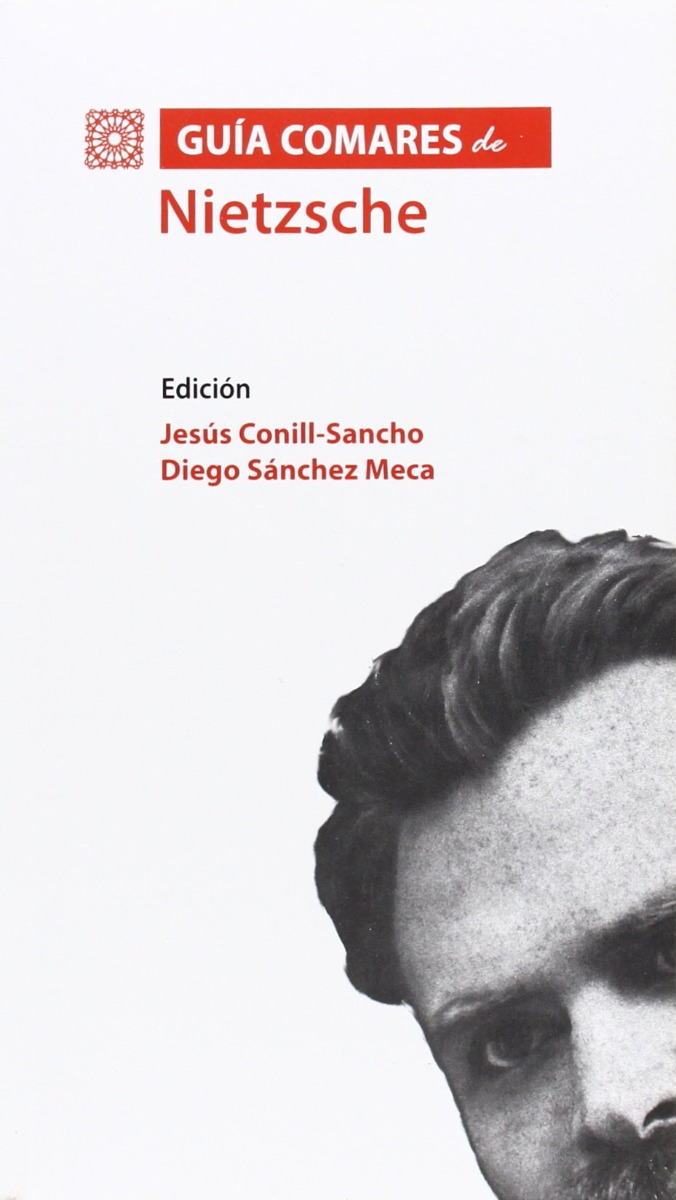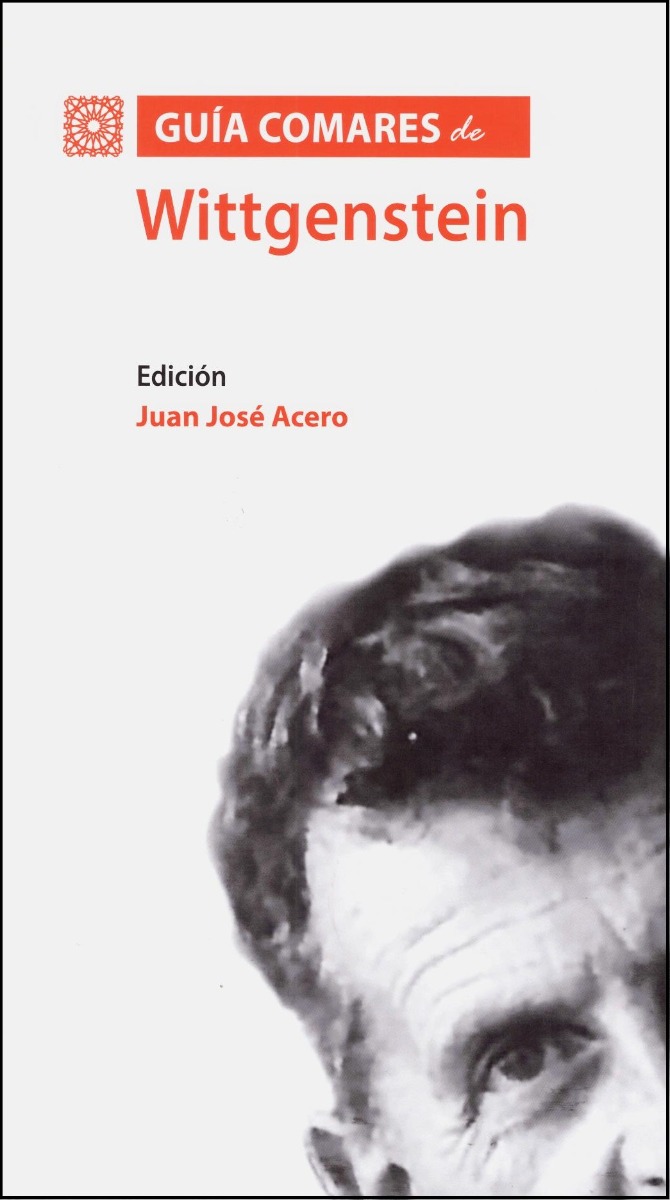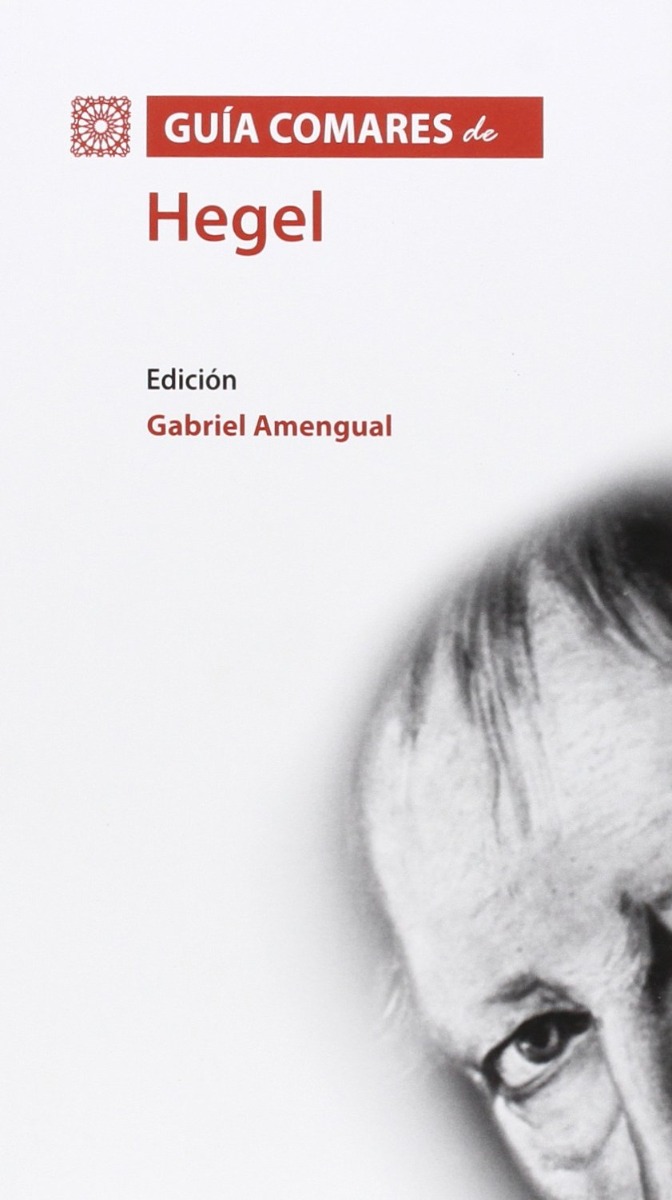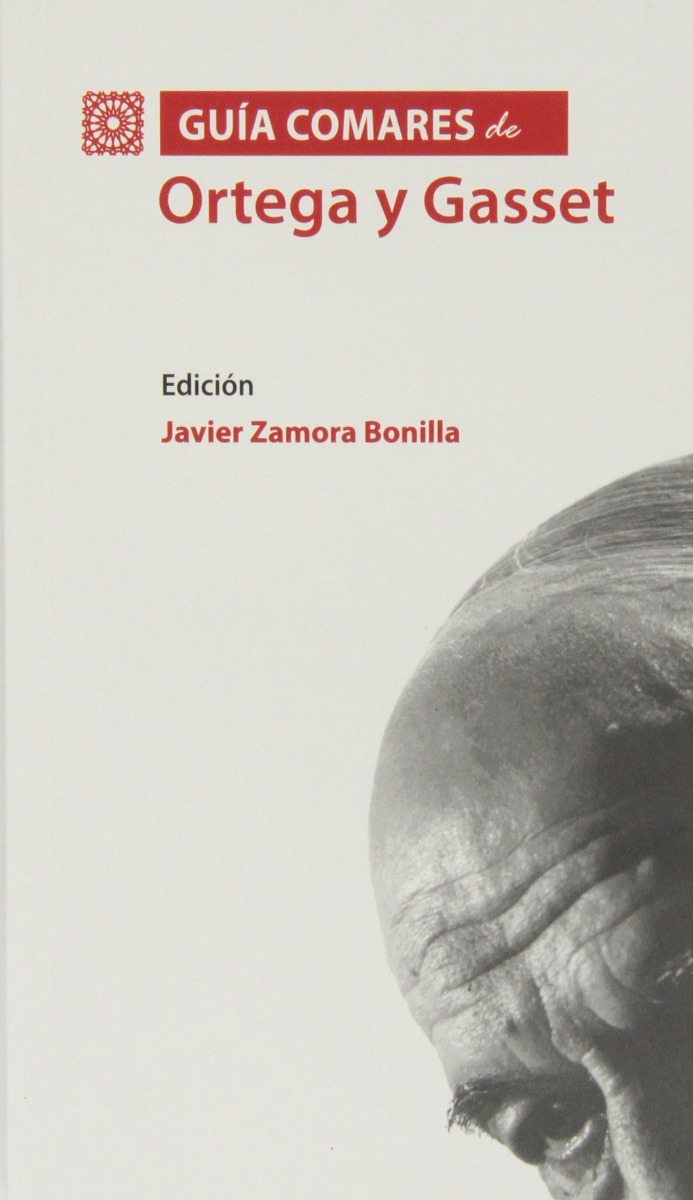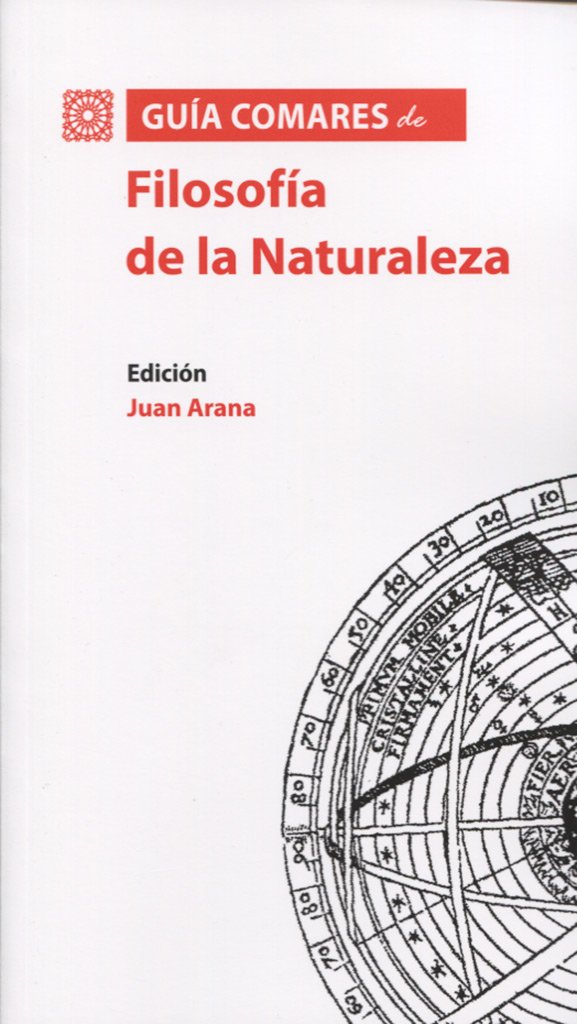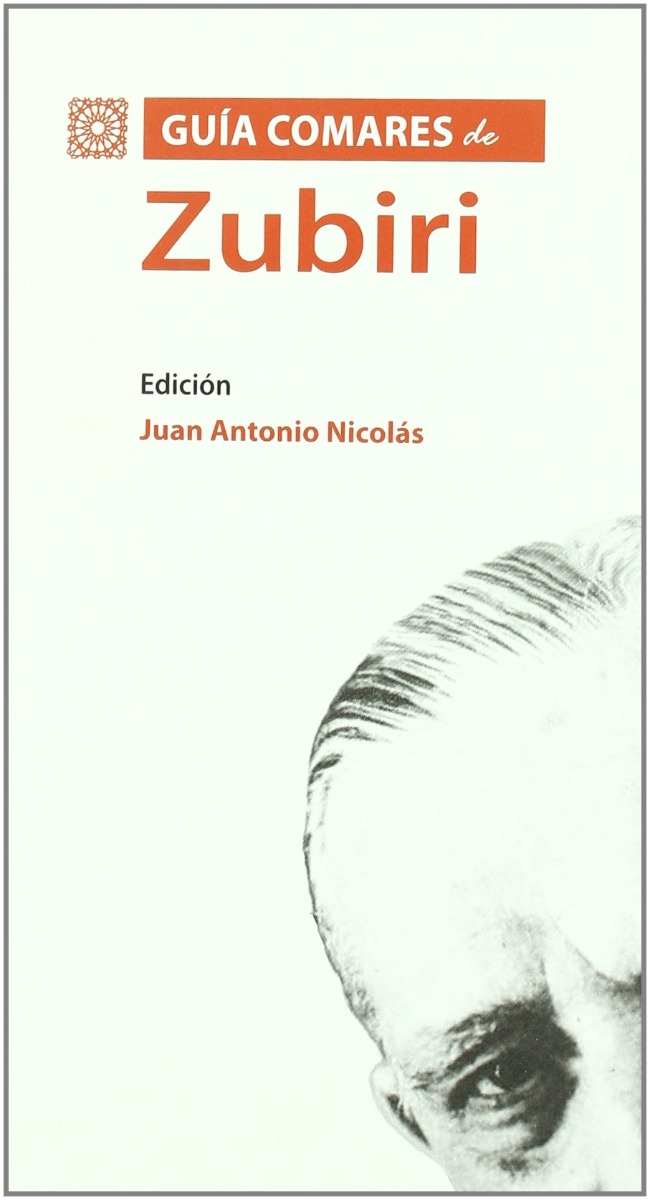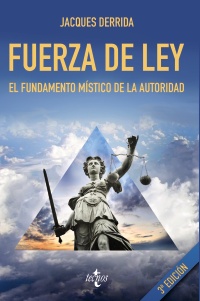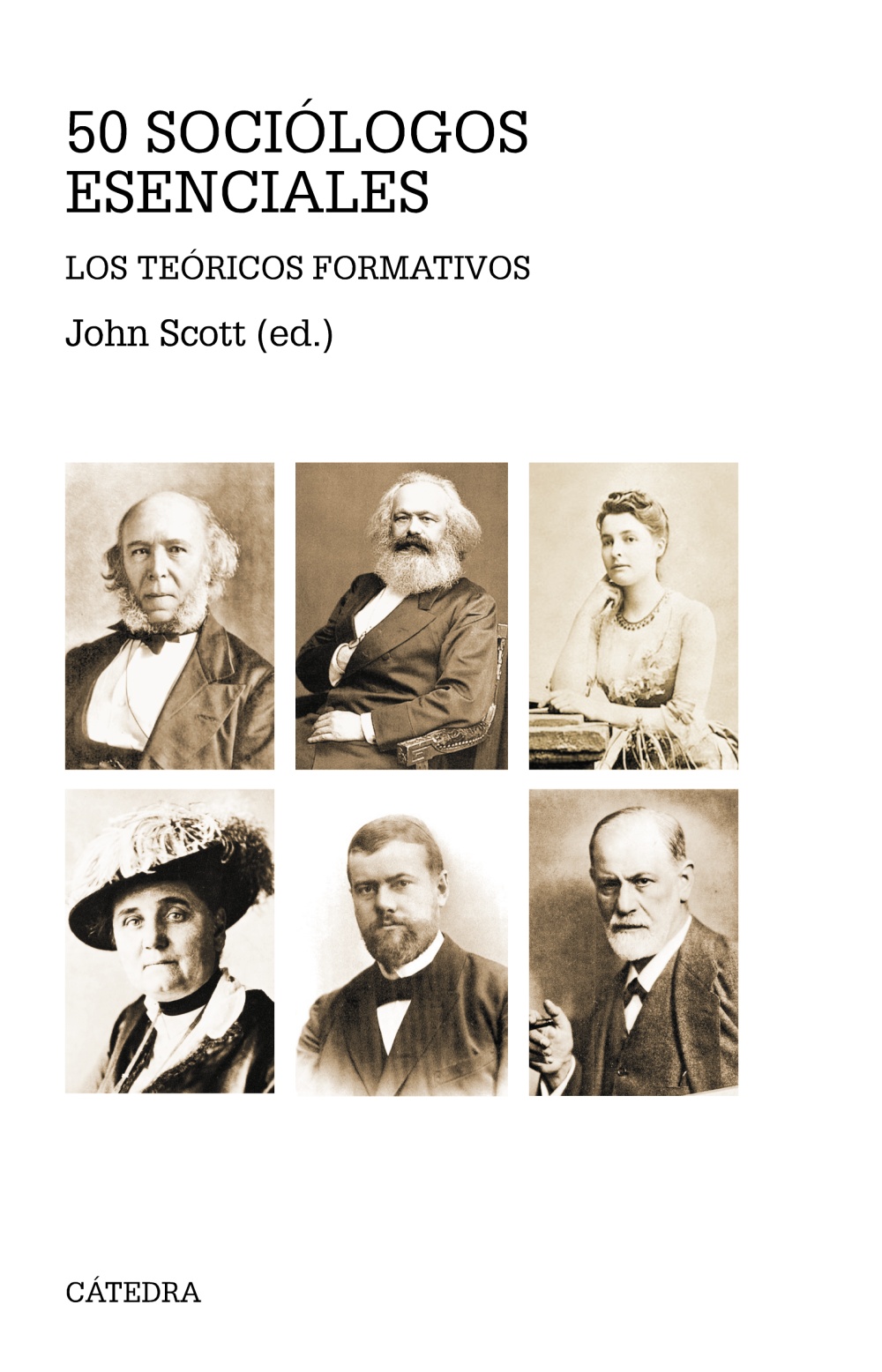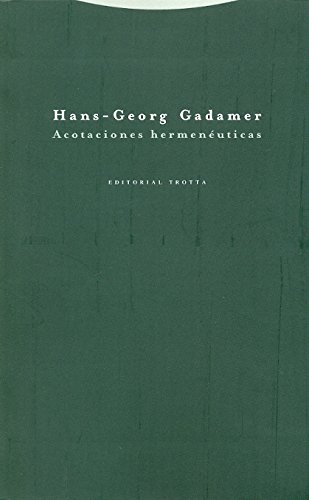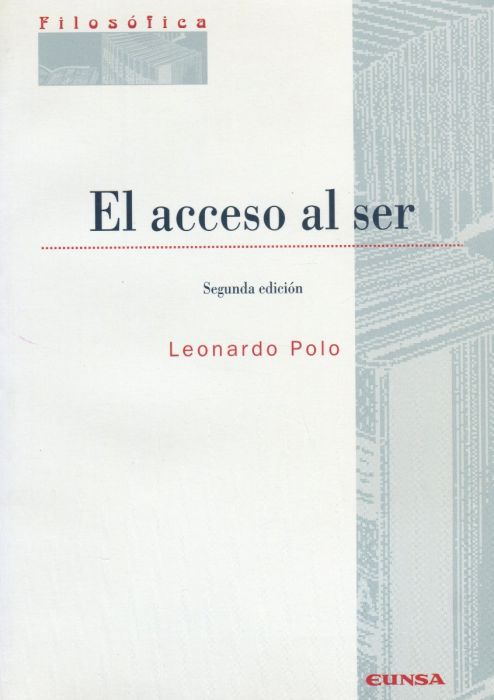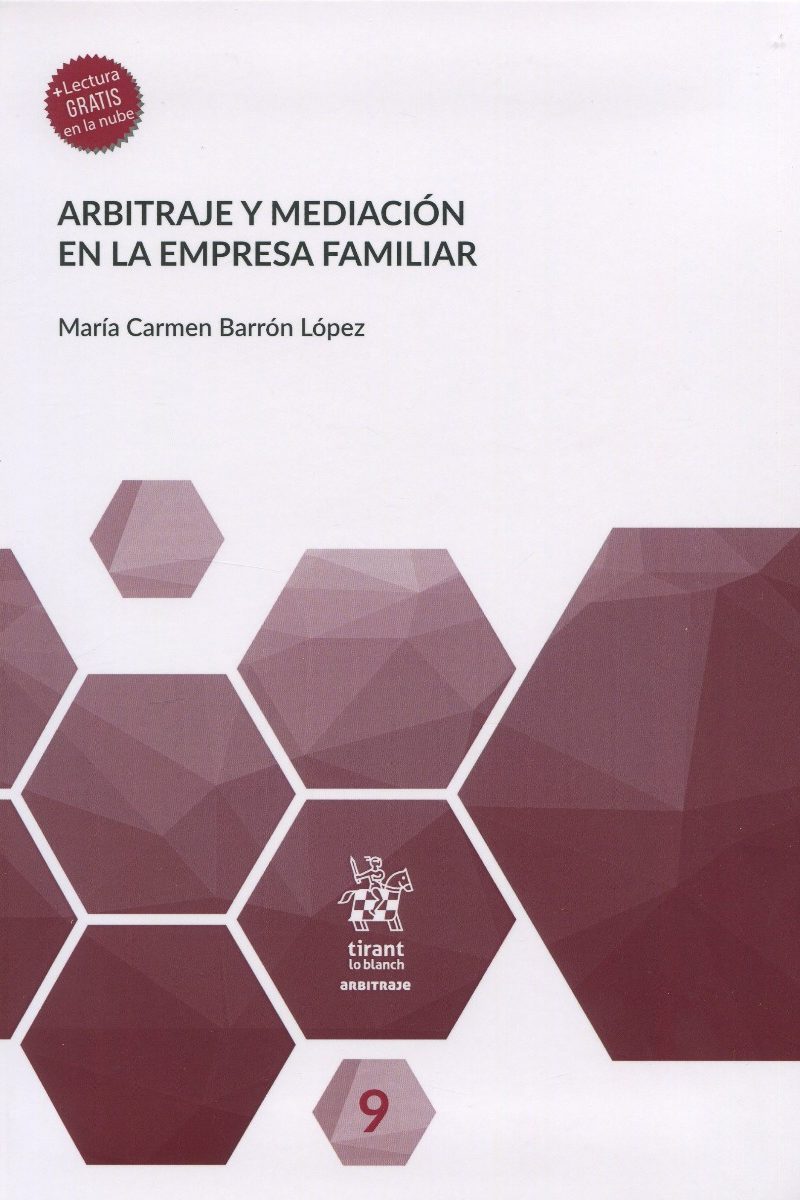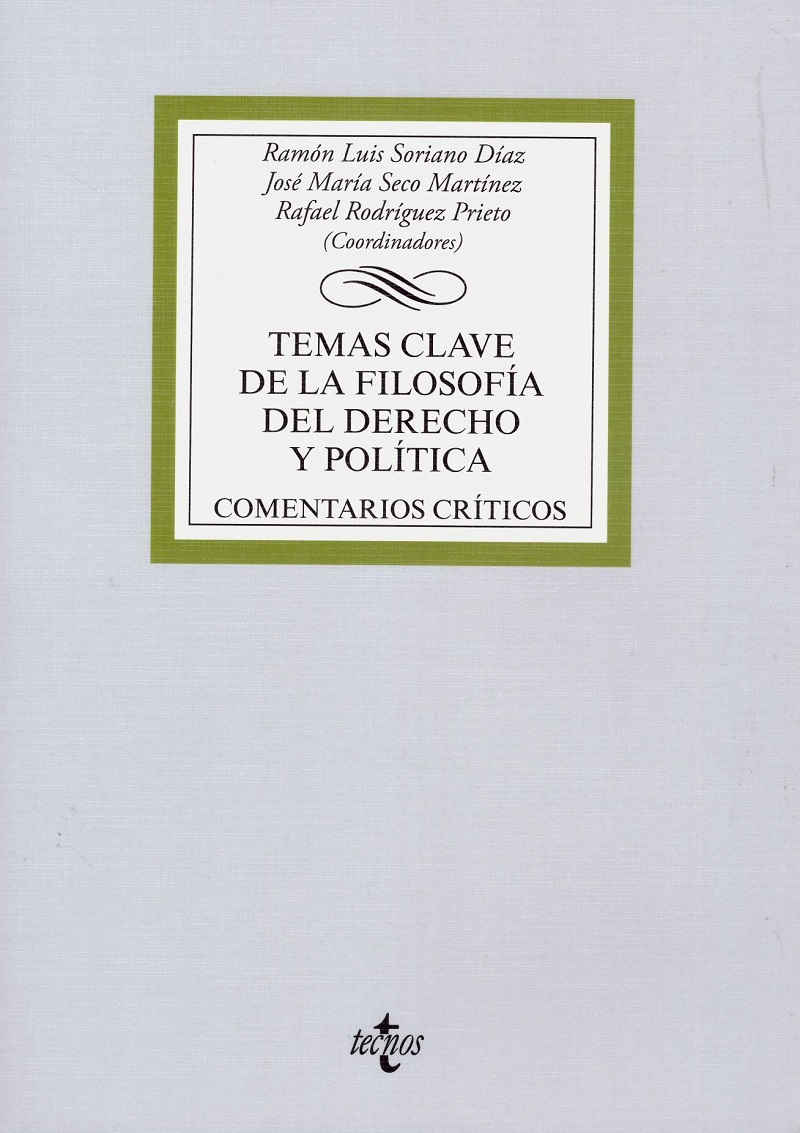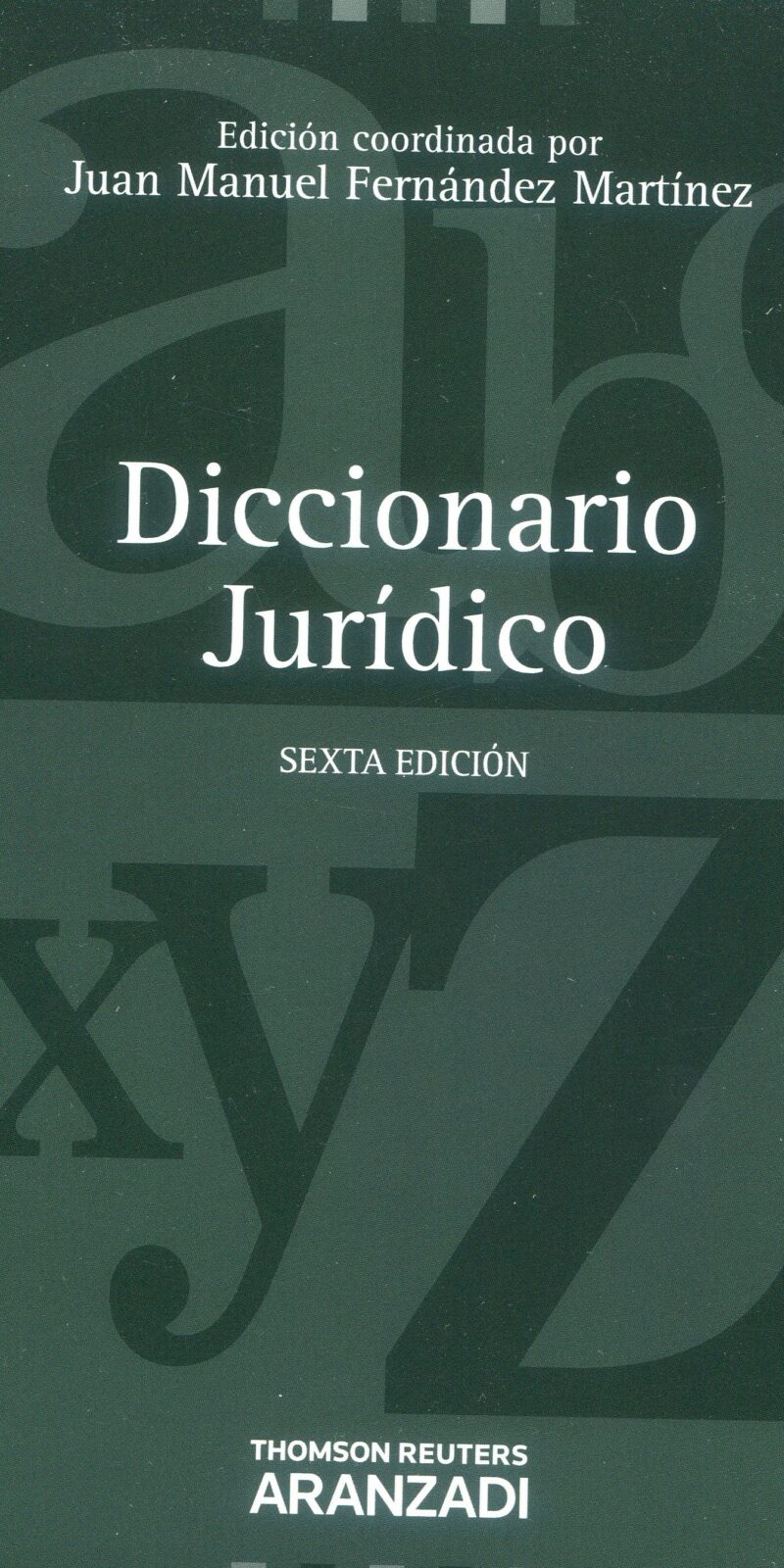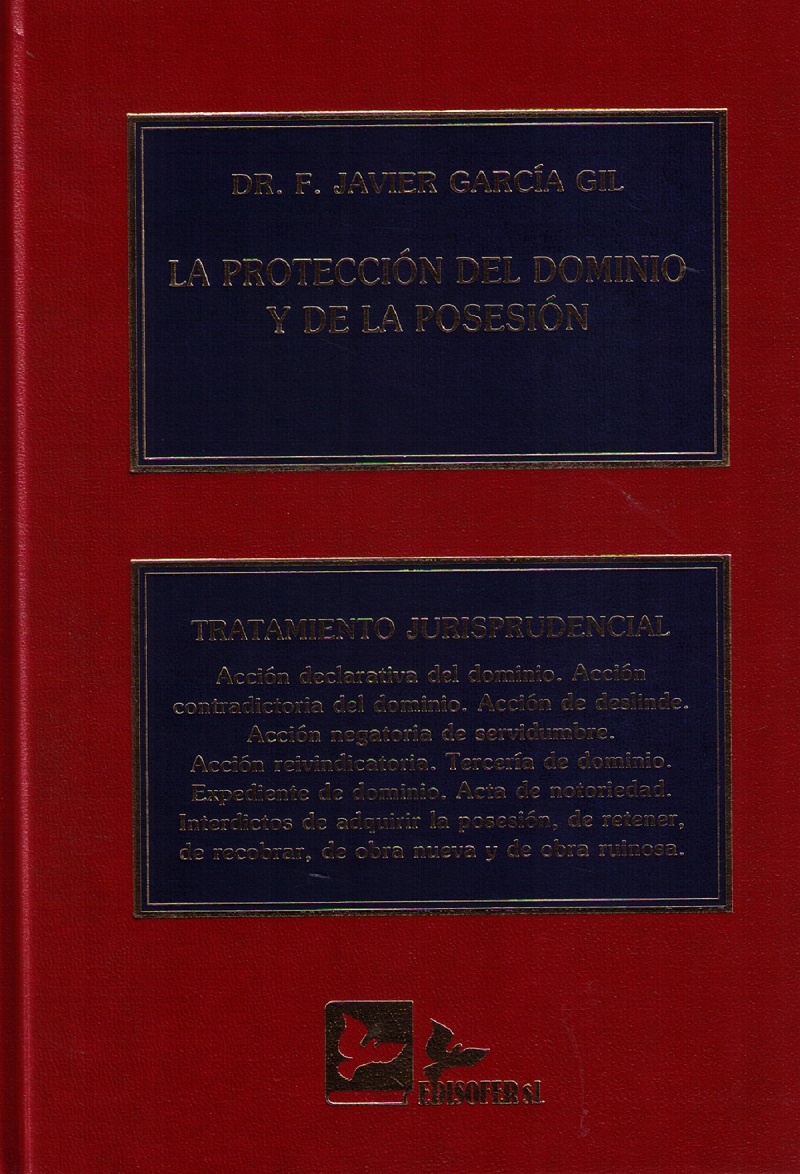El saber occidental, bajo el nombre de «filosofía», nació hace casi treinta siglos, y poco a poco se fueron desgajando de él y cobrando independencia la teología, la física, las matemáticas, y el conjunto de las ciencias empíricas. A finales del siglo XX, e incluso en tiempo tan próximo como los umbrales del siglo XXI, van cobrando forma un conjunto de saberes, cuyos nombres se acuñan recurriendo al prefijo «neuro», al que se añaden los nombres tradicionales: neurofilosofía, neuroética, neuroeconomía, neuropolítica, neuroderecho, neuro-religión, pero también neurosociología, neuroeducación, neuro-retórica, neuromagia, neuroesencialismo, y así casi hasta el infinito . Hasta hablar sistemáticamente de «neurocuantología», como es el caso de la revista NeuroQuantology. An Interdisciplinary Journal of Neuroscience and Quantum Physics, que viene publicándose desde 2003. Lo «neuro» está de moda. Y lo está porque crece la convicción de que el saber neurocientífico es transversal a todos los demás, que estudiar las bases cerebrales de nuestra forma de saber y obrar es dar con el núcleo del quehacer humano en todas sus dimensiones.
Una de ellas es la filosofía, y en este ámbito resultó pionera la obra de Patricia S. Churchland, Neurophilosophy, publicada en 1986, que llevaba el expresivo subtítulo: «Toward a Unified Science of the Mind-Brain». En ella la autora se proponía estudiar las relaciones entre mente y cerebro desde una perspectiva neurocientífica, pero en realidad acababa reduciendo la mente al cerebro, en la línea de lo que se ha llamado un materialismo eliminativista. Desde esta perspectiva, los términos de la llamada «psicología popular», tales como «creencia», «voluntad libre» o «conciencia», que expresamos en lenguaje de primera persona, acaban expresándose en un lenguaje de tercera persona, experimentalmente comprobable, gracias al inusitado avance de las investigaciones neurocientíficas.
Como es sabido, las neurociencias son ciencias experimentales que intentan explicar cómo funciona el cerebro, valiéndose del método de observación, experimentación e hipótesis, propio de las ciencias empíricas, y de las herramientas técnicas disponibles. Tienen una larga historia, como muestran trabajos tan acreditados como los de D. Santiago Ramón y Cajal en el tránsito del siglo XIX al XX, pero dieron un paso prodigioso al descubrir que las distintas áreas del cerebro se han especializado en diversas funciones y que a la vez existe entre ellas un vínculo.
Aunque los métodos de comprobación son diversos y sigue siendo valioso el estudio de las patologías, las técnicas de neuroimagen, tanto la resonancia magnética estructural como la funcional, han dado un fuerte impulso a las investigaciones al descubrir la localización de distintas actividades del cerebro, los vínculos que existen entre las distintas zonas, pero también las actividades mismas, el «cerebro en acción». Han sido, pues, en buena medida estas técnicas no agresivas las que han promovido un extraordinario avance de las neurociencias, así como la genética molecular y las tecnologías de la información y la comunicación .
Es verdad que en todos estos asuntos es preciso ir con sumo cuidado y no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, porque las técnicas de neuroimagen no proporcionan fotografías del cerebro, como podría creer un público poco informado, ni tampoco el hecho de afirmar que existen correlatos entre determinadas actividades de los sujetos y ciertas áreas cerebrales permite establecer una relación causa-efecto. De ahí que se multipliquen las advertencias de los expertos sobre las dificultades de interpretar los datos obtenidos a través de estas técnicas . Pero también es cierto que han permitido avances antes impensables, como el de poder comprobar empíricamente las causas de trastornos emocionales, como el del celebérrimo caso de Phineas Gage, del que habló Antonio Damasio en El error de Descartes, pero no sólo eso.