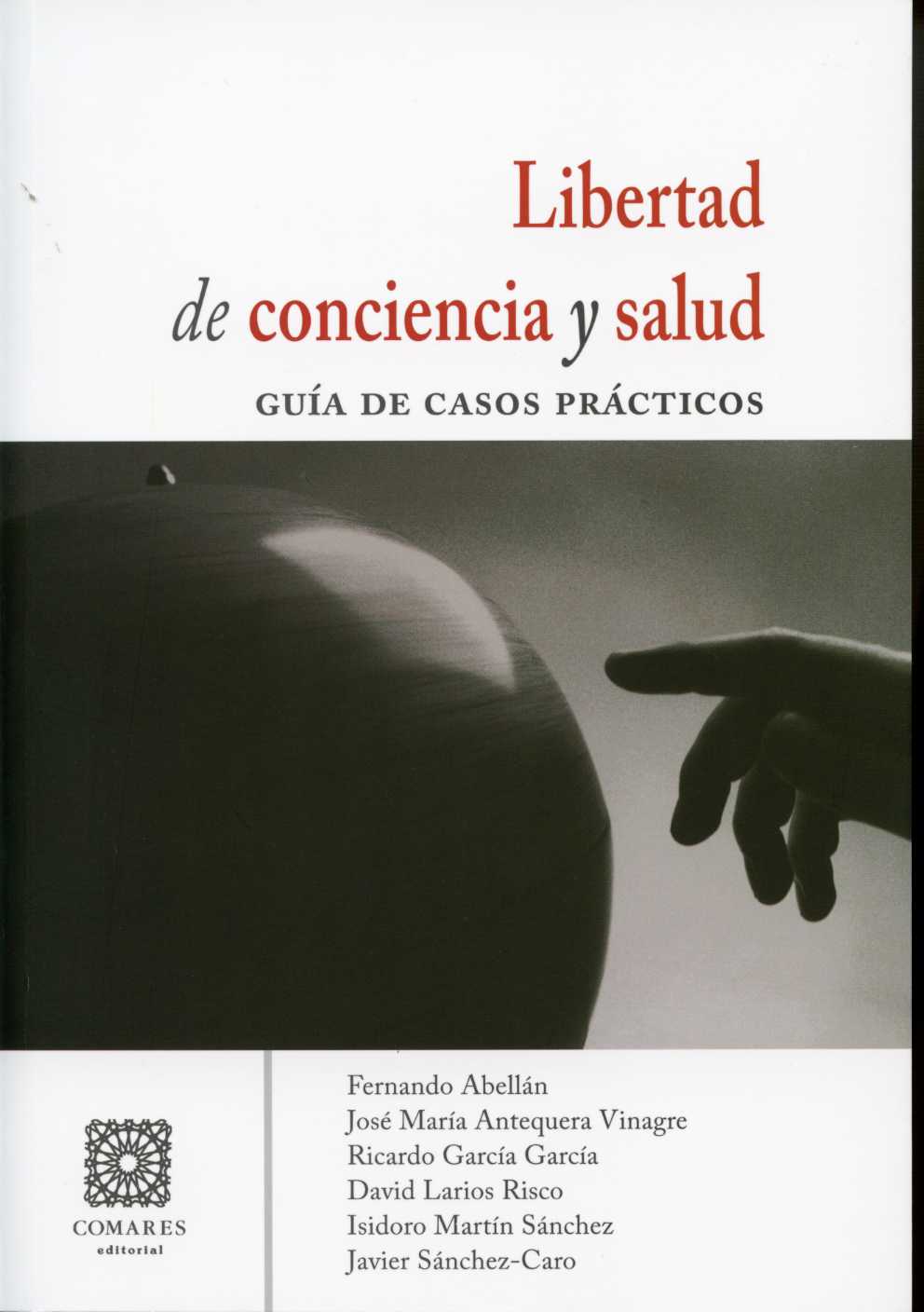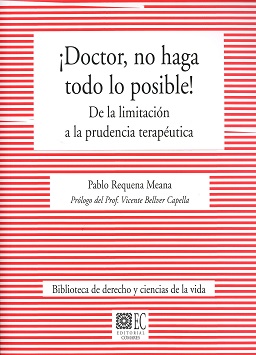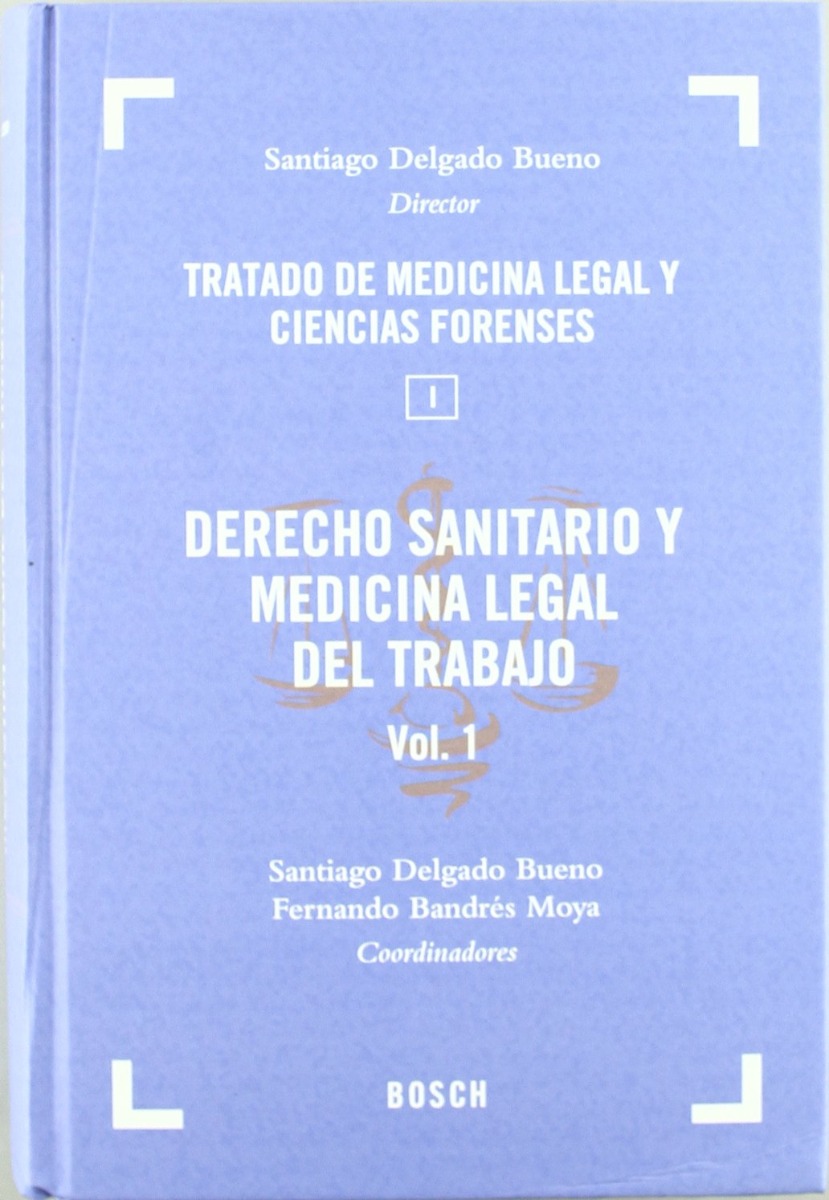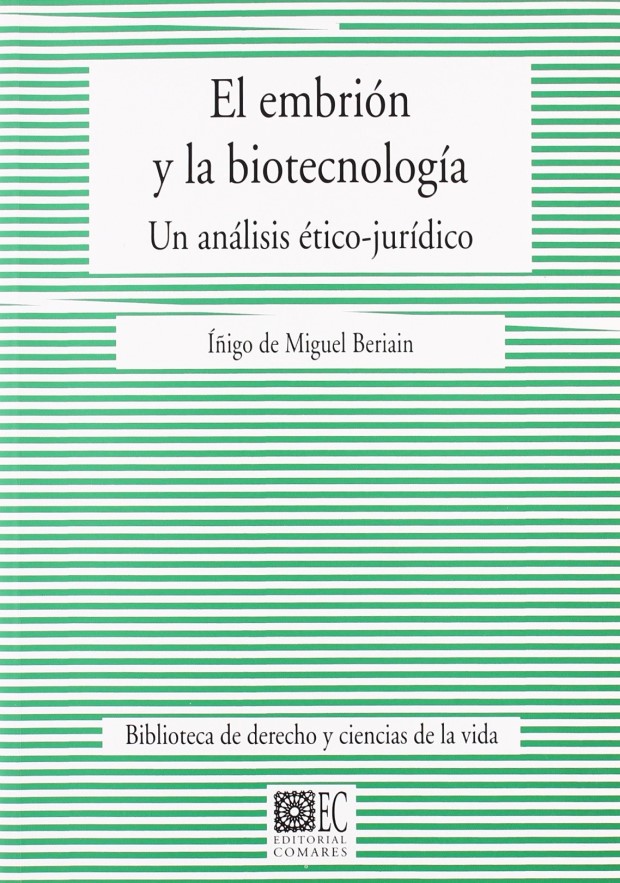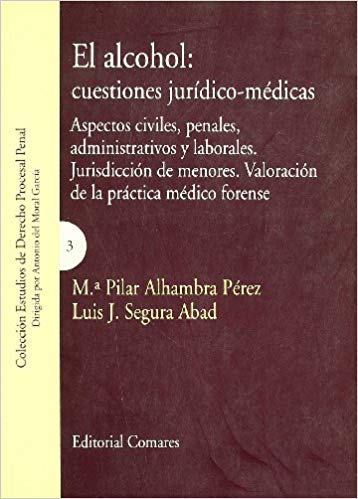Libertad de Conciencia y Salud Guía de Casos Prácticos
No hay derecho a la objeción de conciencia respecto a una norma emanada de un parlamento legítimo. La afirmación sonaba drástica; sobre todo, al ser emitida por una de las más altas autoridades gubernamentales. Pasado un primer impacto, más bien resultaba paradójica, ya que daba por descontado que hay un derecho a objetar en conciencia; en caso contrario, sobraba toda la segunda parte. Pero, si hay tal derecho, respecto a qué podríamos plantear la objeción, si no es posible hacerlo frente a una ley; ¿respecto a los resultados de la Primitiva? Es obvio que, en un sistema democrático, sólo la norma emanada de los poderes legítimos pueden condicionar la libertad individual y, en consecuencia, afectar a la conciencia.
El problema ?o, mejor, los problemas? consistirían precisamente en eso: en si podemos sentirnos moralmente obligados a desobedecer o incumplir una norma jurídica, formalmente impecable pero claramente incompatible con el respeto a nuestras convicciones personales; y, segunda cuestión, si disponemos jurídicamente de un derecho a plantear en el ámbito público nuestra objeción moral.
La relación entre derecho y moral ha sido tradicionalmente una fuente inagotable de problemas teóricos para los especialistas de teoría del derecho o de filosofía moral. La novedad es que ahora se convierte en una fuente no menos incesante de problemas prácticos para cualquier ciudadano; de un modo particular, si su trabajo profesional se desenvuelve en un ámbito tan lleno de relevancia ética como el sanitario. De ahí que resulte especialmente oportuno enfocar la cuestión desde cada uno de esos dos observatorios, tan relacionados entre si como emplazados con muy diversa perspectiva.
Desde el ángulo moral el asunto es bien claro. Sin necesidad de remontarse a Antígona, El Alcalde de Zalamea, que probablemente no tenía noticia de su existencia, traducía con envidiable soltura el dar al César lo que le corresponde. Al Rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma? Es obvio que ante la ley que repugna a nuestra moral es obligado plantearse el problema de conciencia por antonomasia.
Ante esta tesitura, el positivismo jurídico asilvestrado de un Hobbes lo tenía bien claro: no hay libertad para hacer lo prohibido; a la vez, «no siempre el matar a un hombre es homicidio, sino el matar a aquel a quien la ley civil prohíbe matar». Era la quintaesencia de un derecho del Estado, concebido como mero instrumento al servicio del poder y razonablemente aceptado por un ciudadano al que no se ofrecía otra alternativa que la guerra de todos contra todos. Todo ello muy lejano de lo que hay llamamos con orgullo Estado de derecho.
Dentro del propio positivismo, en efecto, se pretende superar planteamiento tan tosco y totalitario. Puesto que de drástica separación entre derecho y moral hablamos, hagámoslo en ambas direcciones. La ley, por muy injusta que se la considere, es siempre ley; el que no la obedezca será sancionado. La ley civil, sin embargo, no puede ni pretende establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. De lo contrario se estaría suscribiendo lo que Bobbio caracterizaba, para rechazarlo, como positivismo ideológico. Así que, en términos civiles, el ciudadano podrá siempre optar entre obediencia o sanción; opción, que como es lógico, realizará con arreglo a sus convicciones morales, en las que la ley ni entra ni sale.
Desde esta perspectiva pues, descartado el tiranicidio, que solucionaba por la tremenda la discrepancia ética, la única salida viable es lo que hoy llamamos desobediencia civil. Ésta, dicho sea de paso, no constituye ninguna lacra en una sociedad democrática, sino muy al contrario: es algo que merecerá tan general respeto ético como el martirio. Ejercida democráticamente, significa negarse taxativamente por razones morales a obedecer o cumplir una ley, asumir la sanción correspondiente y convertirla en público espectáculo, para remover así la conciencia de los vecinos. Ghandi pasó a la historia practicándola; nuestros insumisos al servicio militar la bordaron, dejando bien clara la diferencia entre el desaprensivo que se escaqueaba de la mili y quien iba a la cárcel antes que aceptar siquiera canjearla.
Es fácil imaginar que a un gobierno democrático, preocupado de ser y parecer legítimo, no le beneficia demasiado sembrar mártires, si los hubiere prestos. De ahí que entre en escena la conversión de la objeción de conciencia, no en imperativo moral, porque el Estado no los fija, sino en derecho fundamental esgrimible como freno al poder del soberano en cualquier Estado de derecho que se precie.
Aquí es donde el debate jurídico se hace problemático. ¿Es realmente la objeción un derecho exigible en justicia? ¿no consistirá, más modestamente, en la súplica de una excepción, que exprese la generosa tolerancia del poderoso? Si de tolerancia hablamos, no hay derecho que valga, pues de gracia se trataría: nadie tiene derecho a ser indultado, aunque agradecerá sinceramente la circunstancia. El dilema, sin embargo, no es necesario. Cabe asumir que la objeción de conciencia es un derecho, incluso fundamental, cuyo contenido consiste en la excepción a un deber.
¿Qué ocurre si la excepción se convierte en regla? ¿Puede un ordenamiento jurídico emanado de poderes legítimos ser compatible con un jurídico estado de excepción que lo haga ineficaz? La respuesta vendría de la mano de un razonamiento habitual a la hora de delimitar los derechos fundamentales: la ponderación de las exigencias de unos derechos y otros. Nadie tiene derechos ilimitados, repite habitualmente nuestro Tribunal Constitucional; las exigencias de unos derechos delimitan las de otros. Así ocurre con la libre expresión y el honor, o con el derecho a la información y la intimidad personal, o más recientemente con el obligado recurso a apoyos informáticos y la protección de datos personales.
Curiosamente, la ponderación encuentra su paradigma en el razonamiento ético de la tradición iusnaturalista, nada dada al anarquismo. Por supuesto que los imperativos de conciencia han de ir por delante, haya o no sanciones juego; que les pregunten a los leones del circo romano? Pero con un límite: que el daño derivado de su incumplimiento fuese más grave que el suscitado por obedecerlas. Había pues un paradójico favor legis moral. Sólo ante discrepancias de notable cuantía -generadas, por ejemplo, al estar en juego absolutos morales- cabría plantear la objeción. Es obvio que, dentro de la pulcritud moral, habría que añadir también un sincero examen de la presión que posibles consecuencias ventajosas pudieran ejercer sobre la conciencia del puritano de turno. Nuestra Constitución, al excluir la posibilidad de iniciativa legislativa popular (con medio millón de firmas, nada menos) sobre cuestiones tributarias, brinda ya pistas sobre lo problemático que resultaría admitir moralmente una objeción fiscal.
La objeción de conciencia es pues derecho, e incluso derecho fundamental, como tuvo ocasión de resaltar el Tribunal Constitucional al declarar nula la primera ley despenalizadora del aborto (única de la que ha tenido ocasión de ocuparse?). No en vano en el debate constituyente se sugirió, ya tardíamente en el Senado, que el artículo 16 incluyera un epígrafe cuarto dedicado a la objeción de conciencia, en su lugar natural: libertad ideológica y religiosa; el mismo donde lo ha colocado la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El problema es que las idas y venidas del consenso constituyente no estaban ya para muchas bromas en el Senado. La objeción quedó arrinconada, fuera del capítulo de derechos y libertades, aparentemente circunscrita al servicio militar, pero forzadamente repescada a efectos de amparo para que la marea de insumisos no llegara a Estrasburgo?
No es precisa interpositio legislatoris para que se pueda ejercer ese derecho fundamental. Sí podrá el legislador desarrollar ese derecho, como cualquier otro, siempre que respete su contenido esencial, cuya vulneración habrá de impedir, en caso de duda, el Tribunal Constitucional. También otro Poder del Estado, el Judicial, puede reconocer y aplicar de modo directo las exigencias derivadas de derechos fundamentales, con sometimiento final a idéntico control. Lo que sería admisible es un efecto suspensivo del derecho de objeción derivable de la mera omisión legislativa.
Resta por último, la necesidad de enfocar este mismo problema desde una perspectiva moral. Si no se es positivista, cabe perfectamente arrancar de la existencia de una obligación moral de obedecer a la ley; para el positivista ortodoxo, más que obligaciones jurídicas (?) lo que se nos formulan son preavisos de sanción. Esa obligación moral puede entrar en tensión con la de negarse a realizar una acción impuesta por la ley, o con la de llevar a cabo una legalmente prohibida. Será preciso ponderar una y otra obligación antes de formular la exigencia moral de objetar a la ley. Si es ese el resultado, cabrá ejercer el derecho a objetar, dentro del marco ponderador y respetuoso con su contenido esencial que el legislado haya establecido, en su caso; si es de ese marco del que se discrepa, podrá en ocasiones entrar en juego el Poder Judicial y, por último, el Tribunal Constitucional por la vía del amparo.
Nos quedaríamos, sin embargo, a medias si no añadimos, desde una perspectiva moral, algo más. Objetando, lo que conseguimos es que se nos reconozca el derecho a recibir un trato excepcional, que en principio no cuestiona la norma misma en su repercusión sobre los demás. Lejos de afectarla, más bien refuerza su legitimidad: la excepción confirma la regla. ¿Cabrá moralmente conformarse con tan poco? Si realmente la repugnancia moral es tan honda ¿no exigiría impugnar la ley para todos, poniéndola en cuestión a través de una desobediencia civil que lleve a asumir martirialmente sus sanciones?
Moralmente, el entusiasmo por la objeción de conciencia de alguien que, de no serle reconocida, no estuviera dispuesto a asumir las sanciones derivadas de una desobediencia civil sería no poco sospechoso.
ANDRÉS OLLERO
Catedrático de Filosofía del Derecho
Univ. Rey Juan Carlos de Madrid