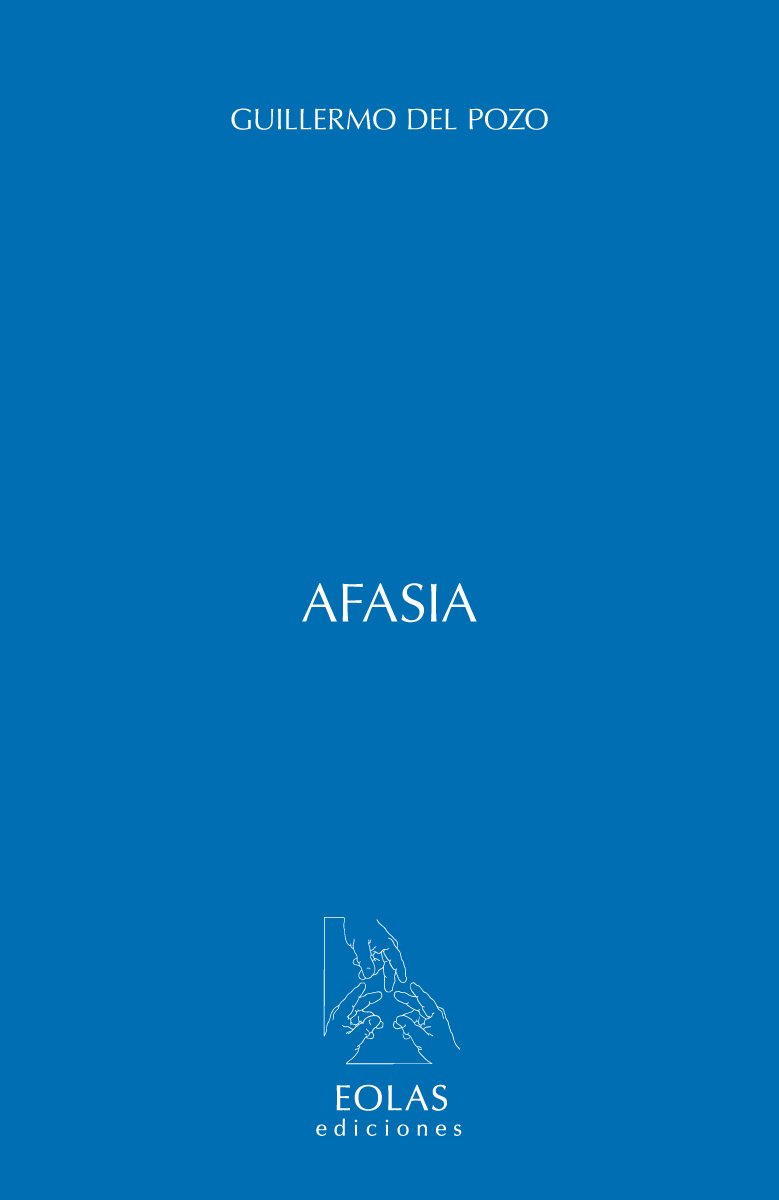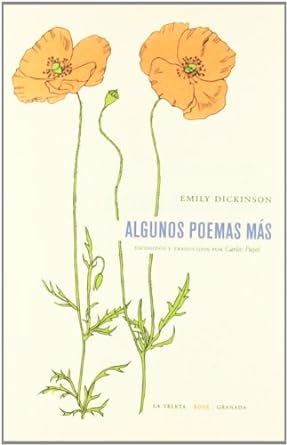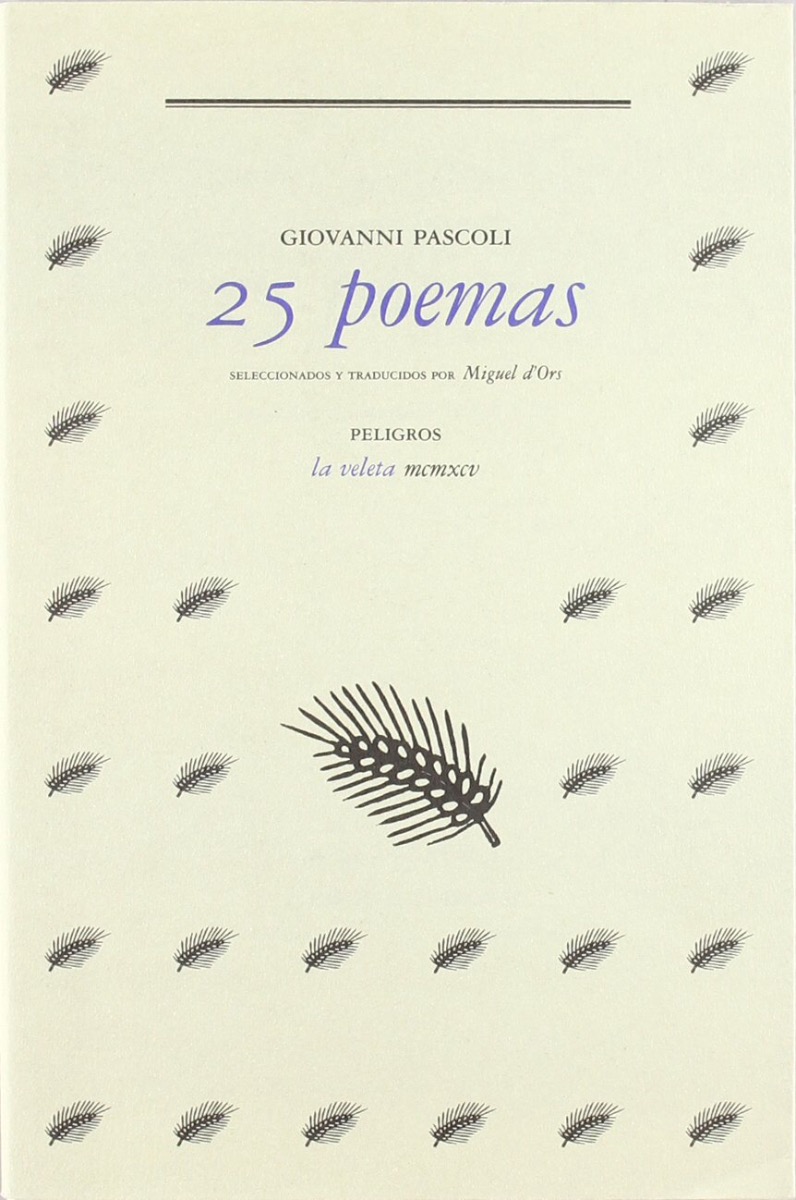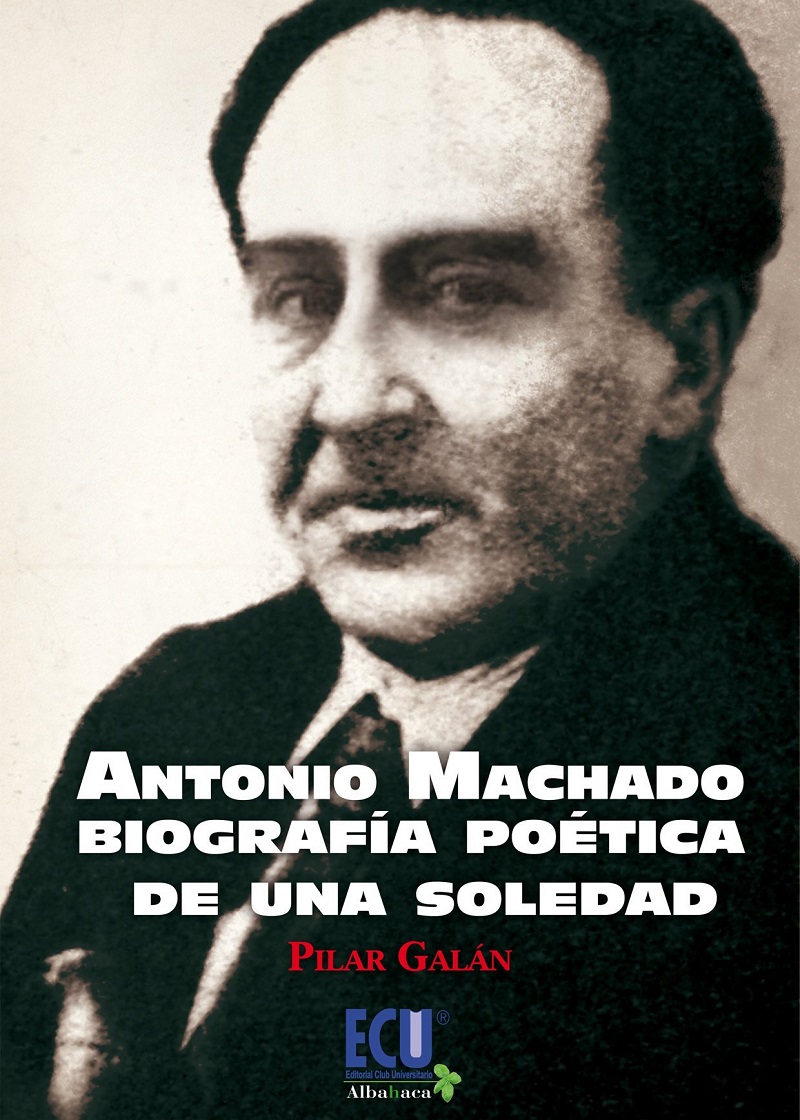1ª Edición, Enero 2014
Editorial COMARES
SINOPSIS
Escribir aforismos -o escribir divinanzas, como a mí me gusta llamar a estos míos- presupone tener en muy alta estima las condiciones de quien nos va a leer, lo que no deja de ser un signo de cortesía y -quién lo diría en estos tiempos- de optimismo.
Todo aforismo pretende ser más que un alimento, un excitante, más que una cosmovisión, una cierta mirada y, porque le exige al que lee la iniciativa de remontar el curso de una conclusión y una mayor capacidad para concentrarse de la que se requiere para una obra compuesta, todo aforismo es… más de lo que es.
El aforista suele ser alguien que ha sobrevivido a muchos sistemas y a muchos libros y que regresa, si no desnudo, sí con unos pocos andrajos y jirones, casi descalzo, con el convencimiento de que ya no puede cargar más que con lo necesario.
El aforista se sabe y se quiere vulnerable, porque en el fondo sospecha que nuestras verdades supremas carecen de lógica y que nuestras certezas más arraigadas son las más arraigadas y fructíferas porque también son las más indefensas ante los argumentos racionales.
El aforista, que suele ser alguien pudoroso y recatado, escribe así, tan ceñido a los latidos de su corazón, porque así es como únicamente sus frases se hacen lo bastante transparentes para revelar su secreto a los que lo aman y lo bastante opacas para disimularlo ante los demás.
El aforista es siempre un empedernido buceador de profundidades y nadie mejor que él sabe que lo visible es sólo un fragmento de lo invisible.
El aforista, cuando lo es de verdad, prefiere prender a sorprender, iluminar a deslumbrar, mostrar a demostrar.
El aforista desconfía, sobre todo, de las palabras, porque sospecha que, a poco que las palabras se juntan, llevan a quien las usa a la preocupación por el estilo.
El aforista, en fin, aspira a desaparecer.